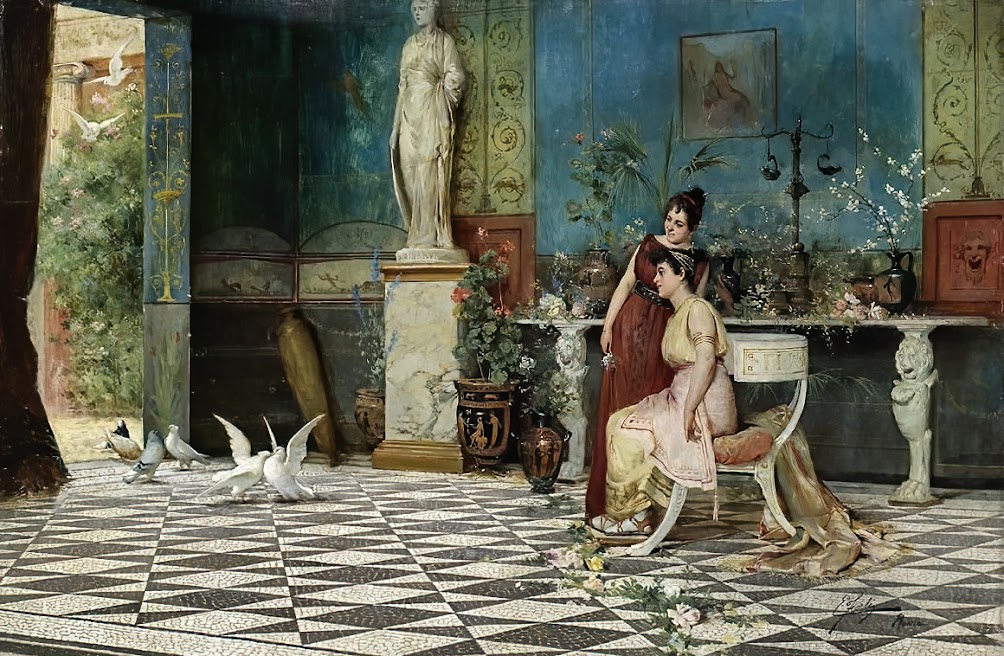Desde los tiempos más antiguos los romanos desearon tener
una muerte digna y un lugar donde sus restos pudiesen descansar en paz. El
miedo a que su alma estuviera destinada a volver para atormentar a los vivos
por no haber seguido el ceremonial tradicional en el momento del duelo y del
entierro llevaba a todo romano pudiente a dejar dispuesto antes de
morir los ritos funerarios que sus familiares y herederos debían dedicarle y
también el lugar en el que debía ubicarse su tumba.
 |
| Mosaico romano de Pompeya, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles |
Los romanos pensaron de forma mayoritaria que sus muertos seguían viviendo en la tumba, donde el alma, en forma de sombra, se mantenía en relación directa con el cuerpo, habitando para siempre su eterna morada. De ahí la importancia de la sepultura, del ajuar funerario y por supuesto de las ofrendas periódicas realizadas por los parientes más próximos.
Adriano
escribió, según la Historia Augusta, un pequeño poema sobre el destino de su
alma, lo que podría servir para ver la importancia que los romanos daban a lo
que acontecería a su alma tras la muerte.
“Pequeña alma blanda y tierna,
Huésped y compañera de mi cuerpo,
A qué regiones te dirigirás ahora
Paliducha, rígida y desnudita.
Ya no bromearás, como de costumbre.” (Adriano,
Historia Augusta, XXV, 9)
También la familia poseída por el temor de que los espíritus
de sus antepasados viniesen a atormentarles tras su fallecimiento entendía como
una obligación celebrar el ritual funerario necesario y encontrar una sepultura
digna, dotada del ajuar que el difunto necesitaba para su vida en el más allá.
 |
| Relieve funerario, Museo Nacional Romano |
El poeta Propercio dejó escritas disposiciones para su
propio funeral en una de sus elegías en las que no faltan los elementos más características de un
típico funus romano, como el cortejo,
el lamento, la urna con las cenizas, el epitafio y la visita de una persona
cercana a la tumba.
“Cuando llegue, pues, la hora en que la muerte cierre mis ojos, escucha como debes disponer mi funeral: no se alargue entonces el cortejo fúnebre con gran desfile de imágenes, ni la trompeta se lamente inútilmente por mi muerte, ni se me extienda entonces un lecho de pies de marfil, ni descanse mi cadáver sobre un catafalco digno de Atalo. Que me falte una hilera de bandejas con esencias y tenga las exequias insignificantes de un funeral plebeyo. Suficiente es mi cortejo, si hay tres libritos, que ofrecer a Perséfone como regalo especial. Tú, en cambio, me seguirás arañándote el pecho desnudo, y no te cansarás de invocar mi nombre, pondrás el último beso en mis labios helados, cuando se me ofrende una caja de ónice llena de perfumes sirios. Después, cuando la llama prenda debajo y me convierta en ceniza, una pequeña urna reciba mis restos, póngase un laurel sobre mi exigua tumba, cuya sombra cubra el lugar de mi cadáver quemado, y haya dos versos:
EL HOMBRE QUE AHORA YACE COMO EL POLVO DESAGRADABLE, ESE FUE EN OTRO TIEMPO ESCLAVO DE UN SOLO AMOR.
La fama de mi sepulcro no será menos conocida que lo fue la tumba cruenta del héroe de Ptía. También tú, si alguna vez se cumple tu destino, acuérdate, recorre este camino, ya encanecida, hacia la lápida que te recuerde. Entre tanto, no desprecies mi sepultura, la tierra no es enteramente inconsciente de la verdad.” (Propercio, Elegías, II, 13)
EL HOMBRE QUE AHORA YACE COMO EL POLVO DESAGRADABLE, ESE FUE EN OTRO TIEMPO ESCLAVO DE UN SOLO AMOR.
La fama de mi sepulcro no será menos conocida que lo fue la tumba cruenta del héroe de Ptía. También tú, si alguna vez se cumple tu destino, acuérdate, recorre este camino, ya encanecida, hacia la lápida que te recuerde. Entre tanto, no desprecies mi sepultura, la tierra no es enteramente inconsciente de la verdad.” (Propercio, Elegías, II, 13)
 |
| Tapa de sarcófago, Museos Vaticanos, foto Samuel López |
La tradición exigía que un familiar recogiera el último
aliento del fallecido con un beso para que su alma no fuera atrapada por malos
espíritus o fuera víctima de encantamientos o maldiciones. El mismo familiar
que lo recogía, cerraba los ojos del difunto, tras lo cual los
parientes llamaban al muerto por su nombre para hacerle volver del mundo de los
muertos y lloraban por él, lo que se volvía a repetir varias
veces hasta que el cuerpo era enterrado o incinerado (conclamatio). Continuaban
los lamentos y se depositaba el cuerpo en el suelo como símbolo de su regreso a la tierra. El cuerpo
se lavaba, amortajaba y perfumaba con ungüentos, se le vestía con una toga si
era un importante ciudadano y se le cubría con un sudario blanco. Los pobres solo vestían un túnica oscura.
Al difunto se le colocaba una corona en la cabeza, si había merecido llevar una en su vida y se
le ponía una moneda en la boca para pagar al barquero Caronte su trayecto al más allá y
después era expuesto con los pies
dirigidos hacia la puerta, como símbolo de su salida de este mundo, en el atrio o
en otra habitación en caso de no haberlo.
 |
| Jarrita para ungüentos, Museo Nacional de Nápoles, foto Samuel López |
“Y ahora, Estico, tráeme la
mortaja en que quiero me lleven envuelto a la tumba. Trae también el perfume y
un poco de ungüento de aquella ánfora con el que mando que laven mis huesos.
Sin hacerse esperar, Estico
trajo al comedor la mortaja blanca y la praetexta. Palpad- nos ordenó
Trimalción- y ved de qué buena lana están hechas.” (Petronio, Satyricon, 77-78)
"Tan arraigado está todo esto entre la mayoría, que,
cuando muere algún miembro de la familia, lo primero de todo exponen su cadáver
poniéndole un óbolo en la boca, destinado a ser el pago para el barquero por la
travesía, sin pararse a pensar antes qué moneda es la que se cotiza y se maneja
en el mundo subterráneo, y a ver si tiene validez allí el óbolo ático o
macedonio o egineo, o si no sería mucho más práctico no tener que pagar el
pasaje; así, si el barquero no lo recibiera, llegarían o podrían ser enviados
de nuevo arriba a la vida. Después los lavan -como si para bañarlos allí abajo
no hubiera suficiente agua en la laguna-, perfuman con la mejor mirra su
cuerpo, que inicia ya una descomposición forzosa, los coronan con flores
lozanas y los exponen primorosamente vestidos: está claro para que no tiriten
de frío en el camino y para que no los vea desnudos Cerbero. Lamentos por
ellos, quejidos de mujeres, llanto por doquier, pechos golpeados, cabelleras
desgarradas y mejillas enrojecidas; vestidos que se rasgan de arriba abajo,
polvo que se esparce por la cabeza y unos vivos que mueven más a compasión que
el muerto. Ellos se retuercen por la tierra muchas veces y arañan sus cabezas
contra el suelo; el muerto, en cambio, guapo y bien arreglado, coronado hasta la
exageración, está allí expuesto engalanado y solemne, ataviado como para ir a
una procesión." (Luciano, Del Luto)
 |
| Sarcófago romano, Museo Británico, Londres |
Cuando se trataba de una familia
pudiente, la preparación del cuerpo para su exposición y los preparativos para
el funeral eran generalmente confiados a los empresarios de pompas fúnebres (libitinarii). En la ciudad
de Roma el templo de Libitina, diosa de los entierros, proporcionaba los
enseres necesarios para celebrar un funeral digno. Los pollinctores eran los
encargados de embalsamar o ungir con aceites los cuerpos y por su contacto permanente con la muerte y
los cadáveres no eran hombres libres, ya que su oficio se
consideraba funesto.
“Mientras se preparaba la pira de Libitina con papiro
para que ardiera ligera, mientras la esposa compraba llorosa la mirra y la
canela, ya preparada la fosa, ya el lecho, ya el embalsamador, Numa me nombró
su heredero: se ha curado.”
(Marcial, Epi. X, 97)
Si el difunto había desempeñado una magistratura se le podía
hacer una máscara de cera en la que se reflejaba de forma muy realista su
rostro y que se guardaba como un bien preciado en la familia.
Para anunciar la defunción se colgaba de las jambas de la
puerta una rama de ciprés, árbol consagrado a Plutón, dios de los muertos, o
ramas de otros árboles. La puerta se mantenía cerrada para comunicar que no se
debería solicitar la atención de la familia para ningún negocio y que ésta,
junto a la casa, permanecería impura hasta que se celebrara la ceremonia de
purificación tras las exequias.
"Para colmo de todo eso, llega el banquete ritual. Asisten
los parientes y se dedican a consolar a los padres del difunto; los persuaden
para que prueben la comida, y la toman no sin apetito, por Zeus, ni porque los
fuercen ellos, sino porque están desfallecidos después de tres días
ininterrumpidos sin probar bocado.
Y van diciendo: «¿Hasta cuándo, oye tú, nos lamentaremos?
Deja ya descansar a los espíritus del bienaventurado difunto. Y si has decidido
llorar y llorar, por eso precisamente te conviene no estar sin comer, para que
tengas fuerzas para hacer frente a un dolor tan fuerte." (Luciano, Del
luto)
A
continuación comenzaba el velatorio, cuya duración podía oscilar entre uno y
siete días, pues los romanos temían que el difunto despertase de lo que habría
sido una muerte aparente. El cuerpo se disponía sobre un lecho fúnebre, vestido
lujosamente si la familia del difunto
tenía dinero para ello, y era velado por
sus parientes, mientras plañideras
profesionales lloraban al desaparecido con expresiones repetitivas, que incluían
cánticos alabando sus méritos y virtudes, y se mesaban los cabellos, golpeándose
el pecho con gritos desgarradores. Guirnaldas y coronas de flores rodeaban el
lecho, junto a antorchas, velas, lucernas
y quemadores de perfumes, para alejar el olor de la muerte y de la
gente, y algún músico tocando la flauta.
 |
| Relieve del sepulcro de los Haterii, Museos Vaticanos |
Fue costumbre romana en los primeros tiempos que los
funerales se realizaran por la noche a la luz de las antorchas que los
encabezaban, y los de los niños y los pobres siguieron siendo nocturnos.
La música de trompas y
flautas acompañaban junto a las plañideras al cortejo fúnebre, según la
costumbre tomada de los etruscos.
“Luego suena la trompeta, se
encienden las candelas y, en fin, nuestro señorito, bien compuesto en el elevado
lecho y empapado de ungüentos aceitosos
extiende sus pies rígidos hacia la puerta, y los que desde ayer son quirites se
cubren la cabeza y se llevan el cadáver.”(Persio, Sat. III)
El feretrum solía ser portado por los hijos, los familiares más próximos,
los amigos o los libertos, mientras los más pobres eran llevados hasta su última morada por los vespilliones en una caja de bajo coste (sandapila).
Se iniciaba el traslado hasta el lugar de enterramiento, la
llamada pompa funebris, con un pregonero que anunciaba públicamente la
ceremonia cuando el difunto era importante, y a partir de este momento se organizaba la
procesión más o menos lujosa, según los medios de cada familia, la cual vestía
con ropas negras. Las mujeres además de llevar vestiduras oscuras, iban sin joyas y habitualmente con el cabello suelto. Durante el Imperio algunas mujeres vistieron de color
blanco durante el funeral.
“Y aunque la mente se
conserve vigorosa, tendrá con todo que sacar los entierros de sus hijos, ver la
pira de la esposa amada, o la del hermano, y urnas llenas con sus hermanas, ese
es el castigo
que le cae a los que viven demasiado: por culpa de las muertes sin cesar
repetidas van haciéndose viejos entre muchas lamentaciones y revestidos de
negro luto entre penas inacabables.” (Juvenal, sat. X)
En caso de personajes notables podían desfilar la
imágenes en cera de los antepasados, que se guardaban en lugar visible de la
casa, llevadas por actores vestidos apropiadamente para la ocasión.
 |
| Máscara romana, Egipto, Museo Universitario de Pensilvania |
En las exequias de los patricios romanos de mediados del siglo
II a.C. descritas por Polibio si el difunto era importante su cuerpo se
disponía en los rostra en el foro, en
posición erguida o reclinada, y allí se hacía un elogio del difunto (laudatio funebris), en la que se
describía la historia de la familia y se alababa su vida pública y privada, con
más o menos exageraciones delante de los ciudadanos.
“El cónsul Antonio hizo que, en
vez del elogio fúnebre, fuesen leídos por un heraldo los senadoconsultos que
otorgaban a César todos los honores divinos y humanos, y el juramento, además,
que obligaba a todos por la salud de
uno, por su parte añadió muy pocas palabras a esta lectura.” (Suetonio,
Vida de Julio César, LXXXIV)
 |
| Discurso de Antonio en el funeral de Julio César, William Holmes Sullivan, crédito foto Royal Shakespeare Company Collection |
Hacia el final de la República surgió una alternativa a la máscara
funeraria, se esculpía un busto en la tumba. En algunos funerales
se describen las imágenes rodeando el lecho funerario.
 |
| Tapa de sarcófago romano con efigie del difunto y busto, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |
Cuando el cortejo fúnebre llegaba al lugar de la inhumación o
incineración se realizaba el rito de arrojar un poco de tierra sobre el cuerpo
y en caso de haber cremación se cortaba una parte del cuerpo, normalmente un
dedo, para ser enterrado (os resectum).
En cuanto a la inhumación los pobres eran depositados directamente en la
tierra, generalmente extendidos
totalmente, y pocas veces doblados, en simples fosas, o en baldas excavadas en la
pared (loculi) en las catacumbas.
Los ricos eran metidos en
sarcófagos de mármol, piedra, arcilla, plomo o madera, ricamente esculpidos.
Los de plomo se introducían normalmente en otros de madera o piedra. Con
frecuencia se echaba yeso (gypsum) sobre
el cuerpo, formando un molde y a veces conservando fragmentos de la tela
en la que había sido envuelto. Los sarcófagos se podían ubicar en cámaras
funerarias, bajo túmulos o ser enterrados.
La cremación del cuerpo y del
lecho en el que reposaba tenía lugar, bien donde se iban a enterrar las cenizas
(bustum) o bien en un lugar reservado especialmente para las incineraciones (ustrinum). La pira era un montón rectangular de leña, a veces
mezclado con papiro para que ardiese más fácilmente. Luego se depositaba el
cuerpo en la pira junto a regalos y pertenencias personales del difunto que le
servían para hacerle sentirse como en casa en su vida en el más allá, así como
objetos relativos a su rango, insignias y armas para los militares,
herramientas para los artesanos, husos para las matronas y juguetes para los
niños.
 |
| Piezas de ajuar infantil, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |
Se abrían los ojos del difunto porque se consideraba nefasto no mostrarlos al cielo y sus familiares le
llamaban por su nombre por última vez. Se encendía la pira con la llama de las
antorchas y cuando el fuego había ya consumido el cuerpo, los familiares
recogían las cenizas, que solían ser regados con vino antes de guardarlas en
urnas de diferentes formas y materiales, más sencillas para los que no tenían
recursos y muy elaboradas y decoradas para los más poderosos. Las de los
primeros se guardaban en casa o se enterraban en tumbas en el suelo cubiertas con losas de piedra o tejas (tegulas) colocadas formando un tejadillo a dos aguas y las de los segundos se ponían
en altares en la casa o en cámaras funerarias, aunque los menos pudientes las
dejarían en columbarios.
“Antistio
Rústico ha muerto en las crueles tierras de los capadocios. ¡Oh tierra culpable
de un crimen detestable! Nigrina ha repatriado en su regazo las cenizas de su
amado marido y se ha quejado de que los caminos no hayan sido suficientemente
largos. Y al dar la urna sagrada a la tumba —de la que siente envidia—, luego
de haberle arrebatado a su marido, le parece que ha enviudado dos veces.”
(Marcial, Epi. IX, 30)
 |
| Urna funeraria, Museo de Linares, Jaén, foto Samuel López |
La cremación propiamente dicha era por regla
efectuada por los ustores, mientras
la excavación de la fosa correspondía a los fossores.
Los dessignatores eran probablemente
maestros de ceremonias para las exequias de los ricos, tanto hombres como
mujeres que dirigían todo el ceremonial.
"Porque también acompañé contigo
la solemnidad de su cortejo fúnebre: el féretro del niño, esa abominación que
vio nuestra ciudad. Y he contemplado los dolorosos cúmulos de incienso
consagrado al difunto y su alma llorosa sobrevolando su propio funeral, y a
tí, que superabas los gritos de los padres y el plañir de las madres cuando,
asido a su pira, te proponías aspirar sus llamas: a duras penas pude retenerte
y, reteniéndote, participé igualado con tu duelo, te lastimé." (Estacio,
II, 1)
Cicerón y Plinio indican que el rito habitual en la Roma
primitiva era la inhumación. En el siglo V a.C., sin embargo, se alternan las inhumaciones e incineraciones y a fines de la República e inicio del Imperio se podía hablar de que la incineración era el rito más empleado.
 |
| Escena de cremación en tapa de sarcófago, Museos Capitolinos, Roma, crédito foto Raia 2005 |
Los romanos recurrieron al rito de la incineración
preferentemente debido quizás al gran incremento demográfico que sufrió Roma,
al tiempo, de que este rito resultaba menos costoso que la inhumación, por lo
que se hizo rápidamente más popular entre las clases más desfavorecidas. Cada familia sepultaba a sus muertos según
sus posibilidades y la forma empleada, cremación o inhumación podía depender de
una elección personal,
la tradición familiar o la costumbre local. Las sepulturas que guardaban
los cuerpos inhumados solían tener más espacio para depositar los ajuares
funerarios con los objetos que recordarían al difunto su vida terrenal, además
de proporcionarle los utensilios domésticos que le ayudarían a alimentarse en
el más allá, como platillos y vasijas.
Algunos ciudadanos ricos o de
familias aristocráticas se mantuvieron fieles a la antigua costumbre funeraria
de la inhumación, conocida desde la época etrusca. Desde el siglo III a.C. la ilustre familia de los Escipiones solía enterrar a
sus muertos hasta que el dictador Cornelio Sila exigió que su cuerpo fuera
incinerado ante el temor de que sus enemigos desenterraran y deshonraran sus
restos, igual que él había hecho con su adversario político Mario. En época de
Augusto casi todos los cadáveres se incineraban, y Tácito indica que en el funeral de Nerón el
año 65 d.C. se usó la incineración que era una costumbre romana.
A comienzos del siglo II d.C., especialmente desde el
reinado de Adriano, comenzó a extenderse de nuevo la inhumación, debido quizás a la predicación en Roma del cristianismo que
propugnaba la resurrección de la carne y por la propagación de algunos cultos semitas, que preferían garantizar la integridad del cuerpo para una
supuesta vida en el más allá.
Precisamente a este periodo se corresponden la
mayor parte de los sarcófagos conocidos del mundo romano, en los que hay diferencias entre los
paganos y los cristianos. Los sarcófagos
cristianos se suelen identificar bien, puesto que utilizan una iconografía
relacionada con las sagradas escrituras.
El embalsamamiento se reservó para algunos personajes notables y con dinero, por el alto coste que suponía el proceso y los productos utilizados.
“No fue quemado su cuerpo según
la costumbre romana,sino como usan los reyes extranjeros, embalsamándolo con sustancias olorosas, y se puso en el sepulcro de los Julios. Se le hicieron aún así exequias públicas, y en ellas el mismo Nerón, en la plaza llamada de los
Rostros, que es donde se suelen hacer semejantes oraciones, alabó su gran
hermosura, que había merecido ser madre de una niña divina, y de otros dones de
fortuna en lugar de virtudes.” (Tácito, Anales, XVI, 6)
 |
| Elaborado sarcófago romano, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |
Los niños de menos de cuarenta días eran
siempre sepultados, y en los primeros tiempos los más pequeños solían ser enterrados en las propias casas.
También eran inhumados los esclavos,
cuyo entierro era costeado por su señor.
“Por Hércules, que lo pasamos muy bien. Escisa dio un espléndido banquete de novena en honor de un pobrecito esclavo suyo a quien había hecho liberto en la agonía. Y creo que tendrá que añadir un respetable tanto por ciento a los recaudadores, pues el muerto ha sido valorado en cincuenta mil sestercios. De todos modos, fue muy agradable, si bien nos vimos obligados a derramar la mitad de las libaciones sobre sus pobres huesos.”
“Por Hércules, que lo pasamos muy bien. Escisa dio un espléndido banquete de novena en honor de un pobrecito esclavo suyo a quien había hecho liberto en la agonía. Y creo que tendrá que añadir un respetable tanto por ciento a los recaudadores, pues el muerto ha sido valorado en cincuenta mil sestercios. De todos modos, fue muy agradable, si bien nos vimos obligados a derramar la mitad de las libaciones sobre sus pobres huesos.”
Durante la
República era costumbre sepultar solo una parte del cuerpo incinerado, por
ejemplo un dedo. Esto se debía a que no se consideraba sagrado el lugar de la
incineración hasta que se hubiera echada la tierra por encima.
“Antes de que se eche la tierra sobre los huesos, aquel
lugar donde ha sido incinerado el cuerpo no tiene carácter religioso; una vez
echada la tierra, entonces queda inhumado según derecho y el sepulcro recibe
tal nombre y entonces adquiere finalmente muchas prerrogativas de carácter
sagrado.” (Cicerón, De Las Leyes, L. II)
 |
| Tumbas en el entorno de la villa romana de Puente Genil, Córdoba, foto Samuel López |
El obvio peligro
de incendios obligó a realizar las quemas y enterramientos en campo
abierto. Los emperadores Diocleciano y Maximiano continuaron con la prohibición
en la ley XII del Código sobre los lugares sagrados. Los emperadores cristianos como Teodosio
dictaron normas para evitar los
perjuicios que suponían para los cultivos en los campos los enterramientos y las incineraciones sin control.
“Hay además dos leyes acerca de los sepulcros, de las
cuales una cuida de los edificios de particulares, otra de los sepulcros en sí.
En efecto, la prohibición de que “una pira u hoguera incineratoria se construya
a menos de sesenta pies de una casa ajena contra la voluntad de su dueño”,
parece ser por temor a un incendio del edificio; igualmente prohíbe el pebetero
de incienso. A su vez el prohibir que el fórum, esto es, el vestíbulo de la
tumba, y la pira sean objeto de usucapión, mira por el derecho de los
sepulcros.” (Cicerón, De Las Leyes, L. II)
Todos los entierros debían
celebrarse fuera de la ciudad. Esta norma establecida en la Ley de las XII
tablas se observó hasta el final del Imperio, aunque había excepciones para
algunas personas, como los emperadores. La precaución sanitaria y el temor a la
contaminación explicaban esta ley.
Durante la República la zona este
del Esquilino era el lugar donde se tiraban todos aquellos desperdicios que no
eran arrastrados por las cloacas. Allí también estaban las fosas (puticuli) donde eran enterrados los
pobres. Sólo eran agujeros en el suelo, sin ningún revestimiento. Allí se
arrojaban los cadáveres de los pobres sin familia ni amigos, y sobre ellos se
tiraban los cuerpos de los animales muertos, junto con la porquería y basura de
las calles.
Las fosas se dejaban abiertas, sin
cubrirlas incluso cuando estaban llenas, y el hedor y la contaminación ocasionada convertían la colina en un lugar absolutamente inhabitable. En época
de Augusto el peligro sanitario de infecciones para la ciudad se hizo tan
grande que los basureros fueron trasladados más lejos. Entonces el Esquilino,
con sus fosas y su suelo de una profundidad de unos ocho metros, fue convertido
en un parque llamado Horti Maecenatis.
“Aquí es donde antes traían desde sus
estrechas celdas cadáveres de esclavos que un consiervo
hacía poner en modesto ataúd. Era fosa común para mísera plebe, para el gorrón de
Arrambla y el manirroto de Nomentano. Un mojón asignaba aquí mil pies de frente
y trescientos de fondo:
ESTE MONUMENTO NO PASARÁ A LOS
HEREDEROS.
Ahora se puede vivir en un Esquilino salubre y pasear al solecito por la terraza desde donde poco ha triste se veía un campo desfigurado por huesos blancos.” (Horacio, Sat. I, 8)
Los miles de cuerpos que eran enterrados en el vertedero de Roma
pertenecían a los extranjeros, esclavos abandonados, las víctimas que morían en
la arena, criminales proscritos y los cuerpos sin identificar. Los condenados a
muerte no eran enterrados y sus cuerpos eran abandonados a los buitres y otros
animales carroñeros en el mismo lugar de la ejecución cerca de la Puerta
Esquilina.
Brigadas de esclavos recogían por la noche los cadáveres de
los desvalidos que se encontraban en las calles y los llevaban a enterrar,
previa cremación, en esas fosas comunes.
"Cuatro siervos marcados transportaban el cadáver de un pobre, como los que recibe a millares la pira de los desvalidos."(Marcial, VIII, 75)
 |
| Monumento funerario, Via Appia, Roma, foto Samuel López |
Las familias
patricias romanas adoptaron la práctica de enterramiento a lo largo de los
caminos que confluían en Roma y algunos de estos conservan los nombres
correspondientes a aquellas: Vía Appia, Vía Aurelia, .... Los
emperadores Domiciano y Septimio Severo fueron enterrados en las Vías Autina y
Appia respectivamente y el propio emperador Adriano tuvo que volver a prohibir
los enterramientos dentro de Roma ante la reincidencia de esta práctica.
Mientras, el pueblo llano tenía hogueras públicas y sepulturas comunes en fosas
o pozos profundos. El emperador Antonino reguló el abuso de los enterramientos
en todo el Imperio.
Los ricos propietarios se hacían enterrar con frecuencia en sus propias fincas,
donde podían elegir el emplazamiento y rodear la tumba con huertos y jardines que
alegraran la vista de los visitantes y sirvieran de gozo al fallecido mientras
descansaba en la vida eterna.
¿Qué dices de todo esto, amigo carísimo? – dijo
Trimalción, dirigiéndose a Habinas-. ¿Sigues en erigirme el mausoleo tal y como
te lo encargué? Te ruego encarecidamente que a los pies de mi estatua aparezca
mi perrita, unas coronas, perfumes y todas las peleas de Petraites. ¡Que por tu
parte pueda yo seguir viviendo para la posteridad! Ítem más: que la fachada sea
de cien pies de largo y doscientos de fondo, pues quiero que rodeen mis cenizas
toda clase de frutales y grandes viñedos. Es totalmente absurdo estar
preocupado por tener en vida casas elegantes y cómodas, sin ocuparnos de
aquellas que hemos de habitar más tiempo...” (Petronio, Satyricon, 71)
 |
| Retrato funerario, El Fayum, Egipto |
Algunas leyes y normas regulaban
el gasto realizado al celebrar funerales privados, principalmente en cuanto a
la ostentación en los cortejos fúnebres. También se estableció la lista de
personas que tenían la obligación de celebrar los ritos funerarios: en primer
lugar, el amigo, a quien el muerto hubiera designado en su testamento como
encargado para hacerlo, en caso de no existir tal caso sería una persona
designada por los amigos del difunto, y en caso de no darse ninguno de los
casos anteriores, el heredero, si el fallecido había sido el cabeza de familia,
y, de no ser así, el propio cabeza de familia sería el encargado. También se regulaba en quien debía recaer el
gasto de las exequias, el heredero, principalmente, y, en caso de no haber sido
designado, el cabeza de familia; el padre de una mujer casada si ella no tenía
dote para pagarlo; y, en su heredero o su esposo si ella se había emancipado de
su padre.
“Con razón, pues, derramo lágrimas en honor de la muerte
de Celso, lágrimas que él derramó por mí estando vivo, cuando partí para el
destierro: con razón te dedico estos versos, que atestiguan tu singular modo de
comportarte, para que quienes vivan en un futuro lean tu nombre, Celso. Esto es lo que puedo enviarte desde los
campos géticos: aquí solo esto es lo que me es lícito tener. No pude asistir a
tus funerales ni ungir tu cuerpo, y de tu pira me separa todo el orbe. Quien pudo, Máximo, a quien tú en vida
considerabas como un dios, cumplió todos sus deberes para contigo. Él te hizo
unas exequias y un funeral de gran distinción y derramó el amomo sobre tu frío
pecho y afligido diluyó ungüentos con sus abundantes lágrimas y enterrando tus
huesos los cubrió con tierra próxima.” (Ovidio. Pónticas, I, 9)
Como un
entierro podía conllevar grandes gastos, si alguien, sin ser el heredero, se hacía cargo
del entierro podía exigir ser resarcido por su coste. Se consideran gastos del entierro todo lo que
se invertía en la preparación del cuerpo:
ungüentos, precio de la sepultura, impuestos, si existían, etc., y estos gastos se deducían siempre de la
herencia. Si alguien recibía un legado con la condición de construir una tumba,
le era reducido parte de su legado en la cuantía fijada para la tumba.
La muerte era tenida por algo
funesto, y tras la inhumación o
incineración se sacrificaba un cerdo y
se celebraba el banquete funerario (silicernium) junto a la tumba para
honrar al muerto, y después se hacía necesaria una profunda purificación (suffitio),
con agua y fuego, de todo aquello que se había visto afectado por la misma,
incluidos la familia, quienes habían tenido algún tipo de contacto con el
cadáver y el hogar.
 |
| Pintura funeraria de Ammonius, Villa Getty, crédito foto Mary Harrasch |
Cada persona era rociada con una rama de laurel o de olivo
(ambos árboles de fuerte contenido simbólico, relacionado entre otros aspectos
con la inmortalidad) y debía saltar un fuego en el que se habrían quemado
previamente sustancias diversas de carácter depurador. Hasta que terminaban los
ritos de purificación comprendidos en las llamadas feriae denicales, hasta nueve días después del sepelio, la familia
entera se mantenía bajo un luto riguroso, vistiendo ropajes negros (lugubria),
símbolo de su carácter funesto. Las
mujeres solían guardar el luto por un periodo comprendido entre diez meses y un
año. Un año les fue decretado por el senado a las mujeres de Roma
tras la muerte de Augusto y otro tras la de Livia.
“Nuestros antepasados establecieron un año de luto para
la mujer, no para que no se lamentaran por ese tiempo, sino para que no lo
hicieran ya más; para los hombres no hay ningún tiempo determinado por la ley,
porque no hay nada de deshonesto. Sin embargo, ¿cuál de aquellas mujercitas me
presentarás que apenas separadas de la pira, apenas arrancadas del cadáver, al
que le duraron las lágrimas todo un mes? Ninguna cosa se hace repulsiva más
pronto que el dolor, el cual estando reciente, encuentra un confortador y atrae
hacia sí a algunos, pero haciéndose por hábito, mueve a risa, y no sin razón,
pues es o simulado o necio.” (Séneca, LXIII, 13)
Para terminar de purificar el
hogar se sacrificaba un carnero al Lar familiar, se volvía a abrir la casa a la
comunidad y se hacía una nueva comida, la cena
novendialis, junto a la tumba, en la que se renovaban las ofrendas con la sangre de los animales inmolados, vino, miel, leche y otros alimentos que a veces podían ser aprovechados por los hambrientos que merodeaban por las tumbas. Se dejaban flores, rosas o violetas, y además se vertía una libación a los Manes sobre el lugar de
enterramiento.
“Toda
la organización de esta parte del derecho de los pontífices manifiesta profundo
sentido religioso y respeto por las ceremonias. Y no es necesario que
expliquemos cuál es el límite del duelo de la familia, que clase de sacrificio
se ha de hacer al Lar con carneros, de qué forma debe cubrirse de tierra el
hueso extraído y cuáles son las normas que rigen el sacrificio obligado de la
cerda, en qué momento una sepultura empieza a serlo y entra en el ámbito de la
religión.” (Cicerón, De Las Leyes, L.II)
Para la celebración de estas comidas se equipaban los
cementerios con lechos y mesas que se cubrían con mosaicos que representaban
los alimentos a consumir y con cisternas y tubos para conducir la comida y la
bebida a las tumbas.
 |
| Tabla de mesa funeraria de mosaico, foto de Panoramio |
Otras tumbas más sencillas muestran unas lápidas con
repisas para depositar los alimentos que podían ser auténticos o representados
por figuras en piedra o arcilla. Se han hallado epitafios que hacen referencia a
estas ofrendas alimenticias que siguieron haciéndose cuando el Cristianismo ya
se había implantado en el Imperio, a pesar de las críticas de autores
cristianos como Tertuliano que advertía contra estas prácticas propias de
paganos que festejaban con los dioses. A continuación hay un epitafio
encontrado en la provincia de la Mauritania Sitifense (actual Argelia) que hace
alusión a esta costumbre.
“A la memoria de Aelia Secundula
Todos enviamos muchas cosas dignas para su
funeral.
Muy cerca del altar dedicado a la Madre
Secundula.
Nos complace colocar una mesa de piedra en la que al poner comida y
copas, recordamos sus muchos grandes actos para aliviar la pena que corroe nuestro
pecho, libremente contamos historias hasta tarde,y elogiamos a la buena y casta madre, que
descansa en su vejez.
Ella, que nos alimentó, descansa para
siempre.
Vivió hasta los setenta y cinco años y
murió en el año 260 de la provincia.
Hecho por Statulenia Julia."
Durante el periodo de duelo no se encendía el fuego del hogar
que se mantenía apagado hasta que no se consumiese la pira funeraria. Además la
familia mantenía un ayuno que terminaba con el banquete fúnebre.
 |
| Relieve con comida funeraria, Palmira, crédito foto Mary Harrasch |
Si el cuerpo del difunto no podía
ser enterrado por no haberse encontrado, como en el caso de naufragios o muerte
en batalla, se construía un cenotafio para proporcionar al alma del difunto de
un lugar en el que habitar tras la muerte y a la que se invitaba a entrar
llamándola por el nombre del fallecido tres veces. Un monumento llamado honorarium sepulcrum se podía erigir
para recordar a alguien, cuyos restos se habían enterrados en otro lugar.
A comienzos del Imperio se
formaron asociaciones toleradas por el estado con la finalidad de afrontar los
gastos funerarios de sus miembros, ya fuera para inhumación o incineración, o
para construir columbarios. Estas asociaciones
(collegia funeraticia)
comenzaron originalmente entre personas que desempeñaban el mismo oficio, pero
también entre esclavos. Hacían una provisión para sus gastos funerarios
necesarios en el futuro pagando una cuota común cada cierto tiempo. Cuando
moría un miembro se sacaba del tesoro una cantidad establecida para su funeral,
un comité se encargaba de que las ceremonias se realizaran correctamente y en
los momentos del año fijados la sociedad presentaba ofrendas corporativas a los
muertos y se reunía para celebrar una comida juntos. Los restos de los miembros
de un mismo collegium solían descansar
en un columbario común.
Ser recordado una vez muerto era un deseo de muchos romanos
que dejaban escritas las últimas voluntades en cuanto a cómo debía ser su tumba
para ser reconocida y admirada y como debía
procederse a su mantenimiento.
Había que destacar principalmente que el difunto había alcanzado gran prestigio
social y poseía grandes riquezas con
magníficos relieves o grupos escultóricos y un digno y aparentemente merecido
epitafio.
“Te recomiendo asimismo que en mi tumba hagas
representar barcos navegando a velas desplegadas. Te pido también que no te
olvides de ponerme sentado en el tribunal y vestido con la praetexta, con mis cinco anillos de oro y repartiendo un saco de
dinero al pueblo. Por lo demás, sabes muy bien que di un banquete espléndido al
pueblo y dos denarios por comensal. Puedes representar, si te parece, el
comedor y la gente banqueteando a placer...En el centro, un reloj para que todo
el que vea la hora, quiéralo o no, pueda ver también mi nombre.”
 |
| Lápida con busto femenino, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |
Muchas lápidas fueron erigidas por los familiares o amigos
del difunto que cumplían con el deseo de todo romano de que su recuerdo no se
perdiese en el tiempo. Pagaban la tumba y mandaban escribir el nombre del
fallecido, su edad, su ocupación, la causa de su muerte y la pena que su muerte
había provocado, además de pedir a los que por allí pasaban alguna ofrenda para
el difunto. En Tarraco hay un epitafio dedicado al joven auriga Eutyches que
murió por enfermedad en vez de hacerlo corriendo en las carreras del circo.
“A los dioses Manes
A Eutyches
Auriga de 22 años
Flavio Rufino y Sempronio Diofano rindieron tributo
A esta memoria a sus servicios beneméritos.
En este sepulcro descansan los huesos de un fuerte auriga nada ignorante en coger las riendas aunque fueran de dos caballerías sujetaba o dirigía los caballos. La cruel fatalidad tuvo envidia de mis años, la fatalidad a la que hubiera querido oponerme.
No me fue concedido morir con gloria en el circo
Y la turba o multitud no piadosa lloraría por mí.
Las enfermedades ardientes en el interior de mis entrañas
me hicieron morir, a las que no pudieron poner remedios las manos de los
médicos.
Viajero esparce tiernas flores sobre mi busto, que quizás estando yo vivo hubieras hecho.
 |
| Relieve funerario, Museo de Córdoba |
Algunos
epitafios literarios ofrecen una visión más suave de la tragedia que suponía
una muerte. Como ejemplo Ausonio deja unas líneas no tan tristes en un epitafio
dedicado a un hombre feliz:
“Vierte vino y aceite de fragante nardo sobre mis cenizas, trae bálsamo, también, extranjero, con rosas carmesí.
Sin lágrimas, mi urna disfruta de una eterna primavera.
No he muerto, solo he cambiado de estado.” (Ausonio,
Epitafio XXXI)
 |
| Urna funeraria, Museos Capitolinos, Roma, foto Samuel López |
Los soldados muertos en el campo de batalla eran inhumados o
incinerados de forma colectiva. Los gastos de los funerales de los que morían
en acto de servicio eran pagados por los propios compañeros, que aportaban
parte de su paga para ello. A los generales y emperadores se les podía honrar con una marcha
o cabalgada alrededor de la pira o el cenotafio.
A los benefactores del Estado se les dedicaba un funus publicum que se pagaba con dinero
del tesoro. Se les dedicaba un elogio y un canto fúnebre. También los
prisioneros extranjeros célebres tenían derecho a esta ceremonia. Asimismo en
las provincias los ciudadanos que habían prestado un importante servicio a
otras ciudades podían recibir un funeral público. En época de la República
durante los funerales de un personaje público podían realizarse combates de
gladiadores, además de otros juegos y festejos que pagaban las familias de los
difuntos para todos los ciudadanos. En el año 183 a.C. en el funeral de Publio
Licinio lucharon ciento veinte hombres.
Algún personaje podía tener un funeral digno de un emperador
a pesar de no haberlo sido nunca, como en el caso de Druso que murió en el año
9 a. C. que fue traído por Tiberio, que hizo el camino a pie, y a cuyo
encuentro salió el propio Augusto para acompañarlo hasta la capital. Las
imágenes de los antepasados del fallecido rodeaban su lecho fúnebre en el
cortejo. El cuerpo fue llevado al Foro, donde se le lloró y Tiberio le dedicó
un elogio. Augusto le dedicó otro en el
Circo Máximo. Equites trasladaron su cadáver al Campo de Marte, donde fue
incinerado, y sus cenizas se depositaron en el Mausoleo de Augusto.
 |
| Urna cineraria, Museo Nacional Romano, foto Samuel López |
El funus imperatorum se dedicaba a los emperadores, aunque
no todos recibieron los mismos honores. Suetonio relata el funeral de Octavio
Augusto que murió en Nola y hubo de ser transportado a Roma.
“Trasladaron su cuerpo de Nola a Boville, llevándole los decuriones de los municipios y de las colonias y
viajando de noche a causa de la estación (Agosto). En Boville fue entregado a
los caballeros, que lo condujeron a Roma, depositándolo en el vestíbulo de su
casa. El Senado quiso honrar su memoria, celebrando sus funerales con pompa
extraordinaria; se presentaron al objeto numerosas proposiciones, unos querían
que el cortejo pasara por el arco de triunfo,... Se pusieron, sin embargo,
límites a tales proposiciones. Sobre sus restos
fueron pronunciados dos elogios fúnebres: uno por Tiberio, delante del
templo de Julio César, y otro por Druso, hijo de Tiberio, cerca de la antigua
tribuna de arengas; fue llevado en hombros por los senadores hasta el campo de
Marte, donde le colocaron sobre la pira... Los más distinguidos del orden
ecuestre, descalzos y vistiendo sencillas túnicas, recogieron sus cenizas,
depositándolas en el mausoleo hecho construir por él durante su sexto consulado
entre el Tíber y la Vía Flaminia; lo había rodeado de bosque, quedando desde
aquella época convertido en paseo público.” (Suetonio, Vida de Augusto,
C)
 |
| Camafeo con apoteosis de Claudio, Museo del Louvre |
Se estableció la costumbre entre los romanos de hacer dioses a los emperadores en una ceremonia que se
denominaba apoteosis. Se enterraba el
cuerpo del emperador muerto igual que el resto de los hombres, aunque con un funeral
mucho más fastuoso. Herodiano describe la ceremonia que se dedicó al emperador
Septimio Severo.
“Esparcen entonces todo tipo de
inciensos y perfumes de la tierra y vuelcan montones de frutos, hierbas y jugos
aromáticos. No es posible encontrar ningún pueblo ni ciudad ni particular de
cierta alcurnia y categoría que no envíe con afán de distinguirse estos dones
postreros en honor del emperador. Cuando se ha apilado un enorme montón de
productos aromáticos y todo el lugar se ha llenado de perfumes, tiene lugar una
cabalgata en torno de la pira, y todo el orden ecuestre cabalga en círculo, en
una formación que evoluciona siguiendo el ritmo de una danza pírrica. También
giran unos carros en una formación
semejante, con sus aurigas vestidos con togas bordadas en púrpura. En
los carros van imágenes con las máscaras de ilustres generales y emperadores
romanos. Cumplidas estas ceremonias, el sucesor del imperio coge una antorcha y
la aplica a la torre, y los restantes encienden el fuego por todo el derredor
de la pira. El fuego prende fácilmente y todo arde sin dificultad por la gran
cantidad de leña y de productos aromáticos acumulados. Luego, desde el más
pequeño y último de los pisos, como desde una almena, un águila es soltada para
que se remonte hacia el cielo con el fuego. Los romanos creen que lleva el alma
del emperador desde la tierra hasta el cielo y a partir de esta ceremonia es
venerado con el resto de los dioses.” (Herodiano, Historia del Imperio
romano, IV)
 |
| Pedestal con apoteosis de Antonino Pío y Faustina, Museos Capitolinos, Roma |
Ver entrada: Dis Manibus, el descanso de los difuntos en la antigua Roma
Ver entrada: Parentalia, días de los difuntos en Roma
Bibliografía:
Death
and Burial in the Roman World, J.M.C. Toynbee, Google Libros
Las Prácticas Funerarias en la Hispania Romana. Síntesis
de su ritual. María Luisa Ramos Sáinz. Actas de los XIII Cursos Mono
gráficos sobre el patrimonio histórico, Google Libros
www.academia.edu/3990773/De_la_agonía_al_luto._Muerte_y_funus_en_la_Hispania_romana,
Desiderio Vaquerizo Gil
http://ceipac.gh.ub.es/biblio/Data/A/0276.pdf,
Aspectos legales del mundo funerario romano. José Remesal Rodríguez
oppidum.es/numeros/oppidum_01/pdfs/op01.03_perea.pdf, Imago Imperatoris, Ad Sidera! El funeral de los emperadores romanos, la apoteosis y el “cuerpo doble, Sabino Perea Yébenes
www.academia.edu/8790029/Dining_with_the_Dead_From_the_Mensa_to_the_Altar_in_Christian_Late_Antiquity,
Robin M. Jensen
http://static.panoramio.com/photos/large/104299451.jpg