 |
| Nereida sobre cetus, villa de Posilipo, Museo Nacional Arqueológico de Nápoles |
Durante aproximadamente unos 1000 años los barcos griegos y
romanos que surcaban el Mediterráneo solían mantenerse relativamente cerca de
la costa. Con aguas tranquilas, era un mar fácil para navegar durante los meses
de verano, pero como no era así durante el invierno, los barcos permanecían varados
durante meses.
“Pues, no es bastante para los
hombres este enorme terror de las olas marinas y de la angustiosa navegación,
ni las penalidades que ellos sufren cabalgando siempre entre vientos de
tormenta de terrible sonido, ni tampoco es bastante para ellos el perecer por
-un rápido destino de mar, sino que, además, les aguardan tales convidados, y
encuentran sepultura sin tumba, al llenar la caverna de la garganta de una
fiera salvaje.” (Opiano, De la pesca,
V, 345)
 |
| Mosaico de la sinagoga de Huqoq, Israel |
La imaginación de los antiguos desbordada por los relatos de
ballenas que hacían naufragar a los barcos, de los pulpos o calamares gigantes
que estrangulaban a los hombres y de los tiburones que devoraban a los humanos
creó los monstruos marinos más fantásticos y terroríficos.
 |
| Mosaico de la sala redonda. Museos Vaticanos. Foto Gary Todd |
Las fuentes de la antigüedad muestran cómo los autores de
las distintas épocas usaban la imaginación y la observación en la descripción
de las diversas criaturas marinas que ellos pensaban que habitaban en las aguas
profundas. Hacia el siglo V a.C. los monstruos marinos formaban un elemento
clave de las leyendas griegas y fueron incorporados a los mitos romanos, en un
intento de encontrar sentido a los fenómenos más ominosos e inquietantes.
“Los “carneros marinos”
(probablemente orcas) cuyo nombre está ampliamente difundido y de los que se
tiene información poco precisa y limitada casi a reproducciones artísticas,
pasan el invierno cerca del estrecho de Córcega y Cerdeña y se limitan a asomar
por encima del agua. Alrededor de los carneros nadan delfines de gran tamaño.
El macho tiene una franja blanca rodeando su frente (diríase que es como la
diadema de Lisímaco o de Antígono o de otro cualquiera de los reyes de
Macedonia); la hembra tiene bucles dispuestos debajo del cuello al igual que
los gallos tienen barbas. Tanto el macho como la hembra se apoderan de
cadáveres de los cuales se alimentan, pero también capturan hombres vivos. Y
con el oleaje que producen al nadar, ya que son grandes y de enorme peso,
vuelcan navíos. ¡Tamaña es la tempestad que levantan por si solos contra ellos!
Se apoderan también de la gente que está en tierra y a su alcance.” (Claudio
Eliano, Historia de los animales, XV, 2)
 |
| Mosaico de Ostia Antica, Italia, foto de egadsylvia |
La naturaleza de las aguas conforma el modo en que los antiguos veían a las criaturas de las profundidades marinas. Por un lado, se las observaba atentamente y se las describía con detalle en obras científicas y literarias de las épocas, por otro lado, como otras criaturas no humanas, servían como espejo del carácter humano y, como otros animales salvajes, eran considerados ejemplos de la naturaleza indomable e incivilizada que debía ser conquistada por la superioridad humana. Aunque había mucha simpatía por las criaturas juguetonas y amistosas, como los delfines, la mayoría de los animales marinos se veían como un reflejo de su misterioso entorno metamórfico, inspirando de tal forma a los monstruos que aterrorizaban y hostigaban a los héroes legendarios.
“En cuanto a los monstruos
marinos, de potentes miembros y enormes, maravillas del mar, cargados de fuerza
invencible, cuya contemplación causa terror, siempre armados de mortífera
rabia, muchos de ellos andan errantes por los inmensos mares en donde están los
desconocidos observatorios de Poseidón.” (Opiano, De la pesca, I, 360)
 |
| Mosaico de Neptuno, Termas de Itálica, Sevilla |
Las criaturas marinas podían mostrar su lado más amable en
presencia de las deidades bajo cuya protección se encontraban.
“Debajo saltaban los cetáceos,
que salían de sus escondrijos, reconociendo al rey; el mar abría, gozoso, sus
aguas, y los ágiles caballos con apresurado vuelo y sin dejar que el eje de
bronce se mojara conducían a Poseidón hacia las naves de los aqueos.” (Homero,
La Iliada, XIII, 28)
Sin embargo, el peligro potencial para los humanos
permanecía, especialmente para aquellos que había atraído la cólera de algún
dios, el cual mostraba su capacidad de manejar la naturaleza y sus criaturas a
su antojo. Evitar la ira de las fuerzas divinas era el método más eficaz de
procurar la propia seguridad en los entornos más inhóspitos.
“Dicen que el pez piloto no sólo
está consagrado a Poseidón, sino que además es objeto del amor de los dioses de
Samotracia. Dicen además que, hace mucho tiempo, este pez castigó a cierto
pescador. Es fama que el nombre de éste era Epopeo. Había llegado de la isla de
Ícaro y tenía un hijo. En cierta ocasión en que no habían pescado nada, levantó
la red y sólo aparecieron capturados peces piloto, que al padre y al hijo
sirvieron de comida. Pero poco después la justicia vengadora cayó sobre el
padre, pues en presencia del hijo, un monstruo marino atacó al barco y se lo
tragó a él.” (Claudio Eliano,
Historia de los animales, XV, 23)
 |
| Mosaico con el Triunfo de Neptuno, North Africa American Cemetary. Cartago, Túnez |
Los monstruos (monstra) eran entre los griegos y romanos
seres físicamente anómalos, a menudo gigantescos e híbridos cuyo propósito era
amenazar a los humanos y a sus intentos de imponer orden en el mundo natural.
En las civilizaciones mediterráneas los monstruos abarcaban
diversos miedos: el poder del caos para vencer al orden; la potencial victoria
de la naturaleza contra la invasión de la civilización humana, y de lo
irracional sobre la razón. Por ello en las historias se repite la presencia de
monstruos que son vencidos por dioses y hombres, que representan el orden, la
civilización y la razón que prevalecían en el pensamiento de los antiguos.
Puedes ver sin duda qué enormes
son los ojos del monstruo que giran la mirada en círculo, y cómo observan
terriblemente, reptando bajo las salvajes cejas cubiertas de espinas; ¡cómo
saca de la boca su afilada lengua y muestra su triple fila de dientes puntiagudos!,
algunos tienen forma de anzuelo, metidos hacia dentro para retener lo que
capturan, otros tienen la punta afilada y se elevan con gran altura; y ¡qué
cabeza la que emerge del cuello retorcido y viscoso!
Su tamaño es increíble, si se
describe con pocas palabras, pero verlo convencerá a los incrédulos. Su cuerpo
no es que esté encorvado todo él, sino que muchas de sus partes se retuercen:
las que están bajo el agua se ven con exactitud, aunque la profundidad
distorsiona la visión, y las que emergen les parecerían islas a los no
experimentados en el mar.
La primera vez hemos visto al
monstruo en reposo, pero ahora se ha despertado moviéndose con gran estruendo y
golpea el mar levantando olas que rugen; el mar, por el impulso del monstruo,
se ha alzado y, por un lado, cubre la parte del monstruo descubierta,
envolviéndolo de espuma blanca, a la vez que, por el otro lado, se lanza con
fuerza hacia la orilla, mientras el chapoteo de su cola, que se levanta a mucha
distancia de la superficie del agua, parece el velamen de una nave, reflejando
mil colores.
Sin embargo, aquel hombre
extraordinario no se asusta ante eso, sino que tiene a sus pies la piel de león
y la maza dispuestas para cuando haga falta, si las necesita; hélo aquí, de
pie, desnudo, en actitud de ataque, con el pie izquierdo avanzado para que
repose en él el peso del cuerpo y fije su posición ante cualquier embite; el
costado izquierdo junto con la mano del mismo lado soportan la tensión del
arco, mientras el derecho se echa para atrás al tiempo que la mano derecha
acerca la cuerda del arco hacia el pecho.
La razón de todo esto, muchacho,
no hace falta investigarla, ya que se ve claramente una muchacha, encadenada en
lo alto de aquella roca, que se ofrece como pasto del monstruo; es, no cabe
duda, Hesíone, la hija de Laomedonte. ¿Dónde está su padre? En el interior de
los muros de la ciudad, creo yo, observando lo que sucede.” (Filostrato,
Descripciones de cuadros, III, 12, 1-6)
 |
| Mosaico de Hércules y Hesione, Museo Lapidario de Aviñón, Francia |
Los monstruos tienden a reflejar varias inquietudes
culturales; los diferentes monstruos a lo largo del tiempo y de muchos
escenarios pueden representar las cambiantes preocupaciones de la sociedad,
pero en conjunto los míticos y legendarios monstruos reflejan los temores y
esperanzas sobre los misterios del mundo natural, el lugar del hombre en él y su
capacidad para controlar o adaptarse a su entorno.
Para muchas de estas antiguas culturas, lo monstruoso se
expresaba en el arte para visualizar los fenómenos mal entendidos que se
percibían como reflejo del mal, tales como los desastres naturales y las
enfermedades. Entonces cada región creaba sus propios temidos seres, cuya
apariencia puede haber sido influenciada en parte por el clima y la fauna de
cada una de ellas.
 |
| Mosaicos de la villa de Baccano, Campagnano di Roma, Italia |
Como cada cultura tiene sus propias inquietudes y miedos,
sus gentes tenían diferentes puntos de vista sobre lo que era normal y
aceptable, y, por tanto, de lo que era monstruoso.
“En esto, otro prodigio más importante y harto más pavoroso nos sobreviene, tristes de nosotros, y trastorna nuestros desprevenidos corazones.
Laoconte, designado en suerte sacerdote de Neptuno, estaba en el altar acostumbrado sacrificando un corpulento toro. Hete aquí que de Ténedos
sobre el hondo mar calmo -me horrorizo al contarlo dos serpientes de roscas gigantescas se vuelcan sobre el piélago y hermanadas tienden hacia la orilla.
El pecho entre las ondas enhiesta y su cresta sanguinolenta señorea el Ponto.
Brama a su paso el mar espumeante. Alcanzan ya la orilla.
Con los ojos ardiendo en sangre y llamas, sus vibrátiles lenguas
van lamiendo los belfos silbantes.
Escapamos al verlas sin sangre en nuestras venas.
Derechas a Laoconte van las dos.
Pero primero abraza cada una el tierno cuerpo de uno de sus hijos y lo ciñen en sus roscas, y a mordiscos se ceban en sus miembros desdichados.
Después, al mismo padre que acudía en su auxilio dardo en mano
lo arrebatan y en ingentes barzones lo encadenan. Y enroscadas dos veces a su tronco y plegando sus lomos escamosos otras dos a su cuello, aun enhiestan encima las cabezas y cervices erguidas. Él forcejea por desatar los nudos con sus manos -las ínfulas le chorrean sanguaza y negro tósigo- al tiempo que va alzando
al cielo horrendos gritos cual muge el toro herido huyendo el ara cuando de su cerviz sacude la segur que ha errado el golpe.
Los dragones en tanto huyen reptando hasta la altura de los templos camino del alcázar de la cruel Tritonia y a los pies de la diosa se ocultan bajo el ruedo de su escudo.
Entonces sí que cunde un pavor nunca visto por los ánimos aterrados de todos.
Dicen que Laoconte ha pagado la culpa que su crimen merecía por profanar el roble sagrado con su hierro, disparando la impía lanza contra su flanco.” (Virgilio, La Eneida, II, 199)
Las monstruosas criaturas no humanas de las mitologías
griegas y romanas casi invariablemente habitaban fuera de las áreas urbanas,
como montañas, rocas, cuevas, acantilados y otros lugares naturales, apenas
conocidos para los humanos. Cuanto más lejos de los mayores centros urbanos se
iba, más probabilidad había de encontrar un monstruo. Más allá de los límites
de la civilización conocida abundaban extrañas y amenazantes criaturas.
“Ya desde hace tiempo ven que han dejado a sus espaldas el día y el sol, y — desterrados de los confines conocidos del orbe, audaces por ir a través de tinieblas no permitidas hacia el borde de la realidad y las orillas últimas del mundo— ven que ahora se alza éste, el Océano, el que lleva en sus inertes olas descomunales monstruos, el que por todas partes lleva feroces ballenas y perros marinos entre los barcos que ha atrapado. E l propio estruendo acumula terrores. Ya creen que la flota encalla en el fango y que la ha abandonado el soplo que la impulsaba, y que ellos, por culpa de los hados inactivos, están a merced de las fieras marinas, que ahora, en su infortunio, van a despedazarlos. Y alguien, erguido en lo alto de la popa, empeñado en romper con su vista obstinada el aire ciego, cuando nada logró distinguir en el mundo que se les había arrebatado, derrama estas palabras de su pecho angustiado: «¿Dónde nos llevan?
El propio día huye, y el extremo de la naturaleza cierra en perpetuas nieblas el mundo que nos queda. ¿O es que buscamos unos pueblos situados más allá, bajo otro polo y otro mundo que no han tocado (las guerras)? Los dioses nos llaman de vuelta, y prohíben a los ojos mortales conocer el final de las cosas. ¿Por qué violamos con nuestros remos mares ajenos y aguas sagradas, y perturbamos las apacibles moradas de los dioses?” (Séneca el viejo, Suasorias, I, 15)
 |
| Detalle de mosaico con puerto marino. Ferrell Collection |
Un elemento primordial en la creación de un monstruo es la
imposibilidad de identificarlo con un ser ya conocido, y se logra con la suma
de parte animales y humanas y, generalmente con la exageración de algún rasgo.
El ketos (ceto, cetus) es uno de los monstruos marinos más destacados en la antigua tradición literaria y mitológica. Su representación iconográfica muestra diferentes formas, pero suele tener una apariencia de lo que actualmente conocemos como dragón, o como una serpiente, con morro alargado, cresta picuda que recorre su cuerpo en parte o totalmente y cola terminada en aleta partida.
 |
| Mosaico con un cetus , Museo Nacional de la Magna Grecia, Reggio di Calabria, Italia |
En latín la palabra cetus puede referirse a cualquier cetáceo marino, tales como la ballena, el delfín o la marsopa. También se refiere al monstruo marino al que Andrómeda es expuesta atada en una roca.
La reina Casiopea se vanaglorió de que su hija Andrómeda era
más hermosa que las nereidas, por lo que Poseidón, encolerizado, envió al
monstruo marino Cetus para atacar Etiopía. El rey Cefeo consultó un oráculo que
dijo que para aplacar la ira de Poseidón debían sacrificar a su hija Andrómeda
al monstruo. Perseo que volvía de vencer a Medusa, pasó por el lugar y,
enterado de la situación, se ofreció a terminar con el monstruo a cambio de
casarse con la princesa.
“Aún no le había relatado todo
cuando las olas resonaron fragorosamente y un monstruo surgió del inmenso mar,
recubriendo con su pecho una vasta superficie de agua. La virgen grita. El
padre, enlutado, se hallaba presente junto con la madre, afligidos ambos, pero
ella con más razón. No le prestaban auxilio alguno, sino sólo lágrimas y
lamentos dignos de tal circunstancia, y se aferraban a su cuerpo encadenado.
Entonces el extranjero dijo: «Para llorar os quedará mucho tiempo, pero para
ayudarla tenemos muy poco. Si yo la pidiera en matrimonio, yo, Perseo, hijo de
Júpiter y de Dánae, a la que Júpiter fecundó con su lluvia de oro cuando estaba
encerrada, yo, Perseo, que he vencido a la gorgona de cabellera de serpiente y
que oso viajar por los espacios etéreos con el batir de mis alas, sin duda me
preferiríais como yerno antes que a cualquier otro. Además, a todas estas
dotes, si los dioses me asisten, intentaré añadir también mis propios méritos.
Que sea mía si mi valentía consigue salvarla, ése es el trato». Sus padres
aceptan lo pactado (¿quién dudaría?), le suplican y le prometen, además, un
reino en dote. Y he aquí que como una nave surca veloz las aguas hundiendo la
proa en las olas, empujada por jóvenes brazos sudorosos, así el monstruo,
hendiendo las olas con el empuje de su pecho, se encontraba a tanta distancia
de los escollos como la que podría recorrer por el aire una bala de plomo
arrojada por una honda baleárica; entonces, de repente, el joven se dio impulso
con los pies y se lanzó audaz hacia las nubes. Cuando su sombra se proyectó
sobre la superficie del mar, la fiera se ensañó con la sombra que veía; como el
ave de Júpiter que ha visto en campo abierto una serpiente que ofrece su dorso
lívido a los rayos del sol, y se lanza sobre ella desde atrás y le clava las
ávidas garras en el cuello cubierto de escamas para que no pueda volver sus
crueles fauces, así el descendiente de Ínaco se arroja en rápido vuelo cruzando
el vacío y cae sobre el lomo de la fiera que se debate, y en el hombro derecho
le clava la corva espada hasta la empuñadura. Atormentada por la profunda
herida, la bestia unas veces se yergue elevándose en el aire, otras se sumerge
en el agua, otras se revuelve como un feroz jabalí al que acosara una manada de
perros ladrando a su alrededor. Él rehúye sus voraces mordiscos con la
velocidad de sus alas, y allí por donde encuentra vía libre le asesta golpes
con su espada falciforme, ora en el lomo cubierto de cóncavas conchas, ora por
los flancos hasta las costillas, ora en donde la parte más delgada de la cola
termina en una aleta de pez. La fiera vomita chorros de agua mezclados con
purpúrea sangre. Las alas cogen peso, salpicadas por el agua; sin atreverse a
confiar más en las sandalias empapadas, Perseo ve un escollo cuya cima
sobresalía cuando el mar estaba en calma y quedaba sumergida cuando estaba
agitado: allí se posa, y sujetándose con la mano izquierda a los salientes más
cercanos atraviesa repetidamente, tres, cuatro veces, los ijares del monstruo
con el filo de su espada.” (Ovidio, Las Metamorfosis, IV, 687)
 |
| Pintura con el mito de Perseo, Andrómeda y el cetus. Villa de Agripa Póstumo en Boscotrescase. Museo Metropolitan, Nueva York |
Entre las características de este ser monstruoso está su
descomunal tamaño, una boca enorme y unos dientes amenazadores. Manilio escribe
una descripción de este mismo episodio mitológico en el que se puede ver que el
monstruo marino se asemeja a una ballena real. Sin embargo, en las
representaciones artísticas la criatura marina aparece representada siempre
como el ser híbrido descrito más arriba.
"Con rapidez traza un camino en
el aire, reanima a los llorosos padres con la promesa de la vida y, tras
prometerse en matrimonio, vuelve a la playa. En ese momento el mar, hinchado,
había empezado a levantarse y las olas en larga línea escapaban de la masa del
monstruo que las agitaba. Hendiendo las olas Perseo saca la cabeza por encima
de las aguas y las escupe de su boca; el mar resuena en sus dientes y, formando
remolinos, se mete incluso en su boca; a continuación se levantan los enormes
repliegues del monstruo formando inmensas espirales, y su dorso ocupa todo el
mar. Por doquier resuena Forcis e incluso los montes y los peñascos tiemblan
ante el ataque del monstruo.
Desgraciada muchacha, a pesar de
tener un defensor tan valiente, ¡cómo era entonces tu aspecto! ¡Cómo voló al
aire tu aliento! Al ver tú misma desde las huecas rocas tu destino, así como el
monstruo nadando y el mar que lo acercaba a ti, ¡cómo desapareció la sangre de
tus miembros por completo, qué pequeña presa fuiste para el mar! En aquel
momento vuela Perseo batiendo las alas y se lanza desde el aire cual dardo
contra el enemigo, clavando su espada teñida con la sangre de la Górgona. El
monstruo sale desde abajo contra él y, girando su cabeza desde el fondo, la
eleva y, apoyándose en sus retorcidos pliegues, sale con rapidez a las alturas
y avanza con todo su cuerpo levantado. Pero Perseo, cuantas veces se levanta el
monstruo atacando siempre desde el fondo, las mismas vuelve a volar y se burla
de ella en el amplio aire, golpeando la cabeza del cetáceo en el momento en que
se eleva. Con todo no cede ante el héroe, sino que lanza con furor mordiscos al
aire, crujiendo en vano sus dientes por no producir ninguna herida. El mar
arroja el agua hacia el cielo y sumerge al veloz monstruo en sus olas llenas de
sangre, a la vez que las pulveriza hacia los astros." (Manilio,
Astronómica, V, 580)
 |
| Mosaico con Perseo, Andómeda y el cetus. Zeugma, Museo de Gaziantep, Turquía. Foto de Dosseman |
Esta apariencia es la que se puede ver en las imágenes
antiguas al mostrar el episodio de la Biblia en el que se relata cómo Jonás es
engullido por la “ballena”, tras huir y desobedecer al Señor y después de
escuchar Dios su plegaria es expulsado por la misma.
“El Señor envió un gran pez para
que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás, en el vientre del pez, durante
tres días con sus noches. 2Jonás suplicó al Señor, su Dios, desde el vientre
del pez: 3«Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó; | desde lo hondo del
Abismo pedí auxilio | y escuchaste mi llamada. 4Me arrojaste a las
profundidades de alta mar, | las corrientes me rodeaban, | todas tus olas y
oleajes se echaron sobre mí. 5Me dije: “Expulsado de tu presencia, | ¿cuándo
volveré a contemplar tu santa morada?”. 6El agua me llegaba hasta el cuello, |
el Abismo me envolvía, | las algas cubrían mi cabeza; 7descendí hasta las
raíces de los montes, | el cerrojo de la tierra se cerraba | para siempre tras
de mí. | Pero tú, Señor, Dios mío, | me sacaste vivo de la fosa. 8Cuando ya
desfallecía mi ánimo, | me acordé del Señor; | y mi oración llegó hasta ti, |
hasta tu santa morada. 9Los que sirven a ídolos vanos | abandonan al que los
ama. 10Pero yo te daré gracias, | te ofreceré un sacrificio; | cumpliré mi promesa.
| La salvación viene del Señor». 11Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás
en tierra firme.” (Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Jonás, 2)
 |
| Jonás engullido y expulsado por el monstruo marino. Cleveland Art Museum, Ohio, EEUU |
Muchas de las historias sobre los hombres atemorizados por
la idea de ser devorados por una criatura monstruosa pueden deberse al miedo a
ser consumidos, que no tiene que referirse al hecho de ser “comido·
literalmente, sino probablemente a estar consumidos por el miedo o ser
incapaces de controlar su propio destino. Así, por ejemplo, en el caso de
Jonás, al ser un profeta, su temor es la desobediencia a Dios.
Una vívida descripción de un encuentro de los griegos con
ballenas reales se encuentra en la obra de Arriano al relatar cómo los hombres
de Alejandro Magno sienten temor cuando navegando ven un fenómeno desconocido
para ellos, los chorros de vapor que salen por los orificios nasales de las
ballenas cuando salen a la superficie para respirar.
"En el Océano viven ballenas
colosales, y peces mucho más grandes que los de este Mar Interior. Nearco dice
que cuando salían desde Cyza vieron al amanecer que el mar parecía saltar en
chorros de agua como si fuese lanzado violentamente a lo alto por la acción de
unos fuelles. La alarmada tripulación preguntó a los timoneles qué era eso y
qué causaba este fenómeno, y ellos contestaron que las responsables eran las
ballenas nadando raudas por la superficie del mar y lanzando chorros de agua
por un orificio. Los marineros habían quedado atemorizados ante el espectáculo,
dejando que los remos se les cayeran de las manos. Nearco se dirigió a ellos y
les levantó el ánimo; y acercándose a cada uno de sus barcos, ordenó a los
hombres enfilar directamente contra las ballenas como si de una batalla naval
se tratara, elevando un fuerte grito de guerra, y remando tan rápido como
pudieran y haciendo tanto ruido como fuera posible. Recuperando el coraje, las
tripulaciones de todos los barcos comenzaron a remar al unísono a la señal
dada. Cuando llegaron cerca de los animales, gritaron tan fuerte como pudieron,
tocaron las trompetas, y armaron el mayor ruido posible golpeando el agua con
los remos. Las ballenas que acababan de ser avistadas por la proa de los barcos
se espantaron, zambulléndose enseguida hacia el fondo marino, y poco después
salieron de nuevo a la superficie por el lado de la popa de las naves, y
continuaron su camino lanzando chorros de agua a gran distancia. Un fuerte
aplauso se escuchó entre los marineros por esta inesperada liberación, y muchas
alabanzas para Nearco por su audacia y sabiduría." (Arriano, Anábasis,
VII, 30)
.jpg) |
| Mosaico de Lod, Israel |
En contra de algunos textos griegos y romano que muestran a
las criaturas marinas como temerarias y hostiles a los humanos y dedicadas a
atacarlos, algunos otros autores piensan que estos inmensos seres son
gigantescas maravillas de la capacidad generativa y productiva de la Naturaleza
en vez de bestias feroces guiadas por los poderosos dioses marinos; sin
menospreciar su potencial agresividad con respecto a otros seres marinos, como
las orcas, por ejemplo.
“Las ballenas penetran incluso
hasta nuestros mares. En el océano Gaditano dicen que no se ven antes del
solsticio de invierno, que se ocultan en épocas fijas en un golfo tranquilo y
espacioso, y que les agrada extraordinariamente parir allí. Añaden que esto lo
saben las orcas, que es la bestia enemiga de ellas, cuyo aspecto no podría
representarse mejor por ninguna otra imagen que por la de una terrible mole de
carne con dientes. Por eso irrumpen en sus retiros, desgarran a mordiscos a sus
crías o incluso a las hembras recién paridas o aún preñadas y en la arremetida
les dejan unas marcas como las de los espolones de las libúrnicas, Las
ballenas, sin movilidad para revolverse, sin fuerzas para rechazarlas,
sobrecargadas por su propio peso, pues justamente entonces están pesadas del
vientre y agotadas por los dolores del parto, no tienen más remedio que escapar
a alta mar y defenderse en pleno océano. Por el contrario, las orcas procuran
cortarles el paso, colocarse frente a ellas, despedazarlas cuando quedan
encerradas en lugares estrechos, empujarlas hacia los bajíos y hacerlas chocar
contra las rocas. Se contemplan estos combates como cuando el mar está irritado
consigo mismo sin que corra la menor brisa en la ensenada, pero con unas olas,
al compás de los jadeos y los golpes, como ningún ciclón las levanta.
También se vio una orca en el
puerto de Ostia contra la que luchó el emperador Claudio. Había llegado
precisamente cuando éste estaba construyendo el puerto, incitada por un
naufragio de pieles importadas de la Galia. A fuerza de hartarse durante varios
días se había hecho un foso en el vado y había sido enterrada por las olas
hasta el extremo de que no tenía forma de darse la vuelta y, cuando iba detrás
de la comida que las olas arrastraban a la orilla, formaba una protuberancia
enorme con su dorso sobresaliendo sobre las aguas como una barca que ha
capotado. El César ordenó que se tendieran múltiples redes entre las bocas del
puerto, y él en persona, partiendo con las cohortes pretorianas ofreció este
espectáculo al pueblo romano, pues los soldados arrojaban las lanzas desde los
navíos que realizaban las acometidas; a uno de ellos lo vimos hundirse envuelto
por una ola producida por el bufido de la bestia.” (Plinio, Historia
Natural, IX, (6) 12-15)
 |
| Detalle de un mosaico de Milreu, Portugal. Foto wiseguy71 |
En el cristianismo, siguiendo lo dicho en el Génesis, se
pensaba que los grandes animales marinos, por los que los humanos sentían tanto
terror como admiración, eran creación de Dios, puesto que unos animales tan
gigantescos y feroces, que podían causar tantos males a los hombres, solo
podían ser una creación divina.
“Y creó Dios los grandes
cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron
produciendo según sus especies.” (Biblia, Génesis, I, 21)
Aunque las ballenas no solían cazarse para comer, su carne
sí se consumía en alguna ocasión. En el siglo VI d.C. el famoso cetáceo Porfirio,
que sería posiblemente una orca, aterrorizó a los habitantes de Bizancio
durante décadas, hundiendo barcos. Cuando el cetáceo se aproximó tanto a la
costa que no pudo volver a alta mar, fue arrastrado hasta la playa y la gente
lo mató con hachas y algunos consumieron su carne. Su sacrificio puede
considerarse como el triunfo del ser humano sobre la naturaleza salvaje.
“También por entonces fue capturado el cetáceo que los bizantinos llamaron Porfirio y que estuvo causando problemas en Bizancio y en los alrededores más de cincuenta años, aunque no de forma continua, sino que a veces entre una aparición y otra pasaba mucho tiempo. Hundió muchos barcos y a las tripulaciones de otros muchos les causaba un gran espanto y los obligaba a alejarse de allí lo más posible. Así, atrapar a este animal se había convertido en motivo de preocupación para el emperador Justiniano, pero no encontró ningún medio para poder cumplir su propósito. Voy a explicar cómo vino a ser capturado ya en esa ocasión. Coincidió que había en la mar calma chicha y una gran cantidad de delfines afluyó a las cercanías de la boca del Ponto Euxino. De repente, al ver al cetáceo, huyeron, cada uno como pudo. La mayoría llegó cerca de la desembocadura del Ságaris y, en efecto, a algunos de ellos los alcanzó el cetáceo y tuvo la fuerza suficiente para devorarlos en un instante. Ya fuera por hambre o incluso por instinto no paró de perseguirlos, hasta que sin darse cuenta quedó a una distancia muy cerca de la tierra. Allí dio con un légamo muy profundo y aunque se esforzó, moviéndose para todas partes, en salir del sitio lo antes posible, no pudo escapar de aquel fondo cenagoso, sino que aún se hundió más en el lodo. Cuando la noticia llegó a todos los lugareños, fueron derechos a la carrera hacia el animal y, aunque le estuvieron golpeando con sus hachas sin descanso por todos lados, ni así consiguieron matarlo y tuvieron que arrastrarlo con gruesas maromas. Lo montaron en carros y descubrieron que medía unos treinta codos de longitud y diez de anchura. Se dividieron entonces en grupos y unos se comieron la parte que les correspondió en aquel mismo momento y otros decidieron curarla.” (Procopio, Historia de las guerras, VII, 29, 9-16)
 |
| Mosaico bizantino, Qasr Lybia, Libia |
Los antiguos griegos identificaban
a las mujeres con el lado más salvaje de la naturaleza y las consideraban irracionales
y exageradamente emocionales, lo que explica que una gran parte de los
monstruos legendarios sean mujeres. Criaturas como Medusa, Escila o las Arpías
hablan del miedo de los hombres al poder destructivo de las mujeres, por lo que
en muchas historias y mitos aparece un héroe masculino venciendo a un monstruo
femenino.
La siempre cambiante apariencia del agua influyó en la concepción de las criaturas marinas femeninas al igual que lo hizo en las masculinas. Tales criaturas se componían de diferentes animales biológicos y se convertían en seres híbridos, pero cuya naturaleza les impelía a atacar a los humanos.
y de nuevo las lanza una tras otra hacia los aires
y azota con su espuma las estrellas.
Escila está encerrada en el ciego recinto de su cueva de donde saca el rostro
y atrae a los navíos a sus rocas. Su parte superior tiene hasta las caderas
forma humana con el pecho de una hermosa muchacha;
la de abajo de pez, dragón marino de monstruoso cuerpo
que remata su vientre de lobo en colas de delfines.
Más vale recorrer dando un rodeo el cabo del Paquino siciliano
que ver solo una vez en su antro ingente a la monstruosa Escila y los peñascos
donde van resonando los aullidos de sus cerúleos perros.” (Virgilio, Eneida, III, 420-432)
Cada una habitaba en un lado de un estrecho (posiblemente el de Mesina) por lo que, si un barco evitaba el encuentro con una, caía irremediablemente en manos de la otra.
Caribdis era un monstruo sin
forma, un remolino de agua que engullía inevitablemente al barco que quedaba
atrapado en ella.
"El peñasco de enfrente es, Ulises, más bajo, y se opone al primero a distancia de un tiro de flecha; en él brota
frondosísima higuera silvestre y debajo del risco
la divina Caribdis ingiere las aguas oscuras.
Las vomita tres veces al día, tres veces las sorbe
con tremenda resaca y, si ésta te coge en el paso,
ni el que bate la tierra librarte podrá de la muerte." (Homero, Odisea, XII, 101)
El relato de Ovidio es el que se
corresponde con la imagen más conocida que ha llegado hasta nuestros días, un
personaje híbrido con cuerpo de mujer y de cintura para abajo unas cabezas de
perro en lugar de piernas. En sus manos suele aparecer un remo, una espada o un
tridente.
Lloró
el enamorado Glauco y escapó de la unión con Circe, que había hecho uso del
poder de las hierbas con excesiva hostilidad. Escila permaneció en el lugar y,
tan pronto como se le dio la oportunidad, privó a Ulises de sus compañeros por
odio a Circe; después ella misma habría sumergido las barcas teucras si no
hubiese sido transformada antes en el escollo que ahora todavía se alza en
forma de roca; también los marineros evitan ese escollo.” (Ovidio,
Metamorfosis, XIV, 52-74)
 |
| Escila, detalle de pintura en Villa Ariana, Stabia, Italia |
Aunque su morfología e iconografía
varían según las épocas, el primer testimonio conservado es el relato de Homero
en la Odisea, en el cual las cabezas de perro no aparecen y la única referencia
a los perros es el grito que sale de su boca parecido al de un cachorro.
“Tenebrosa caverna se abre a mitad de su altura
orientada a las sombras de ocaso y al Erebo: a ella
puesto el caso acostad, noble Ulises, el hueco navío.
Ni el más hábil arquero podría desde el fondo del barco
con su flecha alcanzar la oquedad de la cueva en que Escila
vive haciendo sentir desde allí sus horribles aullidos.
Se parece su grito, en verdad, al de un tierno cachorro,
pero su cuerpo es de un monstruo maligno, al que nadie
[gozara
de mirar, aunque fuese algún dios quien lo hallara a su paso;
tiene en él doce patas, pero todas pequeñas, deformes,
y son seis sus larguísimos cuellos y horribles cabezas
cuyas bocas abiertas enseñan tres filas de dientes
apretados, espesos, henchidos de muerte sombría.
La mitad de su cuerpo se esconde en la cóncava gruta;
las cabezas, empero, por fuera del báratro horrible
van mirando hacia el pie de la escarpa y exploran su presa,
sean delfines o perros de mar o, quizá., algo más grande,
un cetáceo entre miles que nutre la aullante Anfitrite.
Los marinos jamás se ufanaron de haber escapado
con la nave sin daño de allí, que con cada cabeza
siempre a un hombre arrebata aquel monstruo del barco
[azulado” (Homero, Odisea, XII, 80)
Este aspecto puede tener cierta similitud con algunas criaturas marinas con muchas patas como el calamar o el pulpo, quizás de gran tamaño, los cuales serían avistados con frecuencia por los marineros griegos.
 |
| Escila atrapando a los marineros de Ulises. Museo Vaticanos |
En la Odisea se describe el
momento en el que Ulises debe decidir si navegar cerca de Caribdis o Escila,
eligiendo esta última, ya que quedar atrapado por Caribdis implicaba una muerte
segura, mientras que acercarse al lado de Escila podía asegurar que parte de la
tripulación sobreviviera.
“Navegábamos ya por el paso exhalando gemidoscon Escila a este lado, al de allá la divina Caribdis.
Espantosa tragábase ésta las aguas salobres
y al echarlas de sí borbollaban en gran torbellino
como en una caldera que hierve a un buen fuego; la
[espuma
salpicaba a lo alto y caía en los dos farallones.
Cuando luego sorbía la resaca las aguas marinas
las veíamos bullir allá dentro y en torno mugía
fieramente el peñón; divisábase al fondo una tierra
con arenas oscuras; el lívido horror se adueñaba
de los míos. Mirábamos sólo a Caribdis temiendo
la ruina y Escila, entretanto, raptónos seis hombres
que arrancó del bajel, los mejores en fuerza y en brazos.
Yo, volviendo la vista a la rápida nave y mi gente,
alcancé a contemplar por encima de mí el remolino
de sus manos y pies que colgaban al aire. Mi nombre
pronunciaban por última vez dando gritos de angustia,
Cual se ve al pescador sobre un cabo empuñar larga caña
y arrojar en el mar, con un cuerno de vaca campera,
el engaño del cebo a los míseros peces que luego
palpitantes extrae de las aguas, así entonces eran
por la escarpa sacados mis hombres convulsos de muerte.
Devorólos Escila en las bocas del antro y chillando
me alargaban los brazos aún en su horrible agonía:
nunca tuve a mis ojos tan triste visión entre todas
cuantas he padecido en el mar descubriendo sus rutas.” (Homero, Odisea, XII, 234)
“En ese estrecho está el escollo Escila e igualmente el remolino Caribdis, ambos famosos por su peligrosidad.” (Plinio, Historia Natural, III, 8 (27)
 |
| Grabado de Caribdis |
Bibliografía
Conceptions of the Watery World in Greco-Roman Antiquity, Georgia L. Irby
Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds, Daniel Ogden
Divine Nature and the Natural Divine: The Marine Folklore of Pliny the Elder, Ryan Denson
Monsters and the Monstrous: Ancient Expressions of Cultural Anxieties, Debbie Felton
Sea Monsters in Antiquity: A Classical and Zoological Investigation, Alexander L. Jaffe
A Ketos in Early Athens: An Archaeology of Whales and Sea Monsters in the Greek World, John K. Papadopoulos and Deborah Ruscillo
Scylla: Hideous monster or femme fatale?, Mercedes Aguirre Castro
Los monstruos marinos en Plinio el Viejo, Marina Camino Carrasco
Monstruos y Monstruosidades: Ballena y salsa de pescado: la cotidianeidad de un monstruo en Manilio, Martín Pozzi
Las Escilas de Virgilio y Ovidio, Dulce Estefanía
La iconografía de Escila: de hermosa ninfa a temible monstruo, Raquel Rubio González
Cetus, Scylla, Charybdis (Wikipedia)
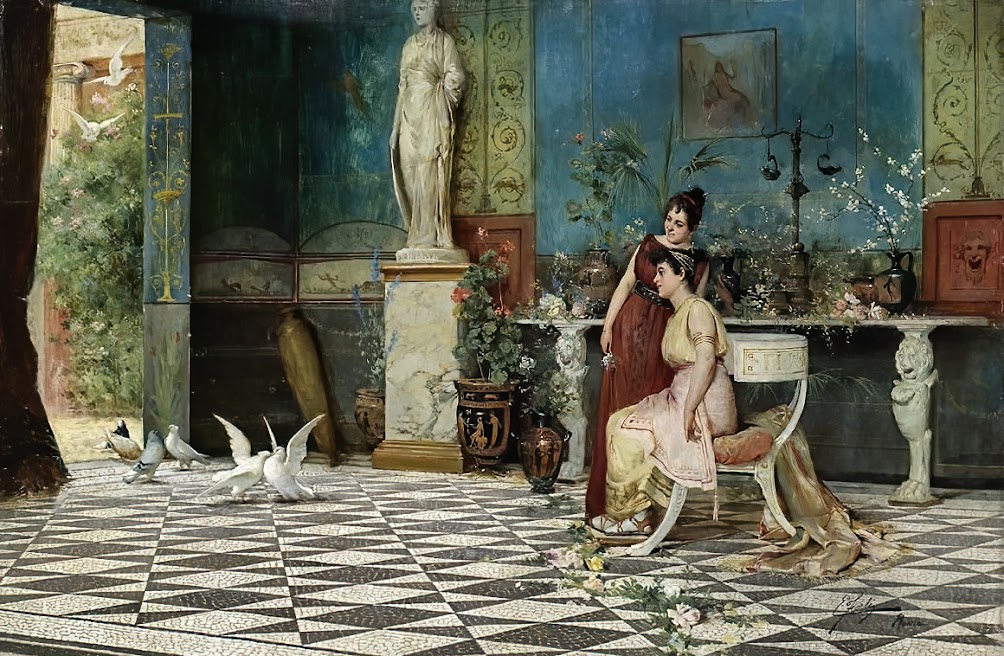






,_Syria,_-_Honolulu%20Museum.jpg)






_.jpg)









__3rd-4th_century_AD,_Badisches_Landesmuseum_Karlsruhe,_Germany_.jpg)










_-_(MeisterDrucke-237461).jpg)