 |
| Adriano con corona, Perge, Museo de Antalya, Turquía. Foto Samuel López |
En la antigüedad una corona era un ornamento circular de metal, hojas o flores, usado alrededor de la cabeza o el cuello, y utilizado como decoración festiva y funeraria, y como recompensa de talento artístico y deportivo, de destreza militar o naval, o del valor civil.
“A este punto el emperador ecuánime manda que a laspalmas de vencedor se añadan bandas de seda; a los collares de oro, coronas y que se recompense el mérito, ordenando que se adjudiquen a los vencidos, que ya han sido suficientemente avergonzados, alfombras de hilos multicolores.” (Sidonio Apolinar, Poema 23)
.jpg) |
| Aurigas vencedores, Pinturas de Ostia Antica, Italia. Fotos Samuel López |
Anteriormente a la corona se utilizaba la diadema, una cinta
decorada que se ataba alrededor de la cabeza como símbolo de dignidad y poder
real, que estaba presente en Grecia, Macedonia, Persia, Egipto y otros lugares.
“¿Desde que estáis empurpurados
y envueltos en oro y con piedras preciosas de montes y mares extranjeros os
coronáis, os calzáis, os revestís, os hacéis colgaduras, os abrocháis y
tapizáis vuestros sitiales?” (Sinesio de Cirene, De la realeza, 15)
 |
| Detalle de relieve asirio, Nimrud, Museo Metropolitan, Nueva York. |
En la antigua Grecia se otorgaba a los ganadores de los juegos una corona por su victoria. En cada uno de los juegos la corona era diferente. En los juegos de Olimpia se hacía de hojas de olivo, en los juegos Píticos de Delfos se utilizaba el laurel, en los de Nemea el apio, y en los de Isthmia originalmente las hojas de pino y luego el apio.
“ANACARSIS. ¿Y en qué consisten vuestros trofeos?SOLÓN-. En los Juegos de Olimpia, una corona de olivo silvestre; en los Juegos de Corinto de pino; en Nemea, de apio; en Delfos, manzanas consagradas de Apolo, y entre nosotros en las Panateneas, el aceite que se extrae del olivo sagrado.” (Luciano, Anacarsis, 9)
En época romana, en los juegos que se celebraban en Grecia tenían lugar competiciones artísticas y musicales en los que se incluía la
concesión de coronas a los vencedores.
“Sin embargo, uno de los reyes
de nuestros días (Nerón) deseaba ser sabio en esta clase de sabiduría, como si
ya conociera la mayoría de las cosas. Pero no en las cosas que no suscitan
admiración entre los hombres, sino en aquellas por las que es posible conseguir
coronas, como actuar de heraldo, cantar a la cítara, recitar tragedias,
practicar la lucha y el pancracio.” (Dión de Prusia, Sobre el filósofo,
9)
En la estela dedicada a L. Kornelios Korinthos, flautista de
aulos, por sus hijos aparecen grabadas las coronas que ganó con el nombre del
lugar donde obtuvo la victoria.
"L. Kornelios Korinthos, flautista de aulos pitio, periodonikes (ganador en los cuatro juegos panhelénicos), ganador del escudo de Argos con un nomos (melodía tradicional), mientras su oponente tocó dos. Sus hijos … se lo dedicaron." (SEG 29-340)
 |
| Museo Arqueológico de Isthmia, Grecia. Foto Dan Diffendale |
Aunque la República romana rechazaba el uso de diademas y coronas por representar la etapa de monarquía a la que no deseaban volver, Julio César pretendió reintroducir el uso de la diadema como símbolo de su derecho a gobernar, pero debido a la reacción desfavorable del pueblo romano se conformó con la corona de laurel.
“Era César espectador de estos
regocijos (fiestas de las Lupercales), sentado en la tribuna en silla de oro y
adornado con ropas triunfales, y como a Antonio, por hallarse de cónsul, le
tocaba ser uno de los que ejecutaban la carrera sagrada, cuando llegó a la
plaza y la muchedumbre le abrió calle, llevando dispuesta una diadema enredada
en una corona de laurel, la alargó a César, a lo que se siguió el aplauso de
muy pocos, que se supo estaban preparados; mas, cuando César la apartó de sí, aplaudió todo el
pueblo. Vuelve a presentarla: aplauden pocos; la rechaza: otra vez todos.
Desaprobada así esta tentativa, se levanta César, y manda que aquella corona la
lleven al Capitolio.” (Plutarco, Julio César, 61)
 |
| Antonio ofreciendo la diadema a César. Ilustración de Edward Frederick Brewtnall |
En la Antigua Roma se hizo costumbre condecorar con coronas (coronas honorarias) a los vencedores de batallas y a los soldados que se hubieran destacado por su valor o hazañas. La composición de la corona variaba según el hecho que se quisiese premiar.
La más alta de todas las condecoraciones romanas, y al mismo
tiempo también la más antigua y rara, pues se otorgó en contadas ocasiones, era
la llamada corona gramínea (literalmente corona de hierba, también conocida
como corona obsidionalis). Esta corona no se otorgaba por el Senado o los
oficiales a la tropa, sino que lo hacían los soldados a los superiores que lo
merecían cuando sus acciones tenían como resultado la salvación de todo un
ejército o una legión, tras la ruptura de un cerco o un asedio.
“De todas las coronas con las
que el pueblo recompensaba el valor de sus ciudadanos no había ninguna que
tuviera mayor gloria que la corona gramínea (…) Nunca fue conferida sino en una
crisis de extrema desesperación, nunca fue votada sino otorgada por aclamación
de todo el ejército, y nunca a nadie más que a aquel que había sido su salvador
(…) Otras coronas eran entregadas por los generales a los soldados, solo ésta
por los soldados al general.” (Plinio, Historia Natural, XXII, 4)
 |
| Denario con corona de adormidera y espigas |
El liberador podía ser el imperator que dirigía la campaña,
o en su ausencia el legado que lideraba el ejército en la toma de la ciudad o
el militar más destacado que hubiese impulsado la acción, como ocurre con el
primipilo Lucio Siccio Dentato, por ejemplo.
“De L. Sicinio Dentato, tribuno
de la plebe durante el consulado de Espurio Tarpeyo y A. Atemio, se ha escrito
en los Anales que fue un soldado más valiente de lo que uno se imagina, que se
ganó tal reputación por su gran fortaleza y que fue llamado el Aquiles romano.
Se dice que combatió contra el enemigo en ciento veinte batallas, tenía
cincuenta y cuatro cicatrices en la parte frontal del cuerpo y ninguna en la
espalda, obtuvo ocho coronas de oro, una de asedio, tres murales, catorce
cívicas, ochenta y tres collares, más de ciento sesenta brazaletes, dieciocho
lanzas; fue obsequiado con faleras veinticinco veces; 3 obtuvo numerosos
botines militares, entre ellos muchos correspondientes a desafíos; celebró con
sus generales nueve triunfos.” (Aulo Gelio, Noches Áticas, II, 11, 1-2)
Publio Decio Mus (cónsul en 340 a.C.) es el único que
recibió dos coronas gramíneas. En el año 343 a.C. durante la guerra contra los
samnitas logró romper el cerco manteniendo la posición en una altura elevada
sobre un valle. Una de las coronas le fue concedida por sus propias tropas, y
la otra por aquellas que logró rescatar del cerco.
 |
| Publio Decio Mus, pintura de Jacob Matthias Schmutzer |
Cuando la ciudad liberada es la propia Urbs (Roma), son el Senado y
el pueblo de Roma quienes decretan la concesión de esta corona para su
liberador. Es el caso de la corona gramínea ofrecida a Quinto Fabio Máximo por
la liberación de Roma durante la Segunda Guerra Púnica.
“La corona de asedio es la que
los liberados de un asedio conceden al comandante de las tropas que los ha
liberado. Es una corona de hierba y siempre se ha procurado hacerla con la
nacida dentro de la plaza en la que estuvieron encerrados los asediados. Esta
corona de hierba el Senado y el Pueblo Romano la concedieron a Q. Fabio Máximo
durante la Segunda Guerra Púnica por haber liberado a la ciudad de Roma del
asedio de los enemigos.” (Aulo Gelio, Noches Áticas, II, 11, 8-10)
El nombre de gramínea proviene por su elaboración con hierbas recogidas en el propio campo de batalla, siguiendo, posiblemente, una antigua costumbre en el que el equipo vencido en una competición de fuerza o agilidad arrancaba un puñado de hierba del prado donde la lucha tenía lugar, y se lo daba a su oponente como testimonio de su victoria.
La corona triunfal, sin embargo, es exclusiva de los imperatores, puesto que se concede como un honor más dentro de la celebración del triunfo y sólo el imperator bajo cuyos auspicia e imperium ha luchado el ejército romano puede recibir el triunfo. Al estar incluida entre los honores propios del triunfo, su concesión debería especificarse en la sentencia mediante la cual el Senado respondía al imperator a propósito de la concesión de esta celebración y sólo el Senado podía concederla. La corona era, en un principio de laurel –con el que se adornaba también la tienda del imperator e, incluso, sus armas– y cumplía una función purificadora. En la ceremonia del triunfo el general victorioso vestía una toga picta de oro y púrpura, y un esclavo que se erguía tras él en el carro y sostenía una corona de laurel sobre su cabeza le susurraba al oído: Mira hacia atrás. Recuerda que eres hombre.
“Precedían al general lictores
con túnicas de color púrpura, y un coro de citaristas y flautistas, a imitación
de una procesión etrusca, con cinturones y una corona de oro, marchaban al
compás de la música y la danza. Los llaman lidios, porque, según creo, los
etruscos fueron una corona lidia. Uno de ellos, en el centro, revestido de un
manto color púrpura que le llegaba hasta los pies y con brazaletes y collares
de oro, provocaba la hilaridad con gesticulaciones variadas, como si estuviera
danzando en triunfo sobre sus enemigos. A continuación, marchaba un grupo de
turiferarios (portadores de incienso)y, tras ellos, el general sobre un carro decorado con profusión llevaba
una corona de oro y piedras preciosas, vestía una toga de púrpura, a la usanza patria,
tachonada con estrellas de oro y portaba un cetro de marfil y una rama de laurel
que es el símbolo romano de la victoria.” (Apiano, Historia romana,
Sobre África, 66)
 |
| Triunfo de Tiberio, copa del tesoro de Boscoreale. Foto Gareth Harney, via Twitter |
La corona triunfal podía ser fundida en oro como signo de
mayor dignidad y durante la celebración del triunfo un esclavo público sujetaba
la corona, que solía ser grande y pesada, por encima de la cabeza del imperator.
El senado otorgaba el permiso para llevar la del laurel o de oro en según qué
ocasión, como ocurrió con Pompeyo.
"En ausencia de Gneo
Pompeyo, Tito Ampio y Tito Labieno, tribunos de la plebe, propusieron una ley
para que en los juegos circenses éste llevara una corona de oro y el atuendo de
triunfo, mientras que en el teatro, toga pretexta y corona de laurel. Él no se
atrevió a llevarlo más que una vez –y esto ya fue demasiado–." (Veleyo
Patérculo, Historia romana, II, 40, 4)
 |
| Julio César con corona de laurel. Pintura de Peter Paul Rubens |
Sobre la concesión de la corona triunfal a Julio César, Suetonio escribe: "De todos los honores que le fueron decretados por el Senado y el pueblo, ninguno recibió o utilizó con más gusto que el derecho a llevar continuamente una corona de laurel.” (Suetonio, Julio César, 45)
Las coronas de oro que el imperator llevaba en el triunfo
junto con el botín para ofrecer a Júpiter Capitolino eran las que previamente
le habían concedido las ciudades liberadas y los aliados. Servían para sellar
su pacto de amistad con Roma. Lo relevante en esta ofrenda coronaria era la
cantidad que se pudiera aportar, que proporcionaba una imagen pública de la
riqueza de las ciudades conquistadas o incorporadas a la esfera de acción
política romana. Así, Emilio Paulo destacó por aportar en su triunfo unas
cuatrocientas coronas de oro.
"Seguían inmediatamente
cuatrocientas coronas de oro, que las ciudades habían enviado con embajadas a
Emilio por prez de la victoria." (Plutarco, Emilio, 34)
_.jpg) |
| Coronas helenísticas de oro con hojas de roble o encina |
La costumbre de obsequiar coronas de oro por parte de las
provincias a los generales victoriosos procedía de los griegos quienes
agasajaron profusamente a Alejandro Magno por su triunfo sobre Darío.
Estas coronas que podían llamarse provinciales eran un
obsequio en los inicios de la República, pero pasaron a ser exigidas como un
tributo con el nombre de aurum coronarium, que solo se entregaban a quien se le
había concedido un triunfo por decreto.
“Por razones de estado, a los
ciudadanos se les conceden coronas de laurel, pero a los magistrados, además,
coronas de oro, como en Atenas, y en Roma. Incluso a esas se prefieren las
etruscas. Así se llaman las coronas, que, adornadas con joyas y hojas de roble
de oro, se ponen, con mantos bordados con hojas de palma, para conducir los
carros que contienen las imágenes de los dioses al circo. Hay también las
llamadas coronas de oro provinciales, que necesitan las cabezas más grandes de
las imágenes en vez de las de los hombres.” (Tertuliano, De Corona, 13)
 |
| Corona de oro etrusca, Vulci, Museo Vaticanos |
Si, a pesar de la victoria, el triunfo no llegaba a
celebrarse porque no se cumplían todas las condiciones necesarias para alcanzar
este honor máximo (la guerra no se había declarado apropiadamente o se hacía
contra una fuerza inferior, o contra enemigos que no tenían la consideración
legal como tales, por ejemplo, esclavos o piratas, o bien la victoria se
obtenía sin peligro, dificultad o derramamiento de sangre), el Senado
distinguía al imperator a su ejército con la celebración de la ovación
(ovatio), ceremonia triunfal de carácter menor, en la que el imperator portaba
la corona trenzada con mirto, planta dedicada a Venus, que simbolizaría la
paz y la unión.
“La corona oval es de mirto. La
llevaban los generales que entraban en Roma en medio de ovaciones. La razón por
la que se celebra una ovatio y no un triunfo es que, o bien la guerra no había
sido declarada ateniéndose al ritual, o bien había sido llevada a cabo contra
un enemigo injustamente calificado de tal, o la categoría del enemigo era
humilde y sin relevancia, como esclavos o piratas, o su rendición fue inmediata
y ‘sin polvo’, como suele decirse, y la victoria ha resultado incruenta. Para
estas victorias fáciles consideraron que era adecuada la fronda del árbol de
Venus, puesto que se trataba de una especie de triunfo de Venus y no de
Marte. Cuando M. Craso regresó aclamado
tras concluir la guerra de los esclavos fugitivos, despreció orgullosamente la
corona de mirto y procuró mediante influencias que se promulgara un
senadoconsulto autorizando su coronación con laurel, en lugar de mirto.” (Aulo
Gelio, Noches Áticas, II, 11, 20-23)
 |
| Corona de oro con hojas y flores de mirto. Museo Nacional de Crotona, foto Rjdeadly |
La corona cívica, segunda en honor e importancia, se
otorgaba al soldado que había salvado la vida de un soldado romano en batalla. Se
hacía con variedades del árbol Quercus o árboles de bellota, primero de encina,
después de hojas de ésculo y finalmente del roble.
¿Por qué dan una corona de
encina, a quien haya salvado a un ciudadano en la guerra? 'Acaso porque en
campaña es fácil encontrar por todas partes abundantes encinas? ¿O porque la
corona está consagrada a Júpiter y a Juno, a quienes consideran defensores de
la ciudad?
'0 es una costumbre antigua de
los arcadios para quienes existe una cierta relación con la encina? Pues tienen
fama de haber sido los primeros hombres de la tierra, así como la encina fue el
primer árbol. (Plutarco, Cuestiones Romanas, 92)
 |
| Emperador Claudio con corona cívica |
Como la posesión de esta corona era un honor tan grande, su
obtención se guiaba por severas reglas, por las que la concesión solo se
permitía en determinadas situaciones: haber salvado la vida de un ciudadano
romano en la batalla, haber matado al oponente, y haber ocupado el lugar en el
que ocurrió la acción. No se admitía el testimonio de un tercero, sino que el
propio rescatado debía exponer lo ocurrido, lo que dificultaba el logro, ya que
el soldado romano se mostraba reticente a reconocer el valor de un camarada, y
mostrar la deferencia que se debería obligado a prestar a su salvador si la
reclamación se reconocía. En los inicios, por tanto, la corona cívica era entregada
por el soldado rescatado, después de que la reclamación se había investigado
por el tribuno que llamaba a una parte reticente a que presentase su propia
evidencia, pero durante el imperio, cuando era el príncipe el que otorgaba
todos los honores, la corona cívica ya no se recibía de las manos de la persona
cuya salvación se recompensaba, sino del propio príncipe, o un delegado suyo.
Proteger la vida de un aliado, incluso si era un rey, no confería ningún mérito
para la corona cívica.
“La corona cívica fue
primeramente de encina, después se prefirió la del ésculo, consagrado a
Júpiter, y también se varió con el roble pedunculado y se utilizó el árbol que
había en cualquier parte, preservándose solamente el honor de la bellota. Se
añadieron condiciones estrictas y, por lo tanto, imponentes, y que gustaría
comparar con aquella suprema corona de los griegos que se concede bajo la
protección de Júpiter mismo y por la que la patria del vencedor, en su júbilo,
hace una brecha en sus murallas: hay que salvar a un conciudadano, matar a un
enemigo, y que el lugar donde ha ocurrido lo ocupe el enemigo el mismo día, que
la persona salvada lo confiese —de lo contrario no sirven de nada los
testigos—, y que haya sido un ciudadano. Prestar ayuda, aunque sea un rey el
salvado no da derecho a esta distinción, y no aumenta el mismo honor si es
salvado un general, porque sus creadores quisieron que fuese el honor más alto
en cualquier ciudadano.” (Plinio, Historia Natural, XVI, 11-12)
 |
| Tiberio con corona cívica, Museos Vaticanos. Foto Sergey Sosnovskiy |
Una vez se obtenía, se podía llevar siempre. El soldado que
la conseguía tenía un lugar reservado en todos los espectáculos públicos cerca
de los senadores quienes se levantaban cuando él entraba. Él, su padre y su
abuelo paterno estaban liberados de las cargas públicas; además, la persona que
le debía la vida estaba obligado a considerar a su salvador como un padre, y
servirle como un hijo a su padre.
“Una vez recibida esta corona,
se puede llevarla siempre. Cuando el galardonado se presenta en los juegos
públicos, es costumbre, incluso por parte del senado, levantarse siempre ante
él, que tiene derecho a sentarse cerca de los senadores; él mismo, su padre y
su abuelo paterno gozan de la exención de todas las obligaciones. Sicio
Dentado, como hemos relatado en el pasaje correspondiente, recibió catorce
coronas cívicas, y seis Capitolino, en un caso por haber salvado a su jefe
Servilio. Escipión Africano no quiso recibirla por salvar a su padre en el
Trebia. ¡Oh, costumbres eternas que premiaron tan grandes hazañas sólo con el
honor y que, mientras que las demás coronas eran más valiosas por su oro, no
quisieron que la salvación de un ciudadano tuviese precio, manifestando
claramente que no es lícito ni siquiera salvar a un hombre por amor al lucro!” (Plinio,
Historia Natural, XVI, 14)
“César, aparentando estar de
acuerdo con ellos en que reclamaban cosas razonables y que sus peticiones
estaban dentro de lo humano, licenció primero a los que habían combatido a su
lado en Módena contra Antonio; y después, como también los demás seguían con
sus demandas, licenció, de entre estos, a los que llevaban diez años en el
ejército; y para contener a los demás, añadió que ya no volvería a emplear a
ninguno de los soldados licenciados, aunque lo pidiera insistentemente. Cuando
oyeron esto, no pronunciaron una palabra, sino que comenzaron a escuchar lo que
decía con mucha atención, porque anunció que no a todos los licenciados les iba
a dar todo cuanto les había prometido y a repartirles tierras, sino solo a los
primeros y, de los restantes, únicamente a los que más méritos habían hecho; y
porque a todos ellos les dio dos mil sestercios, y a los que habían combatido
en la batalla naval les concedió además una corona de olivo.” (Dión
Casio, Historia romana, XLIX, 14)
 |
| Corona de olivo hecha de oro |
La corona navalis parece ser la que se concedía al soldado
que saltaba primero armado en la nave enemiga, mientras que la llamada rostrata
puede corresponder a la que se otorgaba al comandante que destruía una flota
enemiga entera u obtenía una victoria naval muy señalada. Las dos se hacían de
oro y la rostrata se decoraba con la proa de los barcos, como se puede ver en
la moneda con el rostro de Agripa.
“A Agripa le regaló una corona
de oro labrada con espolones de naves, algo que no se concedió nunca a nadie ni
antes ni después. Y para que cada vez que Agripa, por celebrar un triunfo,
llevara siempre en vez de la corona de laurel la corona de «vencedor en una
batalla naval», sancionó más tarde la concesión con un decreto.” (Dión
Casio, Historia romana, XLIX, 14)
 |
| As de Agripa con corona rostrata. Museo Británico, Londres |
La corona mural (corona muralis) era la que se daba al
soldado que escalaba primero el muro y entraba donde estaban los enemigos, y se
decoraba con almenas. La corona vallar, valar o castrense (corona vallaris o
castrensis), de oro, se concedía al que primero entraba en el campo enemigo,
venciendo los obstáculos de fosos, trincheras y estacadas.
“La corona mural es aquella con
la que un general condecora al primero que escala una muralla y a viva fuerza
trepa por ella para penetrar en una ciudad enemiga; por eso está decorada con
una especie de almenas de murallas. La corona castrense es aquella con la que
un general condecora a quien, combatiendo, es el primero en penetrar en el
campamento enemigo. Esta corona tiene como distintivo una empalizada.” (Aulo
Gelio, Noches Áticas, II, 11, 16-17)
 |
| Estela dedicada a Quinto Sulpicio Celso con corona mural. Galería Lapidaria, Museos Capitolinos, Roma |
Agripa aparece en algunas monedas llevando una combinación
de la corona mural en reconocimiento por su victoria en la guerra Perusina en
40 a.C., y la corona rostral (adornada por espolones de nave) obtenida por sus
victorias navales sobre Sexto Pompeyo en Miles y Naulos, frente a las costas
sicilianas, en 36 a.C., y ampliamente revalidada en Actium frente a Marco
Antonio cinco años más tarde. Es una distinción que sólo Agrippa recibió.
“Agripa se hizo merecedor de una
corona de la armada que nunca había recibido ningún romano, por su singular
valentía en combate.” (Veleyo
Patérculo, Historia romana, II, 81, 3)
 |
| Áureo con Agripa con la corona mural y rostral juntas |
La media corona llamada por su nombre griego, stephanos, era
un privilegio de las diosas de época griega y helenística, y empezó a
utilizarse en los retratos de las damas fallecidas de la familia imperial y en
tiempos de Nerón aparece en las imágenes de damas aún vivas. Consistía
generalmente en un arco metálico más elevado en la parte central que en los
laterales.
A finales del siglo I d.C. se incorpora a las
representaciones de mujeres que no pertenecen a la casa imperial y, con
frecuencia, dentro del entorno funerario. Si bien en el caso de las
emperatrices y princesas el uso de la diadema podía significar autoridad y
privilegio, después al ser su uso más amplio entre la población femenina, habría
perdido tales connotaciones para mostrar un aire de respetabilidad y piedad.
 |
| Agripina la menor con diadema. Museo de la ciudad de Barcelona. Foto de Samuel López |
En el siglo IV se produjo una evolución desde la diadema
original, una sencilla cinta, a una diadema adornada con joyas, símbolo de
dignidad imperial, con la que los emperadores de esa época aparecen en sus
retratos.
 |
| Cabeza de Justiniano con diadema en pórfido rojo, Venecia |
Los emperadores que más exaltaron
su vanidad adoptaron, siguiendo la moda oriental, el uso de coronas de oro u
piedras preciosas en cualquier tipo de ceremonia, religiosa o social, e incluso
en el ámbito privado.
 |
| Detalle del retrato de Septimio Severo, Altes Museum, Berlín |
Los emperadores a partir de
Constantino introdujeron el uso de la diadema oriental adornada con piedras
preciosas y perlas. Estas últimas, que representaban riqueza, lujo y rareza, se
habían hecho muy populares en la sociedad romana. Todos los emperadores a
partir del siglo IV aparecieron retratados con diademas o coronas de pelas y
gemas.
 |
| Emperador Arcadio con diadema perlada. Museo Arqueológico de Estambul, Turquía |
La diadema perlada no fue una insignia de autoridad en las
emperatrices romanas, pero sí un distintivo de su elevada situación social y un
“signo de poder”. Se desarrolló a partir de modelos helenísticos, combinados con
elementos de adorno personal como la sarta de perlas, empleadas por las mujeres
distinguidas desde época tardorrepublicana, en principio, para mostrar su
condición de matronas. En parte era una exhibición de lujo, pero, ante todo,
las perlas manifestaban la perfección moral de sus portadoras. Como consortes,
al igual que las reinas helenísticas, eran perpetuadoras de la continuidad del
principado, pero también eficaces intermediarias entre los ciudadanos y los
príncipes.
Es sobre todo a partir del siglo IV cuando las emperatrices
hacen mayor uso de las diademas enjoyadas sobre sus tocados.
“Cimótoe traía un ceñidor, Gálatea un extraordinario collar y Espátale una diadema engastada con pesadas perlas que ella misma había cogido en las rojas profundidades. Doto se sumerge repentinamente y arranca corales: era una rama flexible mientras asciende por el agua. Había salido de las olas: fue piedra preciosa. Esta desnuda multitud rodeó a Venus y aplaudiendo la siguen al mismo tiempo con tales palabras: «Te suplicamos que tú, nuestra reina, le lleves estos adornos, estos regalos nuestros a la emperatriz María.” (Claudio Claudiano, Epitalamio de Honorio y María, 160-175)
 |
| Emperatriz con diadema. Museo Cívico Paolo Giovio, Como, Italia |
La corona radiata fue la que se entregaba a los dioses y héroes deificados. Era de uso emblemático y no honorario, por lo menos para la persona que las usaba, y su adopción no estaba regulada por la ley, sino por la costumbre.
La corona radiada es uno de los atributos propios de Sol Invictus, deidad solar, de gran influencia oriental. Desde época de Augusto los emperadores asumieron su uso, no tanto por deferencia al dios solar, sino como representación de su autoridad espiritual y, quizás de perfección corporal, ya que Apolo se asimilaba al Sol.
 |
| Dupondio de Trajano con corona radiata |
No fue hasta el siglo III cuando
se hizo habitual que los emperadores usasen la corona radiata en sus imágenes
de representación, como es el caso de Aureliano, devoto del Sol Invictus, cuyo
culto fue declarado oficial en Roma en el año 274 d.C.
“Rociaba con polvo de oro sus propios cabellos. A menudo se paseaba con la corona radiada.” (Historia Augusta, Los dos Galienos, 16)
.png) |
| Antoniniano de Aureliano con corona radiata y el dios Sol |
El emperador Constantino presentaba
en sus imágenes los atributos que lo mostraban ante sus súbditos como la manifestación
visible del Sol (Febo o Apolo), su dios tutelar, apareciendo el monarca como una
entidad luminosa y benefactora con sus súbditos.
“Porque tú viste, creo, Constantino, tu propio Apolo acompañado de Victoria, ofreciéndote coronas de laurel, cada una de las cuales te traen un presagio de treinta años.” (Panegíricos Latinos, VII, 21, 4)
 |
| Follis de Constantino y el dios Sol con corona radiata |
Entre las coronas no honorarias
destacan las sacerdotales. La corona spicea, compuesta de espigas de trigo, la
llevaban los miembros de los Frates Arvales, hermandad de doce sacerdotes, cuyo
origen se remonta a la fundación de la ciudad de Roma, dedicados al culto de la
diosa Dea Dia, diosa arcaica protectora de la agricultura y las cosechas, que
posteriormente se asimiló a la diosa Ceres. Los sacerdotes hacían sacrificios
durante el festival de Ambarvalia para asegurar una buena cosecha.
“En el libro I de sus Memoriales, Masurio Sabino, siguiendo a algunos historiadores, dice que Acca Larentia fue la nodriza de Rómulo: “A esta mujer -dice- se le murió uno de sus doce hijos varones. Y Rómulo se ofreció a Acca Larentia como hijo para ocupar el lugar de aquél, llamándose a sí mismo y a los otros hijos de ella ‘hermanos arvales’. Desde entonces perduró el colegio de los Hermanos Arvales, cuyo número es doce, siendo el emblema de este sacerdocio una corona de espigas y cintas blancas”. (Aulo Gelio, Noches Áticas, VII, 7, 8)
 |
| Antonino Pio como arval. Museo del Louvre, París |
Durante la República el culto
decayó, pero con la llegada del Imperio, Augusto reorganizó la hermandad
aumentando el número de sus miembros y convirtiéndose él mismo en uno de sus
miembros. En el quinto miliario de la via Campana o Via Salaria, antes de hacer
la ofrenda, los sacerdotes rodeaban tres veces el campo donde un grupo de
campesinos y pastores danzaban y rezaban en honor de la diosa Ceres. La corona
spicea era característica de dicha Diosa, y con la misma aparece representada Livia,
la esposa de Augusto.
“Rubia Ceres, sea para ti de mis tierras una corona de espigas que cuelgue ante las puertas de tu templo, y un rojo Príapo en mis huertos frutales eríjase en guardián, para que con su terrible hoz asuste a los pájaros.” (Tibulo, Elegías, I, 1)
 |
| Augusto y Livia con coronas de espigas. Izda, Museo Pio Clementino, Vaticano. Drcha, Museo del Hermitage, San Petersburgo |
Cuando el general griego Ptolomeo
se convirtió en el rey de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, quiso
unificar a los nativos egipcios y a la creciente población griega, creando un
nuevo dios que fuera atrayente tanto para unos como otros. Así surgió el culto
a Serapis, deidad que combinaba elementos griegos y egipcios. Cuando los
romanos se apoderaron de Egipto en el año 31 a.C., Serapis ya era un dios
popular con un culto creciente.
Sus sacerdotes aparecen
frecuentemente representados con una diadema en la que destaca en su parte
central una estrella de siete puntas.
“Dikaios de Ionidai, hijo de Dikaios, sacerdote de Serapis, consagró este lugar en nombre del pueblo de Atenas y el pueblo de Roma y el rey Mitrídates Eupator Dionysus y de su propio padre Dikaios, hijo de [ …] del demos de Ionidai y de su madre […], en honor de Serapis, Isis, Anubis, Harpócrates,….” (ID 2039)
 |
| Posibles sacerdotes del culto a Serapis. Izda Museo Getty, Los Ángeles. Drcha, Retrato funerario del Fayum, Museo Británico, Londres |
Los romanos copiaron de los griegos la idea de coronar a los
difuntos con guirnaldas de flores y según la ley de las Doce Tablas, cualquier
persona que hubiera obtenido el derecho a llevar una corona, podía tenerla
puesta en su cortejo funerario.
“Hay aquella señal de que
pertenecen a los muertos los ornamentos de la gloria, porque manda la ley que
la corona ganada por la virtud sea impuesta sin fraude, tanto a aquel que la
hubiera ganado, como al padre de él.” (Cicerón, Las Leyes, II, 24)
 |
| Retratos funerario del Fayum. Izda, Art Institute de Chicago. Drcha, Museo Metropolitan de Nueva York |
La corona nupcial (corona nuptialis) tenía origen griego y
se hacía con flores recogidas por la propia novia, y no debían ser compradas
porque era signo de mal augurio. Entre los romanos, una corona de flores de
mejorana y verbena trenzadas adornaba la cabeza bajo el velo nupcial en época
de César y Augusto; posteriormente se utilizarían mirto y flores de azahar.
Tú que arrebatas a la tierna doncella
Para su esposo, ¡oh Himen Himeneo,
Oh Himen Himeneo!,
Ciñe tus sienes con la flor
De la fragante mejorana
Toma el velo nupcial, ven
Aquí, alegre, calzado tu pie de nieve
Con sandalia de jalde,
Y, exultante en este gozoso día,
Canta con clara voz esta
Canción nupcial, golpea
La tierra con los pies y agita
En tu mano la tea de pino.”
(Canción de boda en honor de Manlio y Junia, Catulo, 61)
 |
| Boda de Belerofonte y Filónoe, Museo de Nabeul, Túnez |
La corona convivial (corona convivialis), era la corona que
se utilizaba en las reuniones festivas y surgió en Grecia por la práctica de
atar una cinta de lana alrededor de la cabeza para mitigar los efectos de la
embriaguez. Posteriormente se empezó a utilizar flores y plantas, que se
suponía, podían evitan la borrachera, como las rosas, la más empleada,
violetas, mirto, hiedra y otras. Las coronas conviviales no se podían llevar en
público y hacerlo se castigaba con prisión.
“Ea, descansa aquí tu cansancio
bajo la sombra de los pámpanos y anuda tu pesada cabeza a una corona de rosas
mientras tomas los labios hermosos de una tierna joven. ¡Ah, muera quien tenga
la severidad de antaño! ¿Por qué guardas las guirnaldas bienolientes para una
ceniza ingrata? ¿O acaso quieres que una lápida coronada cubra tus huesos?
Ponte vino y dados; muera quien se preocupe del mañana, pues la Muerte,
tirándonos de la oreja, dice: "Vivid, que llego.” (Apéndice
Virgiliano, Copa)
 |
| Las rosas de Heliogábalo, Pintura de Alma-Tadema, Colección de Pérez Simón |
En el arte griego arcaico, Dioniso aparecía como un dios de
larga barba, coronado de hiedra o de vid, a veces con una cinta en torno a su
abundante cabellera, vestido con la túnica larga y el manto de los gobernantes de
esa época, que en su caso era de color azafrán. En el siglo IV a.C., adquiere
su imagen definitiva: la de un joven bello, que ciñe su larga cabellera con una
cinta o la cubre con una corona vegetal.
Con él se relacionan los símbolos vegetales como la vid,
bien como planta, racimo, corona o guirnalda de pámpanos; el mirto,
especialmente vinculado al Dioniso funerario, y, sobre todo, la hiedra, que, según
Ovidio, resulta muy agradable a Baco por el siguiente motivo:
“¿Por qué se ciñe de hiedra? La
hiedra es lo más agradable a Baco; decir también por qué es esto así no lleva
ningún tiempo. Cuentan que las ninfas de Nisa, en ocasión en que la madrastra
(Hera) buscaba al niño, pusieron delante de la cuna ramas de hiedra.” (Ovidio,
Fastos, III)
 |
| Dioniso coronado de hiedra |
La hiedra está estrechamente asociada con Dioniso, dios
griego del vino, fertilidad, y éxtasis religioso, entre otras cosas, quien
aparece frecuentemente coronado con ella, en el arte y la literatura. La hiedra
es una planta de hoja perenne y símbolo de inmortalidad; pero en el culto a
Dioniso (o al Baco romano), mientras que el vino inspiraba pasiones ardientes,
los poderes refrescantes de la hiedra, una planta de invierno, invitaba al
razonamiento en vez de a los impulsos fugaces. El dios utilizaba la hiedra para
hacer caer a las mujeres en un fervor místico y un delirio que las atraía a su
culto y a unirse a su cortejo de ménades y sátiros.
“Los del cortejo de Baco no
celebraban los misterios orgiásticos sin coronas, sino que, apenas se ceñían en
sus sienes las flores, se sentían encendidos para la iniciación religiosa.” (Clemente
de Alejandría, El Pedagogo, II, 73)
 |
| Bacanal, pintura de Henryk Siemiradzki |
La hiedra también aparece de forma figurada coronando a los
poetas porque les aporta un estado de éxtasis y entusiasmo necesario para la
inspiración y composición.
 |
| El poeta Horacio, pintura de Giacomo di Chirico |
La corona de pámpanos estaba dedicada a Dioniso y Baco y se
consideraba un símbolo de madurez próximo a la decadencia y se relacionaba con
los efectos embriagantes del vino.
“¡Oh Leneo!: dulce peligro es
seguir al dios que se ciñe las sienes con el verde pámpano.” (Horacio,
Odas, III, 25, 20)
Las coronas de flores se utilizaron en Roma en festividades religiosas, en las ofrendas a los lares, en competiciones deportivas, en sacrificios públicos y privados y en actos sociales, como banquetes públicos o de particulares. Cuando no era posible hacer uso de las flores, se empleaban coronas hechas de láminas metálicas o de materiales pintados de colores.
“Las coronas fueron siempre muy
apreciadas, incluso las que se ganaron en los juegos públicos. Era costumbre de
los ciudadanos participar en las competiciones del circo, y enviar a sus
esclavos y caballos también. Por eso se dice en la ley de las Doce Tablas: Si
alguien ha ganado una corona por sí mismo, o debido a su dinero, que se le de
como recompensa a su valor. No hay duda que la ley se refiere a la corona
ganada por sus esclavos o caballos.” (Plinio, Historia Natural, XXI, 5)
Bibliografía
*Ritual, espectáculo y poder: las procesiones en la antigua Roma, Francisco Marco Simón*Constantino y las acuñaciones del Sol Invicto, Iván Muñoz Muñoz
*Horacio y la coronación del poeta, María Delia Buisel
*Corona gramínea, la máxima y más rara condecoración militar romana, Guillermo Carvajal
*La «corona radiata» de Helios-Sol como símbolo de poder en la cultura visual romana, Jorge Tomás García
*Isis (y Serapis), dioses de la navegación y del comercio marítimo. Vida cotidiana en un santuario egipcio, Joaquín Ruiz de Arbulo
*La evolución de la diadema perlada como ornamento distintivo de las augustas (305-360 d. c.), Esteban Moreno Resano
*Adorned in Divinity, Claire Smith, Rhodes College
*Crowns. Understanding crowns in Roman culture, Brent MacDonald
*Corona, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.
*Symbol or jewellery? The stephane and its wearer in the Roman world (1st-3rd centuries AD), Anique Hamelink
*Pro-Mithridatic and Pro-Roman Tendencies in Delos in the Early First Century BC: the case of Dikaios of Ionidai (ID 2039 and 2040), Javier Verdejo Manchado y Borja Antela-Bernárdez
*Wreath - Its Use and Meaning in Ancient Visual Culture, Dragana Rogić, Jelena Anđelković Grašar, Emilija Nikolić
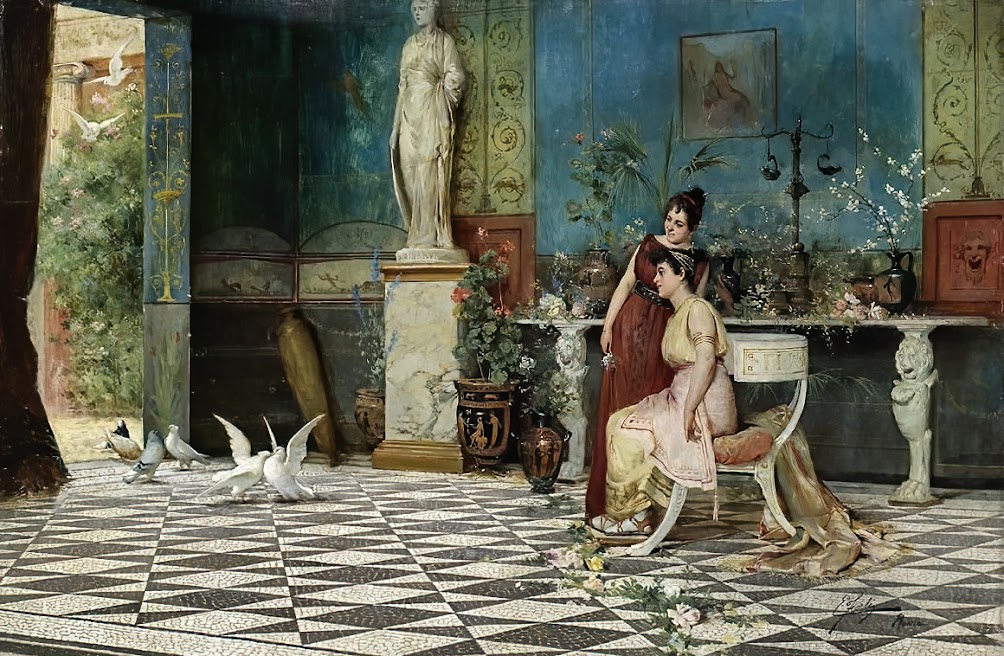


,_corona_di_foglie_e_fiori_di_quercia,_con_al_centro_rosetta_con_gufo_repouss%C3%A9,_in_oro,_110-90_ac_.jpg)

.jpg)
.JPG)






.jpg)
























































%20RMN-Grand%20Palais%20(mus%C3%A9e%20d'Arch%C3%A9ologie%20nationale)-removebg-preview.jpg)








