 |
| Teatro de Hierápolis, Turquía. Foto de Samuel López |
“Os habéis reunido en tan gran número, para escucharme, que, en vez de presentaros mis excusas, por no haberme negado a pronunciar esta conferencia, siendo, como soy, un filósofo, debería más bien felicitar a Cartago, por tener entre sus ciudadanos tantos amigos de la ciencia. Porque esta gran afluencia de público guarda estrecha relación con la importancia de la ciudad y el lugar ha sido elegido de acuerdo con lo masivo de la afluencia. Además, en un auditorio como el presente, no hay que tener en cuenta los mármoles del pavimento, la arquitectura del proscenio o la columnata que decora la escena, ni tampoco los adornos que coronan el teatro, ni sus refulgentes artesonados, ni sus graderíos dispuestos en semicírculo. No hemos de recordar que en este lugar. en otras ocasiones, el actor de mimos se entrega a sus fantasías, el cómico dialoga, declama el trágico, el funámbulo se juega la vida, el prestidigitador practica sus escamoteos, el histrión gesticula y, en resumen, todos los artistas muestran al público las peculiaridades de sus respectivas artes. Por el contrario, dejando a un lado todo esto, se ha de considerar tan sólo la disposición de ánimo de los oyentes aquí reunidos y la elocuencia del orador.” (Apuleyo, Flórida, XVIII)
La palabra theatrum, tomada del griego, significaba para los
romanos el edificio en el que se celebraban las representaciones teatrales, a
las que llamaban ludi scaenici, porque constituían una parte de los juegos
públicos celebrados en honor de los dioses.
Los juegos no eran un mero evento lúdico, sino uno ritual,
por lo que las representaciones teatrales, a su vez, no eran solo una actividad
artística, sino una manifestación de la vida cívico-religiosa.
 |
| Relieve dedicado al genio del teatro por Lucceius Peculiaris, Museo Provincial de Capua. Foto Ilya Shurygin |
Los juegos en Roma podían estar dedicados a un dios en particular y se celebraban en un periodo determinado del año, o bien podían llevarse a cabo de forma ocasional por un evento extraordinario. Los primeros juegos instituidos de forma oficial durante el periodo monárquico fueron los Ludi Romani que ofrecían diversos espectáculos y se realizaban en el mes de septiembre. Se hacían en honor de Júpiter Optimus Maximus y pasaron a ser anuales en el año 366 a.C.
Hacía mediados del siglo IV a.C., ya en la República,
durante un periodo que se produjo una epidemia se introdujeron unas
representaciones escénicas que supusieron una innovación para la sociedad
romana.
“Durante aquel año y durante el
siguiente, en que fueron cónsules Tito Sulpicio Petico y Gayo Licinio Estolón
(361 a.C.), siguió la epidemia. Por eso, no se llevó a cabo nada que mereciese
ser recordado, si exceptuamos que, para conseguir la paz de los dioses, hubo un
lectisternio, el tercero desde la fundación de Roma. Y, como la virulencia de
la enfermedad no se aliviaba ni con remedios humano ni con la ayuda divina,
dominadas las mentes por la superstición, entre otros recursos para aplacar la
cólera divina se organizaron también, unas representaciones teatrales; era una
novedad para un pueblo guerrero, pues su único espectáculo había sido el circo.”
(Tito Livio, Ab urbe condita, VII, 1, 1-3)
 |
| Pintura de la villa en Campa Varano, Stabia. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Foto de Samuel López |
Otros juegos se dedicaban a otras divinidades como Apolo, Ceres o Cibeles.
¿Para qué voy a hablar de
aquellos juegos que nuestros antepasados quisieron se realizaran y celebraran
durante las fiestas Megalenses en el Palatino, delante del templo, bajo la
mirada de la Gran Madre? (Cicerón, De la respuesta a los arúspices, 24)
Julio César ofreció juegos por los triunfos obtenidos en sus
campañas.
“Dió espectáculos de diverso
tipo: un combate de gladiadores, representaciones teatrales incluso por los
barrios de toda la ciudad y, lo que, es más, por actores de todas las lenguas,
e igualmente juegos circenses, juegos atléticos y una naumaquia.” (Suetonio,
César, 39)
 |
| Pintura en Casa de los Cuadros Teatrales, Pompeya. Foto Jebulon |
En ocasiones se dieron juegos pagados íntegramente por un
ciudadano particular que deseaba impresionar al pueblo con su generosidad y
obtener así popularidad. Durante el Principado, se añadieron los celebrados con
motivo de los aniversarios de los emperadores y en otras ocasiones relacionadas
con los máximos gobernantes del Imperio.
En un principio, se utilizaban diferentes espacios por toda
la ciudad para la realización de los espectáculos que se incluían en los
juegos, como carreras de carros, luchas de gladiadores o juegos atléticos. Por
lo tanto, edificios como, por ejemplo, el circo podía convertirse en un
escenario teatral por un tiempo definido.
“Ahora, por deferencia hacia mí,
presten atención benévola a lo que les pido. Vuelvo a poner en escena la Hecyra,
que nunca me fue dado recitar frente a un público silencioso: ¡tanto se ensañó
con ella la mala suerte! Pero esta mala suerte, la hará cesar la inteligencia
de ustedes colaborando con nuestra diligencia en la ejecución. La primera vez
que emprendí su representación, la noticia de un pugilato (a la que se añadió
la expectativa de ver a un funámbulo), la turbamulta de los simpatizantes, el
bochinche, el griterío de las mujeres me obligaron a retirarme de las tablas
antes de tiempo. La pieza había quedado sin estrenar. Y bien, según mi antigua
costumbre, volví a probar fortuna. La represento, pues, de nuevo. Al comienzo
agradó, pero he ahí que corre la voz de un espectáculo de gladiadores. Allá
vuela el público; arman alboroto, gritan, se pelean disputándose los puestos;
yo, mientras tanto, no pude conservar el mío. Ahora no hay bullicio; hay calma
y silencio; se me ha dado tiempo adecuado para recitar, y a ustedes se les da
la oportunidad de realzar los espectáculos dramáticos; no consientan en que el
arte teatral pase a ser privilegio de unos pocos; hagan de manera que el
prestigio de ustedes favorezca y ayude al mío.” (Terencio, Hecyra (la
suegra), Prólogo II)
 |
| Grabado con una escena de "Adria" de Terencio |
Hasta la mitad del siglo I a.C. que se construyó el primer
teatro estable en piedra, los primeros teatros en Roma se levantaban para cada
ocasión en madera, con un escenario para la actuación y un espacio para los
espectáculos que permanecían en pie. Con el tiempo se instalarían unas gradas
como asiento para los espectadores y todo se desmontaba después de los días de
espectáculos.
“Antes para semejantes juegos se
solían hacer los asientos y las gradas en la ocasión, y pasada la fiesta se
deshacían; y que, si se traían a la memoria los tiempos más antiguos, se
hallaría que acostumbraba el pueblo a mirar los espectáculos en pie, teniendo
consideración a que si se sentaban gastarían todos los días floja y
ociosamente.” (Tácito, Anales, XIV, 20)
Los teatros romanos siguieron siendo estructuras temporales
hasta casi el final del periodo republicano, aunque los romanos debían estar
familiarizados con teatros permanentes en Grecia, Sicilia y otras partes de
Italia. Que no hubiera teatros permanentes en Roma durante esa época no se
debía a la incapacidad de construirlos, sino a que existía una resistencia a
edificarlos por parte de un sector de la sociedad.
Algunas autoridades estaban en contra del levantamiento de
espacios cerrados permanentes que proporcionasen asientos donde la plebe
pudiera reunirse en asambleas donde discutir asuntos políticos y sociales.
 |
| Relieve con scaena frons. Museo Arqueológico Nacional de Napoles |
Hacia el 154 a. C. los censores del momento quisieron
levantar un teatro permanente en piedra cerca del Palatino pero el cónsul P.
Cornelio Escipión Nasica, férreo defensor de los viejos hábitos y de las
costumbres romanas, indujo al Senado para ordenar la paralización de las obras,
prohibiendo además que los espectadores pudieran asistir sentados a las
representaciones dentro del pomerium, argumentando que aquello era un peligro
para la moral pública. Nasica apreció la gran oportunidad que tenía para destacarse
por su fidelidad a a las tradiciones romanas, por lo que animó al Senado a
rechazar la innovación de un teatro de piedra permanente.
“Cuando se estaba levantando un
teatro cuya construcción había sido adjudicada en subasta por los censores, fue
demolido por decisión del senado a propuesta de Publio Cornelio Nasica sobre la
base de que era innecesario e iba a ser perjudicial para la moral pública, y el
pueblo, durante algún tiempo, contempló los Juegos de pie.” (Tito Livio,
Periocas 48)
En el siglo I a.C. los magistrados electos exhibían su poder
y generosidad con la instalación de teatros en los que se buscaba la
espectacularidad y el asombro de los asistentes a las representaciones para
ello se decoraban con columnas de mármol, con escenarios movibles, con estatuas
cubiertas de mármol, oro o plata, y toldos para proteger a la audiencia del
sol.
 |
| Teatro romano, Museo de Verulamium, St Albans, Reino Unido |
La mayor demostración de tal fastuosidad se alcanzó en el
año 58 a.C. con la enorme estructura erigida por el edil curul Marco Emilio
Escauro, quien ordenó construir un teatro de madera que se hizo especialmente
famoso, y no era para menos: el muro del escenario estaba adornado con pilares
y estatuas de mármol africano, y los adornos del mismo estaban hechos en
cristal, oro, varios tipos de mármol e hilos de oro. Esta construcción le dio
réditos políticos durante varios años, hasta que lo exiliaron por soborno. El
mismo Cicerón lo alabó por la ventaja política que consiguió.
“Siendo edil (Marcus Sacurus)
construyó la mayor obra jamás hecha por el hombre, un edificio que superó no
solamente a aquellos erigidos por un periodo limitado, sino a aquellos
destinados a durar para siempre. Fue su teatro, el cual tenía un escenario en
tres pisos con 360 columnas; y esto, si lo piensas, en una comunidad que no
había tolerado la presencia de seis columnas de mármol de Himeto sin
vilipendiar a un ciudadano notable. El piso inferior del escenario era de
mármol, y el medio de vidrio (una extravagancia sin igual incluso en los
últimos tiempos), mientras que el superior estaba hecho de planchas doradas.
Las columnas del piso inferior tenían, como ya he dicho, 38 pies de alto cada
una. Las estatuas de bronce en los intercolumnios llegaban a 3000, como ya
dije. En cuanto a la grada, acomodaba a 80.000; cuando el de Pompeyo lo hace
para 40.000, aunque la ciudad es mucho más grande y su población mucho más
numerosa que antes. El resto del equipo, con ropajes de paño de oro, pinturas
en el escenario y otras propiedades tan lujosas que cuando los cachivaches
extras que podías usarse de forma cotidiana se llevaron a la villa de Escauro
en Tusculum y la villa fue quemada por esclavos indignados, la pérdida se
estimó en 30. 000.000 de sestercios.” (Plinio, Historia Natural, XXXVI, 114)
 |
| Escena teatral, casa de Meleagro, Pompeya. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Foto Samuel López |
En el año 55 a.C. se inauguró el teatro de Pompeyo, el
primero en piedra, impulsado por Pompeyo Magno con el pretexto de levantar las
gradas de acceso al templo de Venus Victrix, su deidad personal. La
construcción del templo y del teatro fue parte de la estrategia de Pompeyo para
ganar popularidad y apoyo entre el pueblo romano, mostrando su devoción a las
tradiciones religiosas y culturales de Roma. Al integrar el templo en el
teatro, Pompeyo pudo justificar la construcción del teatro como un acto de piedad
religiosa, lo que le permitió evitar las
restricciones que existían en Roma contra la construcción de teatros
permanentes.
“Y así el gran Pompeyo, más
pequeño que su único teatro, al haber levantado aquella ciudadela con todo tipo
de ignominias, respetó la prohibición de los censores según la tradición y la
prefirió como santuario de Venus, y convocando al pueblo mediante un edicto
para su consagración, no la denominó teatro, sino templo de Venus, al que se
han añadido, dijo, unos asientos para espectáculos.” (Tertuliano, De los
espectáculos, X, 5)
 |
| Teatro de Pompeyo con el templo de Venus Victrix. Ilustración de Adolf Schill |
Pompeyo durante sus conquistas estuvo en Mitilene, Grecia y allí admiró su teatro y se propuso hacer uno más grande en Roma. El proyecto despertó fuertes críticas, principalmente de su opositor, Catón, quien lo consideró un abuso de la promoción personal.
“Así es que, habiendo aportado a
Mitilena, dio libertad e independencia a la ciudad por consideración a Teófanes
y asistió al certamen acostumbrado de los poetas, cuyo único argumento fue
entonces sus hazañas. Gustóle mucho aquel teatro, y tomó el diseño de su figura
para construir otro semejante en Roma, aunque mayor y más magnífico.” (Plutarco,
Pompeyo, 42)
El teatro tenía un aforo de unos 18.000 espectadores, y se
ubicaba en un complejo de edificios con un enorme pórtico con jardines en su
parte posterior y unos edificios civiles en el otro extremo, entre ellos la
Curia donde sería asesinado Julio César.
“Sin duda el Pórtico de Pompeyo,
famoso por los tapices del palacio de Átalo, parece aburrido con sus sombrías
columnas, y la fila poblada de plátanos que se levantan por igual, y las
corrientes de agua que caen del dormido Marón, y Tritón que de pronto esconde
en su boca el agua, mientras sus Ninfas murmuran suavemente sobre todo el
estanque.” (Propercio, Elegías, II, 32)
 |
| Teatro de Pompeyo, Pórtico de Pompeyo y Edificios administrativos, entre ellos la Curia. Ilustración de Jean-Claude Golvin |
El templo de Venus se ubicaba en la parte alta del teatro,
justo enfrente del escenario y la amplia grada era supuestamente la escalinata
monumental que llevaba hasta el santuario de Venus.
“Lo que de Pompeyo cuenta Varrón
de modo lacónico y bastante oscuro, narrólo con más detalle Tulio Tirón,
liberto de Cicerón, en una carta que, más o menos, decía así: “Estando Pompeyo
a punto de inaugurar el Templo de la Victoria, cuyas escalinatas servían de
gradas de teatro, en el momento de inscribir su nombre y sus cargos públicos,
planteóse la cuestión de si había que grabar consul tertio o tertium.” (Aulo Gelio, Noches Áticas, X, 1, 7)
El teatro de Pompeyo constituyó uno de los conjuntos
monumentales más importantes de Roma, siendo restaurado en numerosas ocasiones
a lo largo de los siglos hasta que en la Edad Media su principal función
desapareció pasando a ser utilizado primero como fortaleza y después como
cantera.
“Inauguró los juegos organizados
con motivo de la dedicación del teatro de Pompeyo, que había restaurado después
de que resultara dañado por el fuego, desde un estrado levantado en la
orquesta, después de haber elevado sus preces en los templos que coronan el
teatro y haber descendido por las gradas centrales, mientras todos los
espectadores permanecían sentados y en silencio.” (Suetonio, Claudio,
21, 1)
Tras la inauguración del teatro de Pompeyo parece que hubo
mayor tolerancia hacia la construcción de un teatro permanente que en el siglo
anterior, debido, quizás, a la aparición de individuos muy poderosos, capaces
de superar la resistencia a tales proyectos constructivos y proclives a erigir
edificios conmemorativos de su persona, lo que llevó al final al
establecimiento del Principado. Así se construyeron el teatro de Marcelo,
empezado por Julio César y terminado e inaugurado entre los años 13 y 11 a.C.
por Augusto en honor de su sobrino Marcelo, hijo de Octavia. En el año 13 a. C.,
se inauguró a su vez el teatro de Balbo, construido en el Campo de Marte en el
contexto de las intervenciones urbanísticas y edilicias promovidas por Augusto
y por sus colaboradores. Su constructor, Lucio Cornelio Balbo el menor, oriundo
de Gades, debió invertir en este edificio parte de los beneficios del triunfo que
celebró en el 19 a. C., por su victoria sobre los garamantes, en Libia.
El Teatro, con la Crypta anexa, fue inaugurado en el 13 a.
C., en el curso de una inundación del Tíber, el cual discurría no lejos del
nuevo edificio y a él se llegó mediante barcas.
“Cornelio Balbo estaba
celebrando la dedicación del teatro que todavía lleva su nombre, cuando
llegaron noticias de que Augusto regresaba a Roma desde el extranjero. Balbo se
enorgulleció de ser responsable de traer a Augusto de vuelta- esto aconteció
cuando él tuvo que entrar en su teatro en barca porque el Tiber se había
desbordado y causado una inundación.” (Dión Casio, Historia romana, 54,
25, 2)
 |
| Teatro de Balbo y Cripta Balbi. Foto Museo Nacional Romano |
A pesar de que se construyeron teatros permanentes en piedra
en Roma, escenarios temporales siguieron instalándose y su uso continuó en el
tiempo, como es el caso del teatro de Cayo Escribonio Curión, que en unos
juegos ofrecidos en honor de su padre en el año 53 a.C. construyó dos teatros de madera que,
pivotando sobre un eje, se unían enfrentando sus escenarios y obteniendo un
edificio con sus dos extremos circulares y un tramo central recto. Por
testimonio de Cicerón este teatro se encontraba todavía en uso en el año 51
a.C.
“Construyó dos teatros de madera
muy grandes, uno junto a otro, que estaban suspendidos sobre pivotes móviles.
Cuando comenzaba, antes del mediodía, el espectáculo de los juegos, uno estaba
opuesto al otro, para que el ruido de lo que sucedía en una escena no se
mezclase con el de la otra; de repente se les hacía girar -según consta,
después de los primeros días, algunos espectadores incluso permanecían sentados
durante la operación- y entonces, al encontrarse los extremos de cada uno de
los teatros, Curión formaba un anfiteatro y ofrecía combates de gladiadores,
habiendo hecho girar a un pueblo romano que se convertía así él mismo en un
espectáculo aún mayor.” (Plinio, Historia Natural, XXXVI, 117)
Curión construyó una estructura singular para ganar fama
entre los constructores de Roma, si bien la explicación de Plinio parece
incompleta, porque según como lo explica el mecanismo no habría podido
funcionar.
 |
Teatro/Anfiteatro de Escribonio Curión |
En Grecia el teatro de Dionisos en Atenas puede haber sido
el primero en construirse íntegramente de piedra ya antes del tiempo de Licurgo
(338-326 a.C.). Este hecho dio comienzo a la construcción de teatros en todas
las áreas habitadas por los griegos, con su estructura adaptada a las
condiciones locales.
“Los de Epidauro tienen un
teatro en el santuario, en mi opinión especialmente digno de ver; en efecto,
los teatros romanos son muy superiores a los de todo el mundo por su esplendor,
y el de Megalópolis en Arcadia por su tamaño, pero ¿qué arquitecto rivalizaría
dignamente con Policleto en armonía y belleza? Policleto fue el que hizo este
teatro y el edificio circular.” (Pausanias, Descripción de Grecia, II,
27, 5)
 |
| Teatro griego de Epidauro. Foto de Carole Raddato |
Teatros de piedra del tipo griego se conocen en Sicilia y la
Magna Grecia al menos desde el siglo III a.C. en adelante. A partir de la
Segunda Guerra Púnica, estas regiones perdieron importancia, mientras que la
Campania y el centro de Italia, regiones con amplia influencia helenista,
florecieron durante el siglo II a.C., debido a la prosperidad económica, el
perfeccionamiento de las técnicas de construcción y la vitalidad urbana. La
actividad edilicia de las ciudades campanas y samnitas influirá decisivamente
en la configuración de los tipos teatrales de las ciudades más al norte.
“Si alguien pregunta en qué
teatro se ha procedido de acuerdo con las normas dadas, le contestaré que no es
posible mostrarle ninguno en Roma, pero sí en algunas regiones de Italia y en
numerosas ciudades de Grecia.” (Vitruvio, De Arquitectura, V, 5, 8)
 |
| Teatro Grande de Pompeya. Foto de Samuel López |
La descripción más antigua de las partes de un teatro y su
diseño arquitectónico la encontramos en la obra "De Architectura" de
Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano que vivió en época de Augusto. Vitruvio
escribe unas normas aclarando que cada arquitecto debe adaptar las indicaciones
dependiendo de las necesidades de cada obra y adaptando el edificio al lugar
decidido para su ubicación.
“No es posible que todos los
teatros se adapten a estas proporciones de simetría de una manera total, por lo
que conviene que el arquitecto se preocupe de observar las proporciones
precisas para conformar la simetría, adecuarlas a la configuración del lugar y
a la magnitud de su obra.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 6, 7)
 |
| Teatro de Ostia, Italia. Foto de Samuel López |
Vitruvio señala que
debe elegirse un lugar salubre para el teatro, alejado de aires viciados, pues
advierte que los espectadores, mientras observan el espectáculo del teatro,
tienen todos sus poros abiertos debido al estado de tranquilidad que disfrutan,
y un ambiente malsano provocaría un perjuicio para su salud. Asimismo, indica que
la orientación del teatro influye y por tanto deberían evitarse los vientos del
sur, que calientan y cargan el ambiente. Además, puntualiza Vitruvio que, a la
hora de comenzar la obra por los cimientos, si el teatro se ubica en la ladera
de una montaña, estos serán fáciles, pues se utilizará la propia roca como
cimientos, pero, por otro lado, si se sitúa sobre un terreno llano, se deberán
realizar de otra manera. realizarán de otra manera.
“Durante la representación de
los juegos, los ciudadanos permanecen sentados mucho tiempo junto con sus
mujeres y con sus hijos, se entretienen divertidos con el espectáculo y sus
cuerpos, al mantenerse quietos por el placer de presenciar las representaciones,
dejan los poros abiertos por donde va penetrando el aire, que, sí procede de
lugares pantanosos o insalubres, introduce dentro de los cuerpos corrientes
nocivas. Por tanto, se elegirá con todo cuidado el lugar destinado para el
teatro y se evitarán así tales inconvenientes e incomodidades. También debe
ponerse especial cuidado en su orientación, de modo que no se vea castigado por
el viento que procede desde el mediodía, pues a pleno sol sus rayos llenan por
completo el perímetro del teatro y el aire encerrado u ocluido en la curvatura,
al no poder expandirse libremente, se recalienta como consecuencia de su
movimiento, se vuelve muy candente, llegando a quemar abrasadoramente, por lo
que reduce la humedad de los cuerpos. Por esta razón, deben evitarse sobre todo
los lugares insalubres y deben elegirse lugares salubres. Todo será mucho más
sencillo si los cimientos se asientan en un monte; pero si la orografía obliga
a construir el teatro en un lugar llano o pantanoso, los cimientos deberán
ahondarse y asentarse tal como dijimos en el libro tercero, al tratar sobre la
cimentación de los templos.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 3, 1-3)
 |
| Teatro de Pinara, Turquía |
Mientras el teatro griego se construyó aprovechando laderas
para la colocación del graderío, en el teatro romano la construcción está generalmente
exenta de estos apoyos; su construcción está basada en una estructura de
corredores abovedados que, además de servir para el paso de los espectadores,
sustentan los graderíos. No obstante, algunos teatros romanos apoyaron parte de
su graderío en el terreno aprovechando su pendiente, o bien aprovecharon los
teatros que los griegos ya habían construido siglos antes y los renovaron y
ampliaron.
Las partes en las que se dividía su interior eran las mismas
del teatro griego: la "scaena" (escenario), la "orchaestra"
(orquesta) y la "cavea” (graderío).
La orchaestra consistía en un espacio plano y diáfano en el
centro y en la parte inferior del edificio, comprendido entre la scaenae y la
cavea. Contrariamente a lo que aconteció en los teatros griegos, nunca existió
el coro en los teatros romanos, por lo que la orchaestra, que consistía en un
semicírculo perfecto; era mucho más pequeña que la orchaestra griega.
“Todos nuestros actores actúan
en el escenario y la orquesta quedará reservada para los asientos de los
senadores.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 6,1)
 |
| Teatro de Cartagena, España. Foto de Samuel López |
Su zona curva estaba rodeada por unas gradas (proedria)
destinadas a los grandes personajes de la ciudad: procuradores, senadores,
jueces.
“Lucius Blattius Traianus
Pollio, hijo de Lucio y Caius Traius Pollio, hijo de Cayo, duoviros designados
por segunda vez, creados pontífices primeros por Augusto, supervisó que se
hicieran a su costa la orquesta, el escenario, los caminos, altares y estatuas.”
(CILA 3, 383)
Se accedía a ellos a través de unos grandes pasillos
abovedados laterales (aditi) sobre los cuales se ubicaban unos espacios para
espectadores especiales llamados tribunalia. Las vestales eran las únicas que
contaban con un puesto privilegiado, en el tribunal opuesto al ocupado por el organizador
de los juegos, normalmente el edil o un magistrado superior.
“Dio a las vírgenes vestales un
asiento aparte en el teatro, frente al estrado del pretor.” (Suetonio,
Augusto, 44, 3)
 |
| De izda a drcha: cunei, scalaria, tribunalia sobre aditus, itinera versurarum. Foto Universes in Universe |
La scaena era el escenario donde se desarrollaban las
representaciones teatrales y constituía un amplio espacio rectangular elevado
sobre la orchestra.
“En los juegos ofrecidos con
motivo de la dedicación de la escena del teatro de Marcelo, que había sido
restaurada, restableció incluso las antiguas audiciones.” (Suetonio,
Vespasiano, 19)
 |
| Teatro de Málaga, España. Foto de Samuel López |
Constaba de varias partes:
El proscaenium era el espacio donde actuaban los actores,
situado sobre el pódium, su superficie solía estar cubierta de madera. La parte
más cercana a la orchestra, y en ocasiones algo más elevada, se denominaba
pulpitum y su fachada frons pulpiti, que delimitaba la zona recta de la
orquesta y se componía de exedras y nichos decorados con pilastras, además
solía tener escaleras de acceso a la scaenae.
“¿A qué viene esa sorpresa? ¡Como si fuera una novedad el que Júpiter haga oficio de comediante! Además, el año pasado, cuando los comediantes lo invocaron aquí en las tablas (in proscaenio) vino en su auxilio. Y luego, en las tragedias sale de todas maneras.” (Plauto, Anfitrión, 91)
Durante los siglos se fijaron diversas formas en su diseño: el
proscaenium de planta rectilínea no tenía exedra ni nichos y con la frons
pulpiti sin decoración o con pilastras; el de planta con exedra central, era semicircular
y con otros dos entrantes menores rectangulares a sus lados; el de planta con
tres exedras, de forma semicircular, que estaban intercaladas con cinco
entrantes rectangulares.
,_Syria_-_Theater_interior_-_PHBZ024_2016_1052_-_Dumbarton_Oaks.jpg) |
| Teatro de Palmira, Siria. Foto de Frank Kidner (Dumbarton Oaks) |
“El escenario posee también su
propia distribución: las puertas intermedias poseerán la ornamentación de un
palacio real y las puertas laterales serán para extranjeros.” (Vitruvio,
De Arquitectura, V, 6, 8)
 |
| Teatro de Mérida, España. Foto de Samuel López |
El muro se coronaba por un tejado inclinado con la doble
función de protección y tornavoz, para obtener una mejor acústica. Bajo el
escenario se encontraba el hyposcaenium, una especie de semisótano que
albergaba la tramoya, decorados y el foso del telón. Podía albergar plataformas
inclinadas para la maquinaria del escenario y también túneles que discurrían
desde debajo del proscaenium hasta la parte media de la orquesta, para
facilitar efectos especiales y entradas dramáticas desde debajo del escenario.
“Son recreativas las que se
ordenan al deleite de la vista y del oído; entre éstas puedes contar el arte
del tramoyista que imagina decorados que surgen desde el suelo, y entarimados
que se elevan silenciosamente a lo alto, y otros cambios improvisados: se
desdoblan elementos que estaban cohesionados o se agrupan espontáneamente los
desunidos o se repliegan poco a poco sobre sí los que estaban elevados. Así se
impresiona a los profanos, a quienes sorprende todo lo imprevisto, porque
desconocen la causa.” (Séneca, Epístolas, 88, 22)
 |
| Teatro de Orange, Francia. Foto de Samuel López |
La escena estaba limitada en ambos lados por una torre,
basilica, en la que se podía encontrar una estancia para el servicio de las
representaciones teatrales, parascenium, y en la que se abría una puerta,
itinera versurarum, que comunicaba directamente con el proscaenium y que era un
acceso especial exclusivo para las más altas clases de la sociedad que se
dirigían a los proedria de la orchestra.
“Publius Marcius Quadratus, hijo
de Quinto, de la tribu Arnesiana, sacerdote del deificado Augusto, pontífice en
la Colonia de Julia Cartago, admitido al tribunal de los cinco jurados por el
emperador Antonino Pio, por el honor de su flaminado perpetuo en su ciudad
natal construyó el teatro con basílicas, pórtico, pasillos y el escenario con
el mecanismo del telón y toda la decoración, a su costa desde los cimientos, y
lo dedicó con representaciones teatrales, un reparto de golosinas, una fiesta y
un gimnasio.” (CIL VIII,26606)
 |
| Teatro Norte de Jerash, Jordania. Foto Universes in Universe |
Tras el frons pulpiti se alojaba el foso del telón delantero
llamado aulaeum, que estaba levantado antes de comenzar la obra, ocultando el
escenario y que en el momento de inicio de la representación se bajaba y se
introducía en el foso mediante un mecanismo de contrapesos y poleas. El
siparium era una especie de cortina o pantalla que servía para tapar el
escenario mientras se procedía a cambios de decorado o actores.
“El telón (aulaeum) en las
representaciones teatrales, aparecen las figuras mostrando primero el rostro,
luego poco a poco, el resto, hasta que, desplegadas con movimiento uniforme,
quedan totalmente al descubierto y ponen los pies sobre las tablas.” (Ovidio,
Metamorfosis, III, 113)
Postcaenium es el conjunto de dependencias situadas detrás
de la scaenae frons, utilizada para vestuarios, pasillos, camerinos…El porticus
postcaenium era un espacio porticado cuadrado con ajardinamiento en el que la
población podía reunirse cuando había eventos teatrales.
“Detrás del escenario deben
disponerse unos pórticos para que el público pueda recogerse desde el teatro,
si una lluvia repentina interrumpe las representaciones; y además unos
vestuarios o soportales espaciosos para ubicar los decorados y las máquinas.” (Vitruvio,
De arquitectura, V, 9, 1)
 |
| Jadines y pórticos del teatro de Mérida. Foto de Samuel López |
Cavea era la parte interior del teatro que contenía los
asientos en los que se sentaban los espectadores; tenía forma semicircular y
estaba formada por varias filas concéntricas de escalones sostenidas por arcos
ubicados dentro de la estructura del edificio. En algunas ocasiones el graderío era excavado
sobre el propio terreno utilizando su pendiente natural.
Estaba dividida en tres zonas horizontales en altura, la ima
cavea es la grada inferior y más cercana al escenario, y el público de esta
zona es de la alta sociedad de la época y por lo general solo hombres, en
algunas ciudades se admitían mujeres. Solía ser la zona que más filas de gradas
tenia, ya que, al ser la zona de menor radio, en cada una cabían menos
espectadores. La media cavea es la parte media de la grada, dedicada al público
en general, era habitual que solo se admitiesen hombres. Aquellos teatros que
no tenían dimensiones suficientes para la construcción de la summa cavea,
también las mujeres y niños eran aceptados en esta zona. La summa cavea es la
parte superior de la grada y donde ésta acababa. Reservada para los espectadores
más humildes de la sociedad, como son los libertos, transeúntes, no ciudadanos
y finalmente esclavos. También se sentaban mujeres y niños cuando no podían
sentarse más arriba. Los teatros más pequeños suprimían esta zona, ya que
implicaba la ejecución de estructuras más complicadas, además de contar con el
espacio necesario.
“Inauguró los juegos organizados
con motivo de la dedicación del teatro de Pompeyo, que había restaurado después
de que resultara dañado por el fuego, desde un estrado levantado en la orquesta
(orchestra), después de haber elevado sus preces en los templos que coronan el
teatro y haber descendido por las gradas centrales (media cavea), mientras
todos los espectadores permanecían sentados y en silencio.” (Suetonio,
Claudio, 21, 1)
 |
| Teatro de Perge, Turquía. Foto Samuel López |
Estas zonas solían separarse entre sí con unos muros que
rodeaban el perímetro de alrededor de 1,20 m. de altura llamados baltei, que
limitaban los pasillos horizontales entre las caveas ( praecinctios) que
comunicaban las escaleras y las puertas
Los vomitoria eran los accesos a los praecinctios, para
llegar hasta los asientos en las caveas. Scalaria eran las escaleras situadas
entre las gradas para dar acceso a éstas. Cada una de las cuñas en las que se
subdividían las caveas por efecto de la compartimentación que ejercían las
escaleras eran los cunei.
Proedria eran los asientos preferentes para los miembros más
destacados de la sociedad que se situaban entre la ima cavea y la orchestra, a
la cota de esta última.
"Durante las representaciones teatrales, Decimo Laberio, caballero romano, representó un mimo suyo y, premiado con quinientos mil sestercios y el anillo de oro, atravesó la orquesta desde la escena para ir a sentarse en una de las catorce gradas." (Suetonio, Julio César, 39, 2)
 |
| Asientos para autoridades, teatro de Afrodisias. Foto de Samuel López |
El pulvinar era un asiento ubicado en el eje central de la
cavea y un poco más elevado que los proedria que se reservaba para magistrados
de alto rango, como gobernadores provinciales. Su localización permitía una
óptima visión del escenario, y que sus ocupantes permanecieran totalmente
visibles a todos los espectadores. Su decoración era mucho más cuidada que la
del resto de asientos, incluidos los destinados a los magistrados locales.
.JPG) |
| Asiento para la máxima autoridad (pulvinar), teatro de Medellín, Badajoz, España. Foto de Samuel López |
Porticus se llamaba a la zona porticada y superior del teatro, desde la que se accedía a las gradas y desde donde las mujeres podían también disfrutar del espectáculo.
“El techo del pórtico, que
estará situado en la última fila, quedará al mismo nivel que la altura del
escenario, pues la voz, al ir ascendiendo, llegará por igual hasta las últimas
gradas y hasta el techo del escenario.” (Vitruvio, De arquitectura, V,
6, 3)
 |
| Teatro de Aspendos, Turquía. Foto de Samuel López |
El velarium o velum era un lienzo o toldo gigante que cubría
los anfiteatros y los teatros romanos para proteger del sol y la lluvia a los
asistentes. Una multitud de esclavos extendía y recogía mediante poleas sujetas
a postes o mástiles las enormes velas que a modo de toldo gigante cubrían el
recinto. Debía hacerse con una tela resistente para resistir la fuerza del
viento, lino, cáñamo o algodón.
“El entoldado que se extiende
sobre los grandes teatros, sacudido de un lado para otro, produce un chasquido
entre el mástil y las vigas, y a veces rasgado se enfurece por causa del viento
impetuoso y remeda el frágil ruido del papiro.” (Lucrecio, La
naturaleza, VI, 109)
 |
| Teatro de Arlés, Francia. Ilustración de Jean-Claude Golvin |
Las construcciones teatrales romanas con su forma parecían envolver al
público y ello se conseguía aumentando las pendientes de
las gradas y levantando un muro posterior a la escena, a la misma altura que la
del pórtico que remataba el graderío. Este cambio en la forma presentaba nuevos
matices en lo referente a las condiciones acústicas.
“Los teatros públicos están
construidos con madera y poseen tal cantidad de entablados que a la fuerza
logran una buena acústica, como podemos observar al oír a los actores que
cantan acompañados de cítaras ya que, si desean cantar en un tono más agudo, simplemente
se giran hacia las puertas del escenario y así se ayudan para potenciar más la
resonancia de su voz. Pero cuando los teatros se construyen con materiales
sólidos, es decir, de mampostería, de piedra o de mármol que imposibilitan la
resonancia de las voces.” (Vitruvio, De arquitectura, V, 9, 7)
Vitruvio recomendaba colocar vasos de bronce (o barro cuando
el presupuesto lo impedía) en los teatros construidos en piedra o mármol. Estos
elementos se disponían, en consonancia con la magnitud del teatro y con arreglo
a las leyes de la ciencia armónica, en nichos abiertos entre los asientos de
las gradas, de tal forma que dejasen un espacio suficiente alrededor y no
tocasen las paredes de los mismos, con el objeto de que actuasen como
resonadores.
Vitruvio clasificaba los teatros en cuatro grupos según sus
propiedades acústicas: disonantes, circunsonantes, resonantes y consonantes,
siendo este último tipo el más adecuado desde el punto de vista sonoro. Los
recintos consonantes son aquellos en los que la voz, que el autor definía como
una corriente que fluye en ondas circulares, alcanza los puntos más altos de
las gradas sin encontrar obstáculos que impidan su propagación o produzcan
reflexiones inconvenientes.
“Hay diversos lugares que, de
modo natural, obstaculizan las vibraciones de la voz - disonantes-, provocando
un falso eco, que los griegos llaman catechountes; o bien lugares que
reproducen por el eco los sonidos -circunsonantes-, que los griegos denominan
períechountes; o bien lugares con resonancias -resonantes-, en griego
antechountes, y también hay otros lugares donde retumba la voz - consonantes-
de nombre synechountes. Los disonantes son lugares en los que la voz primera,
al elevarse, choca con cuerpos sólidos superiores, es rechazada y desciende
impidiendo la elevación de las voces siguientes; los circunsonantes son lugares
en los que la voz, al esparcirse por todas partes, apaga sus sonidos
intermedios y va desapareciendo sin marcar las terminaciones, ofreciendo un
significado muy incierto; los resonantes son lugares en los que la voz, al
chocar con un elemento sólido, elevándose, se articula erróneamente,
produciendo al oído un doble sonido; en los lugares consonantes la voz,
potenciada por las partes inferiores va elevándose con mayor volumen y llega al
oído con un significado muy nítido. Por tanto, si se pone un cuidado especial
en la elección de los lugares para el teatro, el problema de las voces de los
actores quedará prudentemente subsanado, bajo el punto de vista de su
efectividad.” (Vitruvio,
De arquitectura, V, 8)
 |
| Relieve votivo dedicado a Dioniso con scaena frons. Museo Nacional Romano, Roma |
 |
| Teatro de Hierápolis, Turquía. Foto Samuel López |
.JPG) |
| Teatro de Medellín, Badajoz, España. Foto de Samuel López |
1 pulvinar 2 proedria 3 cunei en la cavea 4 scalaria
 |
| Teatro de Aspendos, Turquía. Foto de Samuel López |
1 porticus 2 praecinto 3 vomitoria 4 aeditus 5 basilica 6 orchaestra
Bibliografía
Sobre los orígenes helenísticos del modelo teatral romano: los primeros teatros in plano de Italia, Antonio Monterroso Checa
La scaenae frons en los teatros de roma. Entre liturgia, formas y modelos, Antonio Monterroso
La acústica de los teatros a través de la historia, Ángel Luis León Rodríguez
El trazado vitrubiano y la evolución de los teatros romanos, Salvador Lara
El espacio teatral y su regulación jurídica en época romana: estructura y legislación, Oliva Rodríguez Gutiérrez
La escena romana, W. Beare
The Uncompleted Theatres of Rome, Constance Campbell
The Ambitions of Scipio Nasica and the Destruction of the Stone Theatre, James K. Tan
The emperor Augustus and the Theater of Marcellus: the representation of the theater in the Roman urban space (1st century BC), Letícia Aga Pereira Passos
Roman Republican Theatre, Gesine Manuwald
Roman Theatres: An Architectural Study, Frank Sear
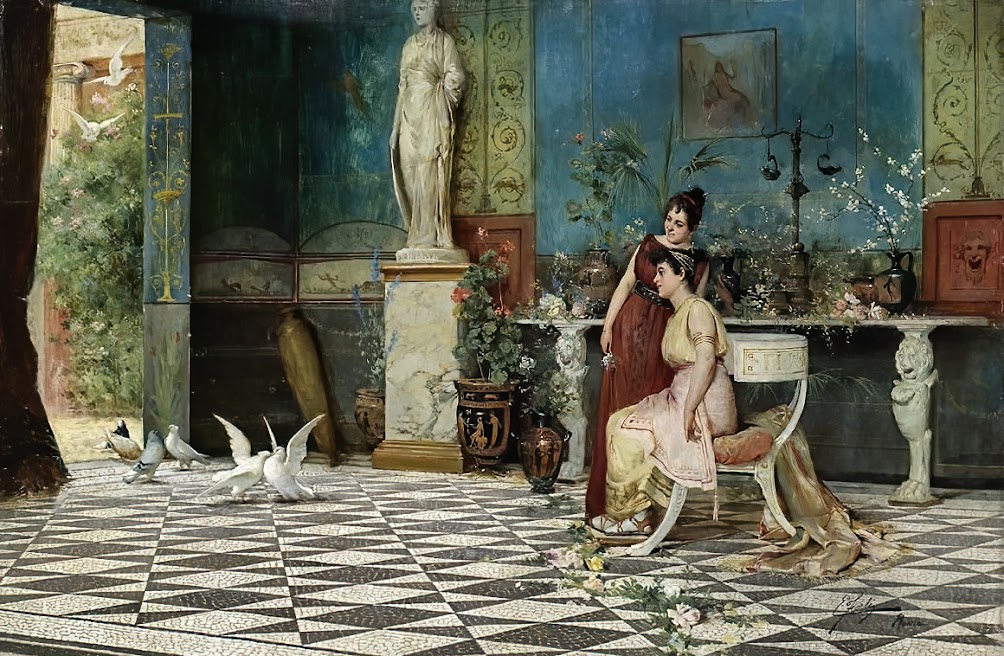
















.jpg)







