 |
| Acueducto de Segovia. Foto Samuel López |
La construcción de un acueducto y su conservación necesitaba más personal que el que el estado tenía a su servicio, por lo que era habitual recurrir a las empresas privadas que solían encargarse de las grandes obras públicas. Las grandes empresas especializadas en la construcción y conservación de acueductos (redemptores aquarum) firmaban entonces un contrato con el Estado, comprometiéndose a respetar ciertas obligaciones. Se les imponía, por ejemplo, tener permanentemente un número determinado de esclavos destinados a trabajar en las canalizaciones extraurbanas y otro número, también fijo, para el interior de la ciudad; el nombre de esos trabajadores debía figurar en un registro oficial donde se indicaba, igualmente, las obras que se les habían asignado y los barrios y distritos en que esas obras se encontraban.
“El
mantenimiento de los acueductos, como pude averiguar, se dejaba a los
contratistas, quienes debían emplear un número determinado de trabajadores en
los acueductos de fuera de la ciudad, y otro número determinado para dentro de
la ciudad; al hacerlo así tenían que introducir en los archivos públicos los
nombres de aquellos a quienes tenían intención de emplear en el servicio de
cada zona de la ciudad, y el deber de inspeccionar su trabajo correspondía a
veces a los ediles y censores, y a veces a los cuestores, como puede verse del
voto del Senado que se aprobó en el consulado de C. Licinius y Q. Fabius.” (Frontino, Los acueductos de Roma, 96)
 |
| Acueducto de Saldae (Bèjaïa), Argelia. Ilustración Jean-Claude Golvin |
A la hora de construir un
acueducto se iniciaba un procedimiento en el que una comisión evaluaba
en primer lugar el costo de los trabajos que iban a realizarse y los senadores
fijaban el presupuesto. Los censores, o, excepcionalmente los cónsules o los
pretores, anunciaban luego una licitación para adjudicar las obras a una
empresa, la cual debía recibir el visto bueno de los censores tras una
inspección, o bien de los ediles si los censores no seguían en sus cargos.
“En el consulado de M. Valerius
maximus y P. Decius Mus, en el décimo tercer año tras el comienzo de la guerra
Samnita, el agua del acueducto Apio fue traída a la ciudad por el censor Appius
Claudius Crassus, quien luego llevó el sobrenombre del Ciego, quien también se
encargó de la construcción de la via Apia, desde la Puerta Capena a la ciudad
de Capua. Tuvo como colega a C. Plautius, quien recibió el sobrenombre de Venox
(buscador de manantiales), por su búsqueda de las fuentes de esta agua; pero
como Plautius dimitió como censor antes de expirar su mandato de dieciocho
meses, pensando erróneamente que su colega haría lo mismo, solo Appius disfrutó
del honor de dar al acueducto su nombre; y se dice que, por medio de artimañas
se las arregló para extender su periodo como censor hasta que hubo completado no
solo el acueducto, sino la calzada.” (Frontino, Los acueductos de Roma,
5)
 |
| Construcción de un acueducto. Ilustración Peter Dennis |
Durante la República, la gestión de la conducción,
distribución y suministro del agua correspondía a los censores, quienes, sin
embargo, al ser elegidos cada cinco años por un período de un año y medio, no
podían garantizar un control regular del servicio de agua de Roma. En su
ausencia, eran habitualmente los ediles quienes permitían la gestión del
servicio de agua, incluyendo el mantenimiento de cientos de kilómetros de
acueductos, las tuberías subterráneas de la ciudad, la concesión de agua hechas
a los particulares, y supervisar las fuentes públicas.
La situación cambia a partir del reinado de Augusto, cuando
Agripa acepta, tras el consulado, el cargo de edil; convirtiéndose en “el
primer administrador vitalicio” de las construcciones hidráulicas, el primer
curator aquarum. Para desarrollar esta actividad tuvo a sus órdenes a todo un
cuerpo de trabajadores, los cuales dejó en herencia a Augusto, que se
convirtieron en trabajadores estatales (familia publica), pagados por el tesoro
público, administrado por el Senado.
“El primer curator aquarum permanente
fue M. Agrippa. Él, se podría decir, fue curator principalmente de las obras
que él mismo había promocionado. Esto fue después de terminar su cargo como
edil; y antes de eso había sido cónsul. En la medida en que la cantidad de agua
disponible lo permitía, él fijaba cuánta debería asignarse a las estructuras
públicas, cuánta a las cisternas, y cuánta al uso particular. También tenía su
cuadrilla privada de esclavos para el mantenimiento de los acueductos,
depósitos de distribución y cisternas. Esta cuadrilla se la entregó en
propiedad al Estado el emperador Augusto, quien la había recibido en herencia
de Agripa.” (Frontino, Los acueductos de Roma, 98)
En el año 52 d.C. Claudió estableció la familia aquaria Caesaris,
cuyos empleados estaban bajo el mando y formación de un procurator, y cuyo
gasto estaba a cargo del fiscus, que era el erario del emperador. Tanto los
empleados de la familia publica como de la familia Caesaris realizaban las
mismas tareas y constituían un cuantioso número de obreros no cualificados que
prestaban sus servicios tanto en el interior como en el exterior de la ciudad.
“Antes de hablar del mantenimiento
de las conducciones, se debería explicar algo sobre los grupos de esclavos
empleados en ello. Hay dos, uno pertenece al Estado, el otro al César. El
primero es el más antiguo, que fue, como se ha dicho, legado a Augusto por
Agripa, que lo cedió al Estado. Suma hasta 240 hombres. El número del grupo del
César es de 460 y fue instituido por Claudio cuando trajo su acueducto a la
ciudad.” (Frontino, Los acueductos de Roma, 116)
 |
| Construcción del acueducto de Tarragona. Ilustración de Hugo Prades |
Al ser responsable del suministro de agua potable de la población romana, el papel del curator aquarum era vital para la supervivencia de los habitantes. Este era elegido por el emperador entre los cónsules que habían llegado al consulado unos años antes, y su función se consideraba prestigiosa y honorífica. El curator era nombrado por un período indefinido, que iba desde unos pocos meses hasta varios años. Una resolución del Senado especificaba que el administrador debía dedicar, a su misión, una cuarta parte de su tiempo del año.
“El curator aquarum por tanto
debería no solo rodearse de asesores, sino obtener experiencia práctica por sí
mismo. Debe consultar no solo a los constructores empleados en la obra, sino
buscar ayuda de empleados externos con amplios conocimientos, para poder juzgar
lo que debe hacerse antes y lo que puede posponerse, además de qué deben hacer
los contratistas públicos y qué sus propios trabajadores.” (Frontino,
Los acueductos de Roma, 119)
 |
| Construcción de un acueducto. Ilustración de Dall-E |
El curator del agua era responsable de supervisar toda la
red de suministro de agua, desde la captura hasta la distribución. Su personal
era responsable del mantenimiento de los acueductos y de todos los anexos
colocados en sus rutas, como arcos de retención, tuberías de sifón y estanques
de aguas residuales. También mantenían las torres de agua, cisternas,
estanques, fuentes y desagües que les servían. El comisionado luchaba contra
los residuos, busca de fugas, anticipación de accidentes de todo tipo, gestionaba
los recursos hídricos y garantizaba la coordinación administrativa adecuada de
los servicios. También se ocupaba de cuestiones legales relacionadas con el
intercambio de agua, los conflictos entre particulares, el fraude y el tráfico
ilegal.
“Yo no voy a establecer lo que
el curator del agua debe tener en cuenta, ya que existen leyes y decretos del
Senado que le sirven de guía. En lo que concierne a la retirada de agua por
parte de consumidores particulares hay que saber que para extraer agua del
suministro público es necesario un permiso del emperador, y nadie podrá extraer
más de lo que se ha concedido. De esta manera, se propone que sea posible que
la cantidad de agua que se recupera pueda distribuirse a nuevas fuentes y pueda
usarse para nuevas concesiones del César. En cualquier caso, se debe aplicar
gran celo para oponerse a las muchas formas de fraude. Los canales de los
acueductos fuera de la ciudad deben inspeccionarse con cuidado, uno tras otro,
para revisar las cantidades concedidas; lo mismo debe hacerse en caso de los
tanques de distribución y fuentes, para que el agua pueda fluir sin
interrupción, día y noche, lo cual se ha encargado al curator que lo controle
por voto del Senado.” (Frontino, Los acueductos de Roma, 103)
 |
| Ilustración de Midjourney |
Originalmente, el curator podía delegar parte de sus
responsabilidades en dos asistentes adjuntos, de rango senatorial como él.
Estos últimos eran oficiales adscritos al departamento de acueductos y su
función era asegurar que el agua se conducía regularmente desde el embalse (castellum)
hasta las tuberías que la distribuían por toda la ciudad y a cada distrito de
Roma la cantidad exacta que la ley le concedía.
“Los cónsules Q. Aelius Tubero y
Paulus Fabius Maximus, habiendo hecho un informe sobre el número de fuentes
establecidas por M. Agripa en la ciudad y alrededores, han solicitado al Senado
que ordene sobre el tema, por lo que se ha decidido: que el número de fuente
públicas que existen actualmente, según el informe de aquellos a los que se
ordenó examinar los acueductos públicos y tomar nota del número de fuentes
públicas, no será aumentado ni reducido. Además, que los curatores aquarum, que
han sido nombrados por César Augusto, de acuerdo con el voto del Senado, se
esforzarán en que las fuentes públicas puedan tanto como sea posible
proporcionar agua para el uso de la gente día y noche. Hay que destacar la
prohibición del Senado de incrementar o disminuir el número de fuentes
públicas. Creo que esto se hizo porque la cantidad de agua, que en ese momento
llegaba a la ciudad, antes de que lo hicieran los acueductos Anio Novus y Aqua
Claudia, no parecía permitir una mayor distribución de agua.” (Frontino,
Los acueductos de Roma, 104)
 |
| Aqua Claudia, Roma. Foto Don Zaucker |
Como los emperadores pagaban a la mitad del personal que se
dedicaba a esas tareas, haciéndose cargo también de los gastos de buena parte
de los materiales, que eran bastante costosos, prácticamente consiguieron un
dominio absoluto sobre las aguas de Roma. Además, colocaron al lado del curator
un procurator, de formación puramente técnica y especializado en hidráulica
que, de hecho, no recibía más órdenes que las del emperador, quien logró aumentar
su control sobre el servicio.
Tanto el curator como posteriormente el procurator tenían un
cuerpo de asistentes técnicos y obreros encargados del buen funcionamiento de
la red de conducción y suministro a la ciudad. Algunos parecen haber estado
asignados a un espacio específico como puede apreciarse en ciertas
inscripciones. En la inscripción siguiente Soter es un esclavo público que
trabaja como castellarius (operario en un castellum aquae) en el acueducto Anio
Vetus.
 |
| Ponte della Mola, Acueducto Anio Vetus, Italia. Foto Motzuss |
A comienzos del siglo IV, Diocleciano sustituyó al curator y
al procurator por un consularis aquarum y un adjunto encargado de los
acueductos que dependían directamente del prefecto de la ciudad, pero la
importancia del cargo era la misma.
Todos los funcionarios encargados de las aguas recibieron
siempre la misma misión: velar por la construcción de los acueductos, mantener
en buen estado las canalizaciones y administrar las concesiones del agua.
“De los dos Anios, uno, el Anio
Vetus, discurre por un canal inferior a la mayoría de los otros, y mantiene su
turbidez para sí. Pero el Anio Novus estropeó todos los otros, porque al venir
de una posición mas alta y fluir más abundantemente, se utilizó para compensar
el suministro de los otros; pero la ineptitud de los trabajadores, que lo
dejaron fluir en otros conductos con más frecuencia de lo necesario, estropeó
también las aguas de aquellos acueductos que tenían un suministro abundante,
especialmente el Claudia, el cual, al fluir dentro de la ciudad en su propio
conducto durante una larga distancia, finalmente perdió sus propias cualidades,
como consecuencia de su mezcla con el Anio, al menos lo hizo hasta hace poco. Y
hasta ahora las aguas suplementarias no han podido hacer ningún bien al ser
traídas imprudentemente por aquellos a cargo de la distribución que no tuvieron
un cuidado adecuado.” (Frontino, Los acueductos de Roma, 91)
Las sociedades de redemptores que trabajaron bajo contrato
durante la República siguieron existiendo durante el Imperio, pero cada vez
eran más costosas para el Estado, por lo que, a partir, sobre todo, del siglo
II, y especialmente en las provincias, el Estado recurrió más asiduamente al
ejército.
Recurrir al ejército para la construcción y reparación de obras a gran escala suponía una gran ventaja, ya que aportaba experiencia, mano de obra cualificada y organizada y el acceso a herramientas y materiales específicos. Requeridas por la autoridad civil, las legiones, desplegadas en todas las provincias del Imperio, tendrían la oportunidad de emplear, en las traídas de agua, la competencia de leñadores, carpinteros, herreros, albañiles que servían en sus filas. Se recurrió a ese ejército, bien entrenado y dotado de técnicos especializados en gestión, economía y construcción, para enviar destacamentos de las legiones con el fin de intervenir en las construcciones y reparaciones civiles de las ciudades que solicitaban su ayuda por falta de recursos propios.
Un destacamento de la legión Décima Fretensis participó en la ampliación del acueducto de Herodes en Cesarea, Israel, durante el reinado de Adriano alrededor del año 130 d.C.
“El emperador César Trajano
Adriano Augusto lo levantó con un destacamento de la legión X Fretensis.” (PL.
XLI)
El papel desempeñado por la tropa en la construcción y
reparación de acueductos fue, sin duda, destacado, como muestra el ejemplo del
orador y retórico Eumenes, quien en el año 298 agradeció en un discurso al
emperador Constantino el despliegue del ejército para reparar el acueducto en
Autun (Galia).
“Nos envían las legiones más
generosas, sin recurrir a su invencible fuerza (…), queriendo en reconocimiento
por nuestra acogida, emplearlas en nuestro beneficio para hacer que vuelva a
correr el agua, cuyo suministro se había interrumpido, y que nuevas fuentes
viertan agua sobre las estructuras vitales casi secas de nuestra exhausta
ciudad.” (Eumenius, Oratio pro instaurandis scholis, oratio 4)
 |
| Inscripción dedicada a Adriano y emblema de la legión X Fretensis. Caesarea Maritima, Israel. Foto Carole Raddato |
Según se desprende de la Lex Ursonensis, de la Colonia
Genetiua Iulia Ursonensis (Osuna), ordenada por César y llevada a cabo en el 43
a.C., y de la Lex Irnitana, ley del municipio Flavii Irnitani sancionada en el
91 d.C., los encargados de controlar la construcción o reparación de un acueducto
en municipios que sí poseían recursos suficientes para acometer sus propias
obras públicas eran los magistrados locales o duunviri, a quienes correspondía
únicamente la labor ejecutiva, pues la propuesta acerca del trayecto del mismo
y de las tierras a expropiar debía ser elevada previamente al ordo decurionum,
estando presentes dos tercios de sus miembros. Sería también la curia local la
encargada de aprobar el presupuesto, como ocurría en cualquier obra pública.
 |
| Acueducto Aqua Virgo. Ilustración de Midjourney |
Por lo general, era la propia administración municipal la
encargada de adquirir los terrenos por los que pasaba el acueducto, aunque en
ocasiones eran los propietarios de los mismos quienes los donaban de forma
gratuita. Aunque Frontino especificaba que en lo posible la
delimitación del trazado del acueducto debía hacerse sin perjudicar a terceros,
el capítulo XCIX de la Lex Ursonensis preveía la posibilidad del embargo
forzoso, vinculado seguramente al principio que establecía que todo el suelo
provincial era propiedad del pueblo romano.
“Con respecto a cualquier
conducción pública de agua que llegue a la colonia Genetiva: los duunviros en
cargo harán una propuesta a los decuriones, cuando dos tercios de los mismos
estén presentes, sobre las tierras por las que se puede llevar la conducción
legalmente. Será legal y de derecho traer un conducto de agua por las tierras
que los decuriones determinen, siempre que no se traiga agua por una
construcción que no se haya hecho con tal propósito, y nadie podrá hacer nada
para evitar que una conducción se haga.” (Ley de Urso, 99)
Cuando los acueductos y otras construcciones con similar
finalidad eran sufragadas por la iniciativa privada, el ordo examinaba la
propuesta y la encauzaba mediante el correspondiente decreto. Y si se trataba
de trabajos públicos, debían ser igualmente ordenados por un decreto del senado
local. Los magistrados, en estas gestiones, según nos da a conocer el Edictum
Augusti de aquaeductu Venafrano, anterior al año 11 a.C., actuaban sólo como
mero poder ejecutivo, pues tanto para la distribución, como para la venta de
agua, así como para la erección de acueductos, debían contar con la previa
decisión decurional, aprobada por la mayoría de los miembros del ordo, estando
al menos dos tercios presentes.
“Con respecto al agua que fluye
o se lleva a la colonia de Venafro: se ordena que se confiará la autoridad y el
poder de adjudicar y distribuir dicha agua por venta, o imponer y determinar la
tarifa, al duunviro o duunviros a cargo de esta tarea por un decreto de la
mayoría de los decuriones de la colonia, siempre que no haya menos de dos
tercios de los decuriones presentes cuando dicho decreto se apruebe; y por el
decreto de los decuriones, que se haya aprobado como se ha descrito, él tendrá
el derecho y la autoridad para establecer una regulación correspondiente.”
 |
| Acueducto de Antioquia de Psidia, Turquía. Foto de Feridun F. Alkaya |
Las leyes eran estrictas acerca del uso del agua por parte
de los particulares, el derecho de conducción de las aguas (ius ducendae aquae).
Las antiguas leyes romanas prohibían el encauzamiento por personas privadas de
todas aquellas aguas que rebosasen de los depósitos, la denominada aqua
caduca. Generalmente solo los baños y las lavanderías contaban con este
tipo de concesiones para usar el agua caduca, y, de acuerdo a la ley Ursonensis
para que un particular obtuviese una licencia de uso y conducción del aqua
caduca debía presentar su solicitud ante el duumviro, que a su vez la elevaría
a los decuriones, cuando estuviesen reunidos al menos cuarenta de ellos; la
decisión debía ser aprobada por mayoría.
“En el caso de un colono que
desee conducir el aqua caduca a su propiedad privada y se presente ante un
duunviro y demande que el asunto se lleve ante los decuriones: entonces dicho
duunviro ante el que se presenta la demanda expondrá el asunto ante los decuriones
estando al menos cuarenta presentes. Si una mayoría de los decuriones presentes
resuelven que el aqua caduca se conduzca a la propiedad privada, su propietario
tendrá el derecho y la capacidad para usar dicha agua de tal forma, siempre que
no se perjudique a individuos particulares.” (Ley de Urso, 100)
 |
| Acueducto de Sette Bassi, Roma. Parque Arqueológico de la Via Appia Antica |
Estas concesiones que podían cederse a cambio del pago de
unas tasas, o venderse, eran llevadas a cabo en época republicana en la ciudad
de Roma por los censores o, en su defecto, por los ediles. Por ejemplo, Catón,
junto con Valerio Flaco prohibieron que el agua pública se utilizase en casas y
fundos privativos.
“Los censores quitaron todos los
suministros públicos de agua desde los acueductos hasta las casas o tierras
particulares, donde los propietarios privados habían construido apoyándose en
edificios o sobre suelo público, se obligó a demoler las construcciones en un
plazo de treinta días.” (Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIX, 44)
 |
| Imagen creada con Fotor |
Aunque los suministros desde las conducciones públicas
podían suponer un alto coste, existía la posibilidad de conceder permisos de
utilización gratuita a un ciudadano, pues son relativamente frecuentes las
inscripciones en las que se hace especial hincapié en el agradecimiento por el
acceso gratuito a la misma, como la de C. Annio Praesio de Ipolcobulcula (Carcabuey,
Córdoba) que agradece el honor del sevirato y el uso gratuito del agua
erigiendo una estatua a Antonino Pio.
“Estatuas sagradas del Emperador
Cesar Tito Aelio Adriano Antonino Augusto Pio y del César Marco Aurelio Vero y
Lucio Aurelio Cómodo, hijos del Augusto, nietos de Augusto.
Cayo Annio Prasio,
ipolcobulculense, residente en Apuaclea, por el honor del sevirato y por haber
restituido el uso gratuito de agua, que muchas veces perdimos…”. (CIL
II, 1643)
 |
| Acueducto de Baelo Claudia, Playa de Bolonia, Cádiz. Foto Samuel López |
En la etapa imperial se produjo un cambio en el
procedimiento, pasando a ser el emperador quien decidía acerca de la concesión.
“Quien desee extraer agua para
uso privado debe buscar una concesión y traer al curator un escrito del
soberano; el curator debe entonces ejecutar la concesión del César, y nombrar a
uno de los libertos de César como su curator ayudante. Tiberio Claudio parece
haber sido el primer hombre en nombrar uno, después de haber construido el aqua
Claudia y el Anio Novus.” (Frontino,
Los Acueductos de Roma, II, 105)
 |
| Acueductos Aqua Claudia y Anius Novus, Roma. Foto Nicolas Janberg |
A esto se une la resolución del Senado por la que se
estableció que aquellos que contasen con una concesión imperial para desviar
agua, debían hacerlo directamente desde los castella y no desde los conductos
públicos. Para ello se establecía que el delegado nombrado por el curator
aquarum debía encargarse de que los libratores supervisasen que la desviación
de esa agua se hiciese mediante el calibre autorizado, además de prohibirse el
empleo de tubos de una anchura mayor de la permitida.
“Los cónsules, Q. Aelius Tubero y Paulus Fabius Maximus habiendo hecho un informe sobre que algunos particulares y entidades privadas toman agua directamente de los conductos públicos, han pedido al Senado que ordene sobre el tema; y así se ha ordenado: No se permitirá a nadie privado extraer agua de los conductos públicos; y a los que se les ha concedido el derecho de extracción, la sacarán de los tanques de distribución, siendo los curatores aquarum los que indicarán en que puntos, dentro y fuera de la ciudad, los particulares pueden construir tanques de distribución para sacar agua, bajo concesión; y nadie a quien el derecho de extraer agua le haya sido concedido, tendrá derecho a usar una tubería más grande de una quinaria para un espacio de quince pies desde el tanque del que se extraerá el agua.” (Frontino, Los Acueductos de Roma, II, 106)
 |
| Acueducto de Valente, Estambul, Turquía. Foto Pedro Jiménez |
Las concesiones imperiales eran derechos personales, otorgadas a individuos, no a las tierras y duraba solo el tiempo que el concesionario estuviera en posesión de la propiedad que recibía el agua concedida. Por lo tanto, el derecho de agua no era heredable ni podía ser transmitido al comprador o nuevo propietario de la finca. Durante el reinado de Augusto, el Senado aprobó leyes que sancionaban con multas dinerarias los daños causados a los acueductos.
“El derecho de concesión del
agua no pasa a los herederos, ni al comprador, ni a ningún nuevo ocupante de la
tierra. Los baños públicos tenían desde los tiempos antiguos el privilegio de
que el agua una vez concedida debería ser suya para siempre. Sabemos esto por
los viejos votos del Senado, de los cuales yo doy uno abajo. Actualmente cada
concesión de agua se renueva para cada nuevo propietario.” (Frontino,
Los acueductos de Roma, 107)
Los propietarios de las casas que podían permitirse disponer
de agua corriente contrataban un servicio por una cierta cantidad, que venía
asegurada por el mayor o menor diámetro de la tubería de acceso. Esto también
daba lugar a intentos de fraude cambiando el calibre de la canalización. Para
evitarlos se ideó el "calix", una tubería unida a una carátula que se
empotraba en la pared y tenía una decoración, para evitar su falsificación o
manipulación.
 |
| Calix romano. Museo de Burdeos |
No muchas de las concesiones privadas abastecían a
propiedades fuera de la ciudad donde la tierra debía cultivarse, y el número de
estas concesiones no se incrementó mucho hasta el siglo II d.C. El limitado
número de concesiones imperiales y el persistente problema de las tomas
ilegales en los acueductos de la ciudad demuestran que la demanda de agua en
las áreas cerca de la ciudad era superior al suministro. Por esta razón, el
control de los recursos de agua en tierras particulares fue crítico con los
propietarios de terrenos rurales a finales de la república y principios de la
época imperial. La falta de un adecuado suministro público de agua intensificó
la competencia por el agua en áreas fuera de la ciudad. Algunos dueños de
propiedades rurales suplementaron su suministro con agua de uno de los
acueductos de la ciudad, ya fuera legalmente o no. Esta agua se usaba tanto
para baños y fuentes como para riego.
“Si cualquiera en el futuro con
la audacia de locura prohibida desease perjudicar los intereses de esta ciudad
desviando agua de un acueducto público hacia su propia finca, que sepa que
dicha finca será señalada por el fisco para la proscripción y será añadida a
Nuestro tesoro privado.” (Constantinopla, año 389, Código Teodosiano,
XIV, 381-382)
 |
| Acueducto romano de Almuñécar, Granada |
Las quejas por el uso del agua con finalidad recreativa se
hicieron pronto evidentes, y ya en el siglo I d.C. las tomas hechas en el
entorno rural detraían agua de la ciudad. Según Plinio, los propietarios de
villas y fincas suburbanas cogían agua de los acueductos urbanos motivados por
la ostentación y la avaricia.
“El agua del acueducto Marcia es
muy superior en sabor mientras que el del acueducto Virgen es frío al tacto,
aunque Roma ha perdido desde hace tiempo estas cualidades, porque el deseo de
ostentación y la avaricia han desviado estos medios de salud pública a fincas
suburbanas y rurales.” (Plinio, Historia natural, XXXI, 25 {42})
 |
| Acueducto en el terreno de la villa de los Quintilios, Roma. Foto Carole Raddato |
Desde los tiempos más antiguos en Roma la propiedad privada
de los ciudadanos era inviolable y no era habitual la expropiación forzosa por
causa de utilidad pública. Por ello, cuando la construcción del acueducto
requería su paso por terrenos de los particulares, respetando la propiedad
privada, se optó, en ocasiones, por comprar todo el terreno al particular y
revendérselo después, guardando solo la parte prevista para la construcción y
mantenimiento del acueducto, reduciendo así los gastos.
“Porque nuestros antepasados,
con equidad digna de admiración, ni siquiera expropiaban a los particulares de
los terrenos afectados por el interés común: por el contrario, cuando ellos
construían los acueductos, si un propietario se resistía a vender una parcela,
le pagaban la totalidad del campo, y después de haber delimitado el terreno
necesario, se lo revendían a fin de que, en la medida de lo posible, dominio
público y dominio privado tuvieren cada uno sus plenos derechos.” (Frontino,
Los acueductos de Roma, 245)
Sin embargo, en la época de mayor expansión del Imperio y
debido a la falta de suelo pudo haberse recurrido a la expropiación forzosa de
terrenos para la construcción de obras públicas.
 |
| Acueducto de Zaghouan, Túnez |
Por otra parte, los
propietarios de los terrenos por donde pasaba un acueducto debían aceptar las
servidumbres ligadas a la utilización del agua impuestas en provecho de la
colectividad (utilitas publica), que en su caso eran los derechos de
abrevadero, de toma de agua y de conducción de agua. Además debían respetarse un
derecho de paso para el mantenimiento y reparación de los acueductos, así un
senadoconsulto del año 11 a.C. lo recordaba e insistía en que ejercer tal
derecho no debía causar daño a la propiedad.
“Durante las
reparaciones de conductos, canales y arcos (…) será posible, en las fincas
privadas, recoger, tomar, extraer o transportar, conforme a una estimación
honrada, tierra, arcilla, piedras, ladrillos, arena, madera, y todo cuanto
fuere necesario para las obras, siempre que cada uno de esos materiales, en la
cantidad requerida para las reparaciones y sin perjuicio de los particulares,
pueda tomarse, extraerse o llevarse; asimismo, para el transporte de dichos
materiales y para las reparaciones, se concederá a hombres y vehículos, cada
vez que haga falta, el libre derecho de paso por las propiedades particulares
sin ocasionar a éstas perjuicio alguno.”
 |
| Acueducto Cornelio de Termini Imerese, Sicilia. Foto Rideadly |
Más adelante se estableció
una franja de seguridad a cada lado de los acueductos (de 15 pies fuera de la
ciudad y de 5 dentro de ella), en la que se prohibía construir edificios o
monumentos funerarios y plantar árboles, ya que sus raices constituían una
seria amenaza para estas costosas obras de ingeniería.
“Los hombres a
través de cuyas fincas pasan los acueductos deben saber que pueden tener
árboles a la derecha y a la izquierda de
los acueductos a partir de una distancia de quince pies. El personal de tu
departamento implementará la regulación por si estos árboles crecen se forma
exuberante en cualquier momento, serán cortados, para que sus raices no puedan
dañar la estructura del acueducto.” (Código
Teodosiano, 15, 2, 1)
 |
| Acueducto de Caesarea, Cherchell, Argelia. Ilustración Jean-Claude Golvin |
El aqua profluens, una vez recogida en el curso público a
través de acequias o canales, se convertía en privata pero, aunque teóricamente
el derecho de propiedad sobre ella correspondía tan sólo al dominus del fundo
en que la derivación se iniciaba, esta situación podía ser modificada mediante
la constitución de una servidumbre de acueducto en favor de otro u otros. Las
características de la conducción determinaban, como es natural, quiénes y con
qué intensidad podían servirse de ella. Ahora bien, quien adquiría el derecho a
llevar agua a su fundo, sólo podía hacerlo en favor de aquellas tierras para
las que se hubiese acordado. Este derecho de servidumbre podía comprarse al
propietario y persistía, aunque la propiedad cambiase de dueño, lo cual podía
considerarse una afrenta a sus derechos de propiedad.
“Mummius Niger Valerius Vegetus, un hombre de estatus consular construyó su propio acueducto (Aqua Vegetiana), para canalizar el agua que venía de la finca Antonina más grande de Publius Tullius Varro. Después de haber comprado y transmitido el lugar donde el arroyo nacía, construyó (el acueducto) atravesando 5,95 millas hasta su propia villa Calvisia, que está cerca del acueducto Aqua Passerianae, después de que las tierras y derechos de acceso fueran comprados y transmitidos a él por los propietarios, cada uno de su propia finca, a través de los cuales el acueducto arriba descrito se construyó, a través de una franja de tierra de diez pies de ancho para los arcos y seis pies de ancho para las tuberías. Se construyó a través de las fincas Antoninas más grandes y más pequeñas de Publius Terentius Varro y las fincas Baebia y Philinia de Herennius Polybius, la finca Fundania de Caetennus, la finca Cuttolonia de Cornelius Latinus, la finca Serrana de Quintinus Verecundus, la finca Capitonia de Pistranus Celsus, el lado izquierdo de la via pública, la via Ferentiensis y la finca Scirpia de Pistrania Lepida y la via Cassia hasta su propia villa Calvisia, y además a través de caminos y derechos públicos de paso por los campos por una concesión según un decreto del Senado.” (CIL XI, 3003)
 |
| Acueducto de Mylasa, Turquía |
La inscripción aporta datos interesantes no solo sobre las características de la conducción, también sobre la compra de los terrenos en los que se ubicaba la fuente y la de aquellos por los que tendría que pasar la canalización, o la satisfacción de los necesarios derechos de paso, enumerando las diferentes propiedades y vías públicas que el canal atravesaba. Además, recuerda que Mummius Niger Valerius Vegetus, el propietario de la villa Calvisiana, compró la tierra que rodeaba a un arroyo y un corredor de tierra, que atravesaba nueve fincas, indicando los nombres de sus propietarios, para facilitar la construcción de un acueducto con la intención de regar su finca. Vegetus puede haber optado por comprar el arroyo y la tierra sobre la que se construiría el acueducto tierra y el arroyo, en vez de establecer un derecho de servidumbre, porque su posesión le aseguraba un monopolio sobre dicha fuente de agua. La inscripción da a conocer su derecho de propiedad y su poder legar para hacer cumplir esos derechos.
 |
| Restos de las termas del Bacucco, alimentadas con el agua del acueducto de Vegetius, Viterbo, Italia |
Las relaciones sociales eran un importante medio para
regular el suministro local de agua haciendo que los vecinos llegasen a
acuerdos satisfactorios. Cuando no ocurría así se podía recurrir a medios
legales. Existió un caso sobre un litigio relativo a una servidumbre que
implicaba a T. Statilius Taurus, un eminente miembro de la sociedad, bien
relacionado con el emperador, y los vecinos de su propiedad en Sutrium, en el
sur de Etruria. Los vecinos de Taurus habían estado canalizando agua desde un
manantial de su propiedad, pero este se había secado y no se podía seguir
utilizando. Cuando el agua volvió a fluir, volvieron a canalizarla, pero Taurus
puso objeciones, debido a que él probablemente tomó posesión de la propiedad
después de secarse el manantial y no conocía las costumbres y usos locales, por
lo que los vecinos solicitaron la intervención del emperador, quien decidió en
su favor.
“Atilicinus dice que el
emperador respondió a Statilius Taurus con estas palabras: <Aquellos
hombres, quienes por costumbre canalizaban el agua desde la granja en Sutrium,
se dirigieron a mí y me explicaron que no pudieron usar el agua que habían usado
durante años procedente de un manantial en la granja de Sutrium, porque el
manantial se había secado, y que después, el agua empezó a fluir de nuevo de
este manantial. Me pidieron restaurarles el derecho, porque no habían perdido
su derecho por falta de uso o por causa suya, sino porque no había podido
canalizarla. Dado que su petición me pareció justa, pensé que debería
ayudarles. Por lo tanto, decidí que el derecho que tenían cuando el agua dejó
de fluir debería ser restaurado.” (Digesto, VIII.3.35)
Taurus parece haber reclamado que sus vecinos no tenían derecho de servidumbre y por tanto que no tenían derecho a canalizar el agua. A su vez, los vecinos intentaron demostrar que tenían derecho en base a una práctica extendida en el tiempo, para lo cual debían probar que tenían derecho legal al agua o que la habían usado durante un largo tiempo de buena fe, es decir, no a la fuerza, con fraude o en secreto, por lo que creían que tenían derecho a hacerlo. Según el informe del caso los vecinos consiguieron probar su caso y el emperador dictó sentencia a su favor dando reconocimiento legal a una práctica informal basada en el uso de una servidumbre, que, aunque en desuso por un tiempo, había anteriormente sido reconocida por largo tiempo.
 |
| Acueducto de Gier, Lyon, Francia |
Una servidumbre podía causar resentimiento porque el derecho se conservaba incluso después de que la propiedad se vendiese, como parece ser que ocurrió en el litigio contra Taurus.
Podían existir leyes autóctonas relativas al regadío y la
gestión del agua en ciertas regiones antes de que la influencia de Roma se
extendiera por ellas, como puede verse en la comunicación de los emperadores
romanos Arcadio y Honorio a Asterius, gobernador de Oriente, animando a que los
ciudadanos autóctonos conservaran sus antiguos derechos sobre el agua, sin ser
perturbados por cualquier innovación o cambio.
“Decretamos que los antiguos
derechos del agua que se han obtenido por propiedad extendida en el tiempo
permanecerán en posesión de los ciudadanos propietarios y no serán molestados
por ninguna innovación. De esta forma cada uno obtendrá la cantidad que ha
recibido por derecho de antigüedad y por la costumbre que se extiende hasta la
actualidad.” (Código de Justianiano, XV, 2, 7)
 |
| Acueducto de Nicópolis, Grecia. Foto Pericles Merakos |
En época tardía, con los cambios del mundo urbano, y, sobre
todo, a raíz de la transformación de la administración municipal tras
Diocleciano y Constantino, las curias municipales dejaron de tener suficientes
recursos como para mantener los acueductos y demás monumentos públicos y, como
recogen los códigos de Teodosio y Justiniano, los acueductos se mantuvieron en
parte gracias a la beneficencia imperial y en parte a la semi-privatización del
suministro.
Para ayudar a sufragar los gastos de mantenimiento de los
acueductos, a partir del siglo V los cónsules al inicio de su cargo debía
contribuir con 100 libras de oro y la legislación mantenía que esta ayuda
consular al suministro público de agua era una forma más efectiva de ganar el
favor popular que la práctica de arrojar monedas a la gente.
“Nuestros señores el emperador
Constantino el grande, piadoso, exitoso y victorioso y Flavio Julio Crispo y
Flavio Claudio Constantino, los más nobles césares, han ordenado que el
acueducto de la fuente Augustea que se había deteriorado por el largo abandono
y el paso del tiempo sea restaurado a su costa por su habitual grandeza y
generosidad, y le han devuelto su uso a las siguientes ciudades (Puteoli,
Nápoles, Nola, Tella, Cumas, Acerra, Baia y Miseno). Inaugurado por Ceionius
Julianus, el más noble señor, gobernador de Campania. Hecho por Pontianus, el
más excelente señor y curator del dicho acueducto.” (CIL, X, 1805)
 |
| Acueducto de Minturno, Italia. Foto Carole Raddato |
Hasta el Bajo Imperio, el propietario de una conducción
(tanto pública como privada) era responsable de su mantenimiento. Sin embargo,
debido a la falta de presupuesto municipal, durante la Antigüedad Tardía fue
necesario modificar estas leyes.
“Deseamos que los terratenientes
por cuyas tierras transcurra el curso de los acueductos estén exentos de tasas
extraordinarias para que, a cambio, mantengan los acueductos limpios de mugre,
ni habrá para con estos dueños ningún otro requerimiento, no sea que estando
ocupados en otras cosas dejen de limpiar el acueducto”. (Código
Teodosiano, XV, 2. 1)
Bajo el reinado de Teodorico (rey de Italia 493-526) el estado trató de mantener la administración de las aguas creando la comitiva formarum Urbis, que se encargaba de mantener los acueductos en buen estado, así como de asegurar que no había irregularidades en la distribución, ni robos de aguas, que se basa en las leyes del bajo imperio y responde al periodo de descuido en la red de aguas, que desde tiempos de Honorio y Estilicón no había sido reparada a gran escala. Las funciones explícitas de la comitiva eran las siguientes: mantenimiento de los canales (sin reparar en gastos), del suministro a los baños, de la pureza de las aguas, del suministro doméstico y eliminar los árboles a 10 pasos de un acueducto.
“Por lo cual, tras una meditada
consideración, te confiamos para este periodo con la Comitiva Formarum, para
que con celo te esfuerces en lograr lo que el mantenimiento de tan nobles
estructuras requiere. Especialmente en cuanto a los dañinos árboles que
estropean los edificios, [introduciendo sus raíces entre las piedras y]
abatiéndolos con la fuerza de un carnero: queremos que sean arrancados de raíz,
dado que no sirve de nada tratar un mal de este tipo sino desde su origen. Si
una parte se está derrumbando por el tiempo, que se repare en seguida: el gasto
es lo de menos. La rehabilitación de los acueductos constituirá tu mejor baza
para nuestro favor, y será el medio más seguro de determinar tu fortuna. Actúa
con habilidad y honestidad, y evita prácticas corruptas con respecto a la
distribución del agua. (Casiodoro, Variae VII, 6)
 |
| Imagen creada con Fotor |
Como en los siglos IV y V únicamente se llevaron a cabo el
mantenimiento y limpieza básicos de los acueductos, y eso en el mejor de los
casos, es posible que la demanda de ingenieros especializados y capacitados se
fuese reduciendo, y, a consecuencia de ello, cuando comenzó el periodo de
renovación urbana de finales del siglo VI no quedaban ya ingenieros que
pudieran reparar daños importantes en los acueductos. Esto significó que estas
estructuras, que tenían en su mayoría más de cuatrocientos años, eran ya
imposibles de rehabilitar.
“La famosa ciudad de Heraclea,
que está situada en la costa próxima, la que se llamó Perinto (antaño la
consideraron la primera ciudad de Europa, y ahora le otorgan el segundo lugar
después de Constantinopla), padecía, hasta hace poco, escasez de agua y una
pertinaz sequía, y no porque en su entorno no había agua, ni tampoco porque los
que construyeron la ciudad en tiempos pasados se habían desentendido de este
problema (porque Europa abundaba en manantiales y los hombres de pasadas épocas
se habían preocupado de construir acueductos), pero el tiempo, que impone su
rutina, había destruido el acueducto de la ciudad, bien porque menospreciaba
una edificación anticuada, bien porque, dado el desinterés de los heraclitanos
por aquél, los inducía a su destrucción. A causa de esto faltó poco para que
Heraclea se despoblara. Y el tiempo tuvo esta misma consecuencia respecto al
palacio del lugar, que era una construcción digna de consideración. Pero cuando
el emperador Justiniano contempló la ciudad, no a la ligera, sino más bien del
modo que corresponde a un emperador, la dotó en abundancia de agua potable
cristalina, y de ningún modo permitió que la ciudad desdijera de la dignidad
del palacio, emprendiendo su reconstrucción total.” (Procopio, Los
Edificios, IV, 9)
 |
| Acueducto de Side, Turquía. Foto Ali Çilesizoglu |
Este abandono de la infraestructura de suministro de agua no
implica, sin embargo, que las ciudades se quedaran sin agua. Algunas áreas de
las ciudades se quedaron sin agua corriente, pero esta estaba aún disponible
(como lo había estado en los periodos anteriores) a través de pozos y
cisternas.
“Con pozos oportunamente
preparados a través del territorio llamado «falto de agua», que mantienen
ocultos a los otros pueblos, huyen sin peligro a ese territorio. Ellos, como
conocen las aguas escondidas y las descubren, disponen de abundante bebida; pero
los otros pueblos que los persiguen, escasos de agua por el desconocimiento de
los pozos, los unos perecen por la falta de agua y los otros, se ponen a salvo
en casa con dificultad, después de mucho sufrimiento.” (Diodoro Sículo,
Biblioteca Histórica, II, 48, 2)
 |
| Cisterna en Humeima, Jordania |
Bibliografía
Los acueductos de Hispania: construcción y abandono, Elena Sánchez López y Javier Martínez Jiménez
Aqua publica y política municipal romana, Juan Francisco Rodríguez Neila
Algunas implicaciones jurídicas de la conducción del agua a la Roma Antigua, María de las Mercedes García Quintas
La administración del agua en la Hispania romana, José María Blázquez Martínez
El regadío en la Hispania romana. Estado de la cuestión, Francisco Beltrán Lloris y Anna Willi
Gardens and neighbors: Private Water Rights in Roman Italy, Cynthia Jordan Bannon y otros
Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World, Paul Erdkamp, Könraad Verboven y Arjan Zuiderhoek
Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy, Cynthia Bannon
Irrigation Communities in the Roman World Through Epigraphic Sources and Justinian’s Digest, Lauretta Maganzani
A Short Introduction to Roman Water Law, Cynthia J. Bannon
Roman Law and Archaeological Evidence on Water Management, Sufyan Al Karaimeh
Pooling Resources - The Use of Water for Social Control in the Roman Empire, S. Ellis
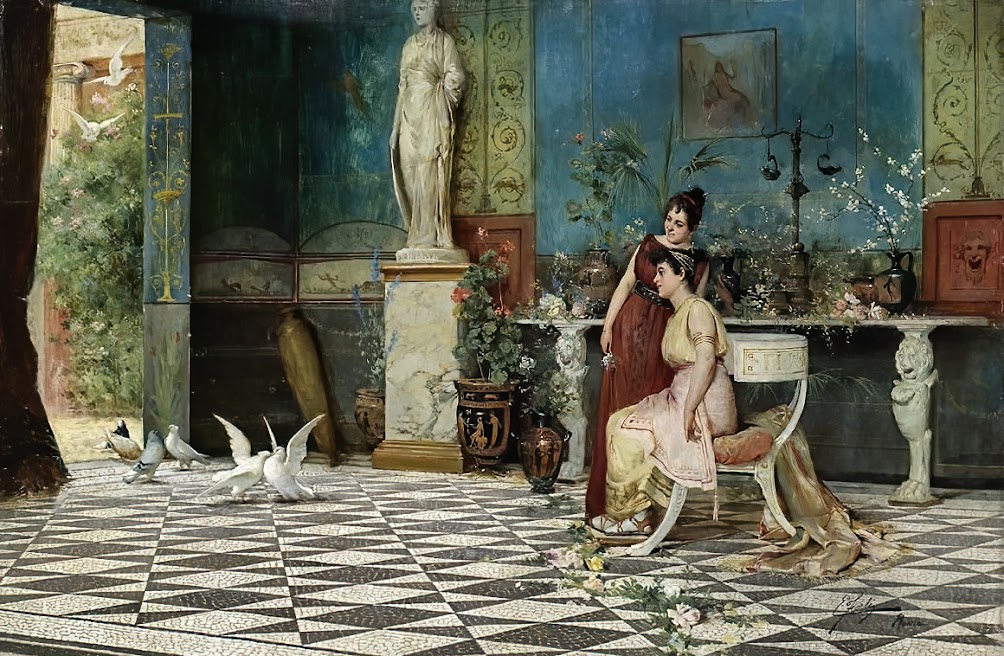
















































.jpg)














