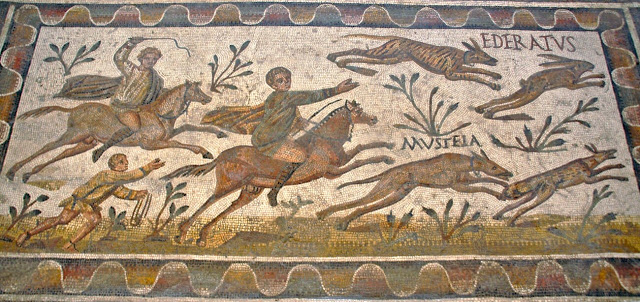|
| Ámbar del Báltico. Colección privada |
“Se sabe que el ámbar es un producto de las islas del Mar del Norte, que es conocido por los Germanos como glaesum y que, por tanto, una de esas islas, cuyo nombre nativo es Austeravia, fue llamada por nuestras tropas Glaesaria, o isla del Ámbar, cuando César Germánico dirigía operaciones allí con su flota {16 d.C.}.
El ámbar fluye de una especie de
pino, como sale la resina del pino y del cerezo la goma. Se rompe por la
abundancia del humor, y a continuación se espesa y endurece, por congelación o
frío o calor, o por la acción del mar, cuando las grandes mareas baten estas
islas, son despedidos: a la costa, las olas lo mueven ya que parece estar
suspendido, sin llegar al fondo.
Nuestros ancianos, que pensaron que era el jugo de un árbol, lo llamaron
succinum.” (Plinio Historia Natural, XXXVII, 42)
El ámbar es una resina fósil procedente de la solidificación
de la sustancia protectora segregada por las coníferas extintas hace millones
de años y que, expuesta al oxígeno, sufre un proceso químico por el que pierde
los líquidos volátiles como aceites, ácidos y alcoholes y entonces se endurece
hasta quedarse como una piedra que se ha utilizado para crear pequeños objetos artísticos
o protectores durante siglos.
 |
| Amuletos de ámbar. Museo Nacional de Dinamarca, Copenhague |
Cuando los árboles caían, los troncos cubiertos de resina
eran transportados por las corrientes de los ríos hasta las regiones costeras,
donde quedaban enterrados en depósitos sedimentarios durante miles de años. Las
condiciones geológicas y geotérmicas marcan la composición final del ámbar.
La inicial morfología líquida y pegajosa de la resina
permitió que en ella quedaran preservados pequeñas criaturas del ecosistema
forestal de aquel momento, como insectos, arácnidos, cangrejos, reptiles,
plantas, hongos, y algún que otro microorganismo.
“Reptando una víbora por las
ramas llorosas de las Helíades, una gota de ámbar se escurrió sobre la bicha
completamente de frente. Ella, mientras se admira de verse detenida por el
viscoso rocío, quedó rígida aprisionada de pronto por un hielo macizo. No te
enorgullezcas, Cleopatra, por tu regio sepulcro, si una víbora yace en un
túmulo más noble.” (Marcial, Epigramas, IV, 59)
 |
| Izda. Ámbar con lagarto, Galería y Museo del ámbar, Vilnius, Lituania. Drcha. cangrejo en ámbar, foto Lida Xing, National Geographic |
El complejo proceso que resulta en la formación del ámbar
dio lugar a la especulación sobre su naturaleza y origen. Los intentos por
explicar cómo se formaba se extendieron desde los antiguos poetas griegos a los
autores de la antigüedad tardía que dieron respuestas desde el ámbito
científico, geográfico o mitológico.
Plinio enumera muchas de las teorías que los antiguos dieron
para explicar su formación dándolas por falsas.
“Nicias insiste en explicar que
él ámbar es una humedad procedente de los rayos del sol, pues mantiene que,
puesto que el sol se pone por el oeste sus rayos caen con más fuerza sobre la
tierra y dejan allí una gruesa exudación, que es posteriormente arrojada en las
costas de Germania por las mareas del océano.” (Plinio, Historia
Natural, XXXVII, 36)
 |
| Ámbar en una playa del Báltico. Foto mihail39 |
El relato mitológico sobre el origen del ámbar más repetido
es la historia de Faetón, un ejemplo clásico de arrogancia seguida de venganza,
que primero recogió Hesíodo y luego dramatizó Eurípides, seguidos por numerosos
autores, siendo la del poeta Ovidio una de las más conocidas.
Según él, Faetón, hijo del dios Helios, pide a su padre
conducir el carro del sol por el cielo durante un día, pero lo hace de forma
tan negligente que Zeus se ve obligado a matarlo con un rayo para salvar al
mundo de la destrucción. El cuerpo del joven cae al legendario rio Eridanus, y
sus hermanas, las Heliades, que esperan en la orilla lloran desconsoladamente
mientras se convierten en álamos. Sus lágrimas se transforman al caer en el
precioso ámbar que arrastrado por las aguas acabarán como ornamento de las
mujeres romanas.
“Y no lloran menos las Helíades
y ofrecen lágrimas, regalo inútil para la muerte, y, golpeando los pechos con
sus manos, de noche y de día llaman a Faetón, que no ha de oír sus desgraciadas
quejas, y se postran junto a su sepulcro. Cuatro veces había llenado la luna su
disco juntando sus cuernos: aquéllas, según su costumbre (pues el uso se había
convertido en costumbre), habían emitido sus quejas: de éstas Faetusa, la mayor
de las hermanas, al querer recostarse en tierra, se quejó de que sus pies se ponían
rígidos; la brillante Lampetie, que intentaba llegar junto a ella, fue retenida
por una repentina raíz; la tercera, cuando se disponía a desgarrar sus cabellos
con las manos, arrancó hojas; ésta se duele de que sus piernas están retenidas
en un tronco, aquélla de que sus brazos se han convertido en largas ramas; y,
mientras admiran estas cosas, una corteza rodea las ingles y poco a poco abarca
el vientre y el pecho y los hombros y las manos, y tan sólo restaban sus bocas
llamando a su madre. ¿Qué puede hacer su madre a no ser ir acá o allá a donde
la lleva su impulso y, mientras puede, dar besos? No es suficiente: intenta
arrancar sus cuerpos de los troncos y con sus manos quiebra tiernas ramas; y de
ellas manan gotas de sangre como de una herida. «Estáte quieta, madre, te lo
ruego», grita cada una de las que están heridas, «estáte quieta, nuestro cuerpo
se desgarra en el árbol. Y ya adiós» —la corteza llegó a sus últimas palabras.
De allí fluyen las lágrimas y, goteando de las ramas recién surgidas, se endurece
al sol el ámbar que acoge el transparente río y lo envía a las jóvenes latinas
para que se adornen.” (Ovidio, Metamorfosis, II, 340)
 |
| Grabado de las Metamorfosis de Ovidio, The National Gallery of Art, Washington D.C. |
Aunque pueden hallarse depósitos de ámbar en distintos
lugares del mundo, el que se utilizó en época romana para la mayoría de objetos
procedía sin duda de la zona del mar Báltico y parte norte de Alemania. Los
pueblos que habitaban la zona no encontraban utilidad alguna en dicha piedra,
pero lo recogían para comerciar con ello, ya que los romanos lo tenían en gran
aprecio.
“Y bien, la costa derecha del
mar suevo baña a los pueblos estíos, que tienen los ritos y costumbres de los
suevos; su lengua está más próxima a la británica. Veneran a la madre de los
dioses. Como distintivo de su religión, portan amuletos en forma de jabalíes.
Esto asume el papel de las armas y de la protección de los hombres, y
proporciona seguridad al devoto de la diosa, aun en medio de los enemigos. Es
raro el uso del hierro, frecuente el de palos. Cultivan el trigo y otros
productos con una paciencia inhabitual en la desidia característica de los
germanos.
Pero exploran también el mar y
son los únicos que buscan el ámbar, al que llaman gleso y que recogen en las
zonas de bajura y en la misma orilla.
Pero no han investigado ni averiguado, como bárbaros que son, cuál es su
naturaleza y su proceso de formación; es más, durante largo tiempo yacía entre
los demás residuos arrojados por el mar, hasta que nuestra afición al lujo le
dio fama. Ellos no lo utilizan para nada: se recoge en bruto, se transporta sin
refinar y se extrañan cuando reciben dinero a cambio.” (Tácito,
Germania, 45, 2)
 |
| Amuletos de ámbar, Museo de Ciencia, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología |
Los griegos llamaron al ámbar elektron, palabra cuyo origen
es incierto, pero que podría hacer referencia a las propiedades magnéticas de
esta brillante resina. Cuando se le aplica fricción, el ámbar se carga
negativamente y atrae partículas ligeras como la paja, la pelusa o las hojas
secas. Su capacidad de producir electricidad estática ha fascinado a muchos
desde tiempos muy antiguos.
“Hay quienes lo conocen con el
nombre de harpaga porque, cuando se lo frota con los dedos y se calienta, atrae
hojas, pajas y el borde de los vestidos, como el imán hace con el hierro.” (Isidoro
de Sevilla, Etimologías, XVI, 8, 7)
En la antigüedad antes de que se desarrollase el vidrio
incoloro, algunas piedras preciosas, el cristal de roca e incluso el ámbar
podían ser utilizados como materiales transparentes. El ámbar más claro y
transparente al que se le daba una superficie curva y se le pulía en
profundidad podía llegar a ser utilizado como lupa.
 |
| Cabeza femenina en ámbar, Museo Arqueológico Nacional de Ferrara, Italia |
Una vez que al ámbar se le quitan las capas exteriores y se
le expone al aire, su color, grado de transparencia y textura superficial
pueden cambiar. El ámbar se oscurece por el efecto del oxígeno sobre la materia
orgánica. Una pieza casi transparente se volverá amarilla, una de color miel se
verá roja, anaranjada o marrón y su superficie se hará cada vez más opaca.
“Existen varios tipos de ámbar.
De ellos el más pálido tiene el mejor olor, pero ni este ni el ámbar de color
de cera tienen valor. El de color rojizo es más apreciado, sobre todo cuando es
transparente, aunque, no debe ser demasiado brillante, sino que brille parecido
al fuego. El ámbar más buscado es el de Falerno, llamado así porque recuerda al
color de este vino y es transparente y resplandece suavemente como para
alcanzar un suave tono de miel cocida.” (Plinio, Historia Natural,
XXXVII, 47)
 |
| Objeto de tocador en ámbar. Museo Británico, Londres |
En las gemas antiguas era deseable que existiese una
correspondencia entre el color y el tema escogido para representar. El brillo y
el color del ámbar se asociaban al resplandor que emanaba de los dioses y
héroes desde la época de Homero, que evocaba vitalidad y energía.
“Marchaba en el desfile
procesional sin casco, con la cabeza descubierta, vestido con una clámide
teñida de púrpura en la que se representaba con bordados de oro el combate de
los Lapitas contra los centauros. La hebilla tenía engastada una Atenea de ámbar
que sostenía ante su coraza, a modo de escudo, una cabeza de Gorgona.” (Heliodoro,
Las Etiópicas, III, 3, 5)
 |
| Anillo en ámbar, Carlisle, Tullie House Museum & Art Gallery Trust, Inglaterra |
El papel del ámbar en el duelo, que se evidencia en su uso funerario, se enfatiza de forma constante en la mitología. En el funeral de Ayax los dolientes amontonan gotas de ámbar en su cuerpo.
“Por todas partes se afanaron
alrededor del cadáver; en tomo a él colocaron muchos troncos, y muchas ovejas,
mantos de hermosa labor, bueyes de muy gloriosa raza y sus propios caballos,
orgullosos de sus velocísimas patas, resplandeciente oro e incontables armas de
hombres, cuantas antaño les arrebató a sus víctimas aquel ilustre guerrero; y
además, ámbar transparente, que, según cuentan, no son sino las lágrimas de las
hijas de Helio, el supremo adivino las que éstas derramaron junto a la
corriente del gran Erídano cuando lloraron la muerte de Faetonte, y que Helio,
para rendir imperecedero homenaje a su hijo, convirtió en ámbar, un gran tesoro
para los hombres; éste lo arrojaron entonces los argivos sobre la pira de
extensa superficie, para así glorificar a Ayante, ese ínclito guerrero ya
fallecido; en torno a él colocaron también, en medio de grandes gemidos,
valioso marfil y plata de color brumoso, e igualmente ánforas de ungüento, y
todo lo demás, cuanto acrecienta una gloriosa y espléndida opulencia.” (Quinto
de Esmirna, Posthoméricas, V, 620)
 |
| Museo Arqueológico Nacional de Aquileia, Italia |
El ámbar puede arder debido a su composición orgánica y lo
hace con una llama brillante que emite un humo negro y difunde un agradable
olor que recuerda a la resina de pino. Era frecuente en la sociedad romana que
las mujeres tuvieran una bola de ámbar entre sus manos, la cual con la fricción
desprendería un atrayente aroma, además de una sensación fresca si hacía calor
y una caliente si el ambiente era frio.
“Un nombre como para que lo
señalen unas letras formadas con piedras eritreas, como para que lo señale una
gema de las Helíades desgastada por el pulgar; como para que las grullas lo
eleven hasta las estrellas escribiéndolo con sus alas; que es digno de resonar
únicamente en la casa del César.” (Marcial, Epigramas, IX, 12)
 |
| Ámbar ardiendo |
El ámbar en la antigüedad, por su color y traslucidez, no se
veía solo como un objeto de adorno, sino que se le concedía poder curativo.
“La relación de la historia con
el rio Po es muy clara, porque incluso hoy las aldeanas de la Galia Traspadana
llevan piezas de ámbar como collares, principalmente como adorno, pero también
por sus propiedades medicinales. El ámbar se supone que es un profiláctico
contra la tonsilitis y otras afecciones de la faringe, porque el agua de los
Alpes tiene propiedades que dañan la garganta humana de varias formas.” (Plinio,
Historia Natural, XXXVII, 44)
 |
| Collares de ámbar, Nuseo Nacional de Dinamarca, Copenhague |
En las civilizaciones antiguas los objetos considerados como
joyas entre los que se incluían los de ámbar podían tener un efecto protector
para el que los llevase y pasar así a ser considerados amuletos. En vida, los
amuletos se llevaban como objetos que podían atraer buena suerte, salud, amor,
evitar peligros o curar enfermedades.
Algunos amuletos podían ser para uso permanente como los que
protegían del mal de ojo, por ejemplo, la cabeza de Medusa.
“Os aconsejo destruir todos los
templos que encontréis. No hagáis votos a los árboles o recéis a las fuentes.
Evitad a los encantadores como si fueran veneno del diablo. No os colguéis ni a
vuestra familia relicarios diabólicos, palabras mágicas, amuletos de ámbar o
hierbas. Quien lo haga que no dude que ha cometido un sacrilegio.” (Cesáreo
de Arles, Sermones, 14, 4)
 |
| Cabezas de Medusa en ámbar, izda. Museo Getty, Los Ángeles. Drcha. Colección particular |
Pero otros podían ser de carácter temporal, como en el caso
de las mujeres, que los utilizaban para controlar o aumentar la fertilidad,
proteger a los recién nacidos y a todos sus hijos, o asegurar un buen parto.
“El ámbar tiene uso en farmacia,
aunque no es por esto por lo que les gusta a las mujeres, sino para proteger a
los recién nacidos cuando se les pone como amuleto.” (Plinio, Historia
Natural, XXXVII, 50)
El amuleto infantil más característico en Roma es la bulla,
conocida como Etruscum aurum que en las familias más acomodadas se hacía
generalmente de oro, bronce u otros materiales brillantes, como el ámbar, y
que, por su forma y color similares al sol en su brillo, se convertía en objeto
protector y mágico.
 |
| Bulla romana en ámbar. Museo Británico, Londres |
Esta resina tan apreciada a
lo largo de los siglos siempre ha sido objeto de un intenso negocio, lo que
implica la necesidad de su transporte a largas distancias. En un principio
existían dos yacimientos principales, el del Báltico y uno de menor
productividad en el mar del Norte. La zona principal de explotación se situaba,
como en la actualidad, en los alrededores de Kaliningrado, y su distribución
salía hacía el puerto de Marsella, cruzando la región del Elba, del Rin
inferior y al llegar al Ródano, seguía rio abajo hasta llegar a Marsella.
“Nos satisface
saber que habéis oído de nuestra fama, y habéis enviado embajadores que han
recorrido tantas naciones extranjeras para buscar nuestra amistad.
Hemos recibido
el ámbar que nos habéis enviado. Sabéis que recogéis esta sustancia tan ligera
de las costas del océano, pero no sabéis cómo llega hasta ahí. Pero, como un
autor llamado Cornelius [Tácito] nos informa, se recoge en las islas más
interiores del océano, y se forma originalmente del jugo de un árbol (de ahí su
nombre succinum), y poco a poco se endurece con el calor del sol.
Se convierte
así en un metal exudado, una blandura transparente, a veces brillando con el
color del azafrán, a veces resplandenciendo con la claridad de una llama.
Después se desliza hasta la orilla del mar, y entonces se purifica con el ir y
venir de las mareas, y llega hasta vuestras costas para ser allí depositado.
Hemos pensado que sería mejor decirlo, por si creíais que vuestros supuestos
secretos habían escapado a nuestro conocimiento.
Os enviamos
algunos obsequios con nuestros embajadores, y nos alegrará recibir más visitas
vuestras por la ruta que habéis abierto, y mostraros futuros favores.” (Casiodoro, Cartas, V, 3, De teodorico a los Aesti)
 |
| Hojas de laurel en ámbar con la inscripción An(num) N(ovum) F(austum) F(elicem) [Feliz y Próspero Año Nuevo], Museo Arqueológico Nacional de Aquileia |
Otra vía salvaba el rio
Vístula y atravesaba la región de Kiev hacia el mar Negro hata llegar a la
ciudad comercial griega de Olbia, donde esta ruta oriental enlazaba con las
antiguas vias interurbanas que unían el cercano Oriente con Asia central,
lejano Oriente y la India. Pero entre estas rutas la que más destaca es la que
salía del mar del Norte o del Báltico, atravesaba el Vístula, llegaba a las
orillas del Danubio en Carnuntum, rodeaba los Alpes orientales y llegaba a la
ciudad de Aquilea, que era un relevante centro comercial en la parte norte del
Adriático.
El ámbar podía viajar por
vias marítimas saliendo del norte de Europa con destino a los centros
comerciales de la cuenca mediterránea o del cercano Oriente.
 |
| Embarcación en ámbar, Museo Getty, Los Ángeles |
El ámbar era un material
apreciado por su color y brillo, pero además era caro porque acceder a él
implicaba contar con las legiones que debían proteger su transporte por tierras
a veces hostiles.
Roma tenía presencia militar
constante en Germania y las legiones jugaban una parte importante en la
economía de la región. Plinio cuenta la historia de un caballero romano enviado
a Germania para traer ámbar para los juegos de gladiadores de Nerón
consiguiendo tanto material que se pudo decorar todo el espectáculo con el
ámbar.
“La distancia
desde Carnuntum en Panonia hasta las costas de Germania desde las que nos llega
el ámbar es de unas 600 millas, un dato que se ha confirmado hace poco. Todavía
vive un caballero romano al que Julianus, el editor de los juegos gladiatorios
de Nerón, encargó traer ámbar. Este cabllero viajó por la ruta comercial y las
costas y trajo tanta cantidad que las redes que se usaron para alejar a las
fieras del parapeto del anfiteatro estaban anudadas con piezas de ámbar.
Además, muchos de los elementos usados en un día, cuya exposición se variaba
cada día, tenía guarniciones de ámbar.” (Plinio,
Historia Natural, XXXVII, 45)
 |
| Colgante con casco de gladiador en ámbar. Museo de Arqueología de Londres |
La Ruta de Ámbar se asentó
definitivamente en época flavio-trajanea y se mantuvo sin variación hasta el
siglo III d.C. cuando la presión que los pueblos germanos no podía ser
contenida por Roma. A partir de ese momento, la ciudad de Aquileia en Italia se
convirtió en el lugar donde el ámbar en bruto se transformaba y se distribuía
como producto elaborado.
“Aquileya, al
ser una importantísima ciudad, ha contado de antiguo con una numerosa población
del país. Como puerto comercial de Italia adonde concurren todos los pueblos
ilirios, suministra al comercio marítimo mercancías traídas del interior por
tierra y por los ríos, y expide a los pueblos del interior los artículos
traídos por mar que les son necesarios y que los territorios ilirios no
producen debido a sus fríos inviernos.” (Herodiano,
Historia del Imperio romano, VIII, 2, 3)
 |
| Anillo, cabeza dionisiaca y dado en ámbar. Museo Arqueológico Nacional de Aquileia, Italia |
Los artesanos que trabajaban el ámbar no
tendrían que hacerlo en exclusiva sino que con toda probabilidad serían
expertos en tallar otros materiales orgánicos como la madera, el marfil o el
cuerno, incluso los talladores de gemas podrían haberse dedicado a ello
también. La fragancia que emana del ámbar haría más agradable su manipulación.
“Hermosa figura
-con una mente a la antigua- que yaces aquí enterrada, motivo por ello de
llanto, tú que con perfume de nardo y ámbar proferías con palabra diligente los
dogmas a la manera de los filósofos. Destacabas entre todos por la propia
gracia del diaconado tú, retoño tan admirable procedente de la espléndida
descendencia del ínclito origen romúleo, por parte de cualquiera de tus padres.
Con estas cualidades, él prefirió morir antes que vivir de manera hipócrita y
eligió y grabó en su mente todos sus propósitos.” (Poesía epigráfica latina, 796)
Si se trabajaba el material
en bruto habría que quitar cualquier materia orgánica o no que se hubiera
quedado adherida sobre la superficie mediante algún objeto afilado, polvos
abrasivos y agua. El agua actúa como refrigerante y lubricante al modelar la
resina que puede reblandecerse o derretirse al aplicar mucha fricción.
 |
| Entalle con figura en ámbar |
Las piezas de ámbar pueden
además haber sido raspadas, talladas, e incluso grabadas, hasta lograr el
objeto deseado. El pulido final con aceites, un abrasivo o un mismo paño,
liberaría su perfume natural, que podría haber sido reforzado untando aceites perfumados.
 |
| Izda. Jarra en ámbar Museo Metropolitan, Nueva York. Drcha. Perfumero en ámbar, Museo Arqueológico Nacional de Aquileia, Italia |
Los griegos también llamaron
elektron a una aleación natural compuesta de unas cuatro partes de oro y una de
plata con trazas de otros metales como platino o cobre. Este metal se utilizó
en la antigüedad con asiduidad y los griegos lo denominaban oro blanco porque
su brillo no era tan intenso como el del oro.
“Menos reluce
el auténtico ámbar que su amarillo metal y su feliz aleación de plata supera al
níveo marfil.” (Marcial, Epigramas, VIII,
50)
 |
| Anillo en electrum (aleación) con figura de Paris. Colección particular |
El ámbar como los metales preciosos y algunas especias era reconocido en todas las civilizaciones como un objeto prestigioso y lujoso, apropiado para intercambio, obsequio o exhibición de estatus. Por su valor sería depositado en ajuares funerarios y legado como herencia familiar.
“¡Qué
desgraciada es la custodia de un gran capital! Lícino, el multimillonario,
ordena a su cuadrilla de esclavos vigilar toda la noche con una batería de
cubos contra el fuego, obnubilado con la protección del ámbar, las estatuas y
las columnas frigias, el marfil y la enorme concha de carey: la tinaja del
Cínico no arde.” (Juvenal, Sátiras, XIV,
305)
 |
| Izda. horquillas para pelo, Autun, Francia. Centro, Jarrón con tema báquico, Museo Británico, Londres. Drcha. Muñeca articulada de ámbar, Museo de Albacete, España |
Los artesanos vidrieros
romanos consiguieron dar a algunas de sus trabajos un color parecido al del
ámbar antes de su oxidación, lo que permitiría tener objetos similares a los
realizados en la resina fósil pero mucho más baratos.
“Había allí
numerosos invitados y, como es de suponer, con la aristocrática señora estaba
la flor y nata de la ciudad. Mesas lujosas en que resplandece el alerce y el
marfil, lechos cubiertos con tejidos de oro; grandes copas de un arte tan
variado en su elegancia como único en calidad. Aquí, un vidrio artísticamente
tallado; allí, una cristalería sin el menor defecto; más allá, la plata
reluciente y el oro deslumbrante, el ámbar maravillosamente vaciado y hasta
piedras, para beber: todo lo más inverosímil está allí reunido.” (Apuleyo, Metamorfosis, II, 19)
 |
| Izda. Taza de ámbar de Hove. Museums of Brighton & Hove, Inglaterra. |
Bibliografía
Ancient Carved Ambers in the J. Paul Getty Museum, Faya CauseyFrom Aqvileia to Carnvntvm: Geographical Mobility along the Amber Road, Felix Teichner
La ruta del ámbar, Walter Raunig
The gold of the north: Amber in the Roman Empire in the first two centuries AD, Olle Lundgren
The Magic of Amber, Aleksandar Palavestra y Vera Krstić
Objetos de ámbar del ‘ajuar de La Antigua’ (Mérida, España)
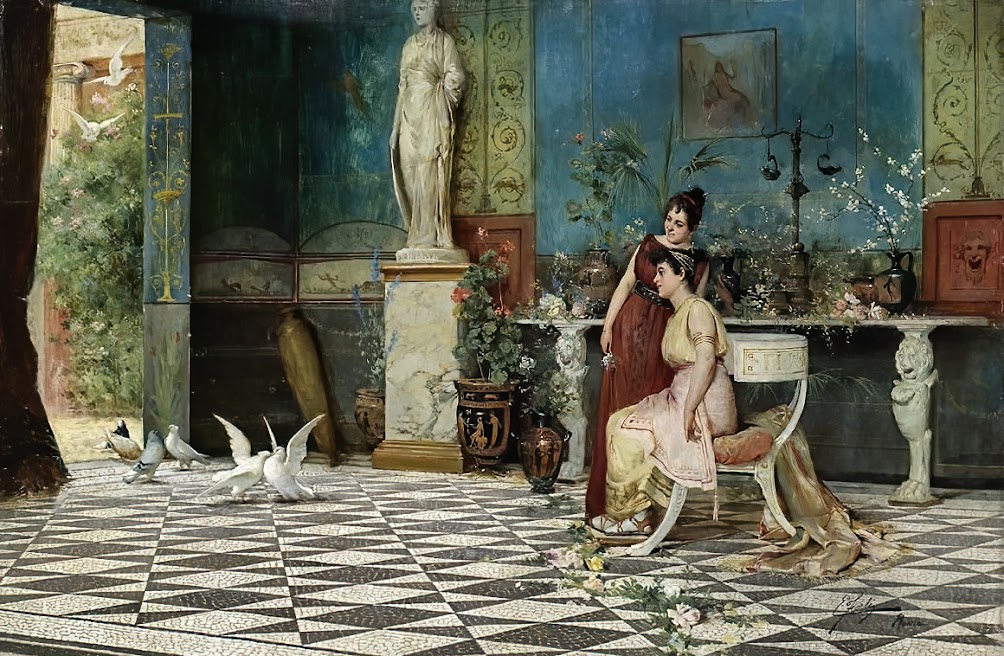










.jpg)